Decreto 279/2007, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013)
 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Normativa Consolidada
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Normativa Consolidada
Datos de la publicación donde se genera esta versión:
BOJA núm. 49 de 11/3/2008
https://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/49/index.html
Procedencia: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
Versión: 12/3/2008
Tipo de versión: INICIAL
Vigencia: 12/3/2008
Estado actual: Disposición vigente
El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de 13 de junio de 2006, acordó formular el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013), como instrumento planificador para la orientación estratégica de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras energéticas y de fomento de las energías renovables, así como las actuaciones en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética que se desarrollen en Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del art. 49 de su Estatuto de Autonomía, tiene las competencias en materia producción, transporte y distribución de energía, estas competencias, de acuerdo con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, están asignadas a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
El Gobierno Andaluz, consciente de la importancia que, para la Comunidad Autónoma tiene una adecuada planificación, ordenación y coordinación de las actuaciones en materia de energía, viene desarrollando desde hace años planes sectoriales en este campo. Estos trabajos se plasmaron en 2003, con la aprobación del Plan Energético de Andalucía (PLEAN) 2003-2006, cuyas actuaciones culminaron en 2006, fruto del cual ha sido la mejora de la calidad de suministro eléctrico y gasista así como el impulso decidido de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética.
El Protocolo de Kyoto, las Directivas de la Unión Europea, el Plan de energías renovables 2005-2010, la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, la Planificación de los sectores de electricidad y gas de España, así como la Estrategia andaluza ante el cambio climático, la Estrategia andaluza de desarrollo sostenible Agenda 21 Andalucía y el Plan andaluz de acción por el clima 2007-2012, constituyen referencias ineludibles en la política energética andaluza.
En el marco del documento de la Segunda Modernización así como en el Plan de innovación y modernización de Andalucía (PIMA) y en el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de ordenación del territorio de Andalucía, se encuadra también el propósito del Gobierno andaluz de fomentar y controlar las actividades del sector energético de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente, con el objeto de conseguir la sostenibilidad energética en Andalucía.
Asimismo el VI Acuerdo de Concertación Social en su eje quinto recoge la necesidad de elaborar un nuevo plan energético sobre la base de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto.
Igualmente, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía dispone y define en el artículo 1 su finalidad última, «conseguir un sistema energético sostenible de calidad», y establece la competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía para elaborar y aprobar planes y programas en aplicación de la misma.
La elaboración del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013), se ha realizado conforme a las determinaciones previstas en su Acuerdo de 13 de junio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER 20072013). La Comisión de redacción, en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2007, aprobó la propuesta del Plan, remitiéndose el mismo a las Diputaciones Provinciales, Administración General del Estado, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como a los distintos agentes sociales que forman la Mesa de seguimiento y control del Plan Energético de Andalucía.
El Plan fue sometido a información pública, así como a informe de la Consejería de Economía y Hacienda y a la Consejería de Medio Ambiente con objeto de someterlo al procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley 9/2006, 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Por último finalizado el periodo de información pública y audiencia y tras informe de la Comisión de redacción de fecha 20 de septiembre, se ha sometido el Plan a informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a los efectos previstos en el art. 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Realizados los trámites anteriormente relacionados e incorporadas las alegaciones aceptadas, así como emitidos los informes favorables en las materias de planificación económica, presupuestos, medio ambiente y ordenación del territorio, se ha sometido al análisis de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos conforme a lo dispuesto en el art. 3.3. del Decreto 480/2004, de 7 de septiembre.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad de Autónoma de Andalucía y en el artículo 1.5 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de noviembre de 2007,
DISPONGO
Artículo 1 Aprobación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013)
Se aprueba el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) que figura como Anexo al presente Decreto.
Artículo 2 Remisión del Plan al Parlamento de Andalucía
Se acuerda la remisión del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013) al Parlamento de Andalucía, a los efectos de dar cuenta del mismo, de conformidad con lo establecido en el punto 5 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2006.
Disposiciones Finales
Disposición final primera Habilitación para el desarrollo normativo
Se faculta al titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Disposición final segunda Entrada en vigor
El presente Decreto surtirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
ANEXO
PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA (2007-2013)
1. Introducción.
La planificación energética en Andalucía se enfrenta a un cambio de ciclo histórico marcado por la necesidad a escala planetaria de hacer frente de manera urgente y resolutiva al desafío que plantea abordar un suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático.
Hasta ahora los estudios de planificación energética se habían centrado en prever la demanda de energía que la sociedad iba a requerir en un período de tiempo determinado, teniendo como objetivo cubrir dicha demanda bajo un planteamiento que consideraba ésta como un recurso infinito. Sin embargo, la demostrada afección que este planteamiento y el actual sistema energético tiene en el medio ambiente y su importante contribución al calentamiento global del planeta, apremian a un cambio del modelo energético.
El Plan Energético de Andalucía 2003-2006 supuso un primer paso hacia ese cambio, con la aprobación por el Consejo de Gobierno de objetivos muy ambiciosos en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.
El presente Plan profundiza en esa senda, persiguiendo la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un desarrollo sostenible para Andalucía.
Esta pretensión se sustenta en una base sólida constituida por un marco legal en sintonía con los cambios que se persiguen y por compromisos concretos en las distintas políticas transversales.
Así, la Reforma del Estatuto de Autonomía fija el marco competencial de la Comunidad Autónoma en que reconoce explícitamente estas políticas a partir de la definición de competencias compartidas en energía en instalaciones de producción, distribución y transporte, en fomento y gestión de las energías renovables y en eficiencia energética.
Entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma establece el desarrollo industrial y tecnológico basado en la suficiencia energética, y entre los principios rectores contempla el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética. Para ello exhorta a los poderes públicos de Andalucía a potenciar las energías renovables y limpias, y a llevar a cabo políticas que favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro con el fin de evitar el cambio climático.
Asimismo, el documento general de planificación económica para el periodo 2007-2013, denominado «Estrategia para la competitividad de Andalucía» determina las orientaciones estratégicas básicas para el desarrollo de la actividad económica regional, considerándose referencia fundamental para el desarrollo de la planificación sectorial. Dicho documento, que dedica uno de sus ejes, en concreto el Eje 4 «Equilibrio territorial, accesibilidad y energía», al tema energético, se ha tomado como base para la redacción de este plan.
La coherencia de la planificación en materia de energía es fundamental para derivar el modelo actual hacia patrones sociales de sostenibilidad. De ahí que las premisas asumidas en este ámbito están recogidas en la planificación ambiental de la comunidad, en concreto en el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.
De otra parte, y enmarcado en la Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático adoptada en 2002 por Acuerdo de Consejo de Gobierno, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de Mitigación, recoge entre sus áreas de actuación dos líneas estructurales de la política energética de la Junta de Andalucía: el fomento del ahorro y eficiencia energética y la promoción de las fuentes de energía renovables.
Cabe señalar que, como plan con incidencia en la ordenación del territorio, el PASENER ha tomado como base para su redacción lo establecido en el art. 17 de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como se indica en la Disposición Tercera del Acuerdo de 13 de julio de 2006, por el que se aprueba la formulación del mismo.
Por otro lado, la aprobación del Código Técnico de la Edificación mediante el Real Decreto 314/2006, el nuevo marco retributivo a las energías renovables establecido en el Real Decreto 661/2007, la Ley 2/2207 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética de Andalucía y la consolidación de la Agencia Andaluza de la Energía como instrumento para alcanzar el objetivo de optimizar, en términos económicos y medioambientales, el abastecimiento energético de Andalucía, conforman un marco robusto en el que cimentar los pilares principales de la política energética de la Comunidad autónoma andaluza en los próximos años.
2. Contexto energético global.
El uso de la energía es una constante en todas las actividades realizadas por el hombre. Desde el aprovisionamiento de alimentos hasta las distintas formas de ocio, pasando por el desarrollo de la actividad laboral, la sanidad, la educación o el transporte, requieren de una gran inyección de energía para su ejecución, siendo mayor la dependencia energética cuanto mayor es el grado de desarrollo de la sociedad que las demanda. La energía es la fuerza que hace que el mundo progrese.
Desde que el hombre empezara a valerse de la energía para realizar las actividades más elementales, como calentarse o cocinar alimentos, hasta la actualidad, la humanidad ha recorrido un largo camino que le ha llevado a explotar los recursos energéticos de origen fósil sin considerar el carácter finito de éstos, teniendo en cuenta la limitada capacidad del planeta para renovar dichos recursos, ni las posibles afecciones sobre el medio ambiente o la salud. El gran salto adelante de la sociedad occidental urbana se produce de la mano del aprovechamiento del enorme potencial energético acumulado en los combustibles fósiles; primero el carbón y después, con un crecimiento explosivo, el petróleo.
La palpable mejora experimentada en el siglo XX por la sociedad en relación con las tasas de supervivencia poblacional y los niveles de bienestar alcanzados están relacionados con las grandes posibilidades de producción de bienes y servicios que han desencadenado los aprovechamientos de los combustibles fósiles.
Las mejoras derivadas de este desarrollo se han repartido de forma desigual en el mundo, aunque es innegable el avance demográfico y el incremento de capacidad de sustentación global de población experimentada por el planeta. Mientras que una parte del mundo cuenta con la energía necesaria para cubrir no sólo sus necesidades básicas sino también las nuevas demandas derivadas del modo de vida que han alcanzado las sociedades de los llamados países desarrollados, más de un tercio de la humanidad carece de suministro eléctrico o de combustibles líquidos y gaseosos. La tensión generada por estas desigualdades y la presión sobre los recursos derivada de la aspiración del conjunto de los países a alcanza, alertando sobre los límites del actual modelo de desarrollo económico y social basado en un crecimiento sostenido de la demanda energética como factor ligado al grado de desarrollo.
Hasta finales del siglo pasado las crisis energéticas estaban provocadas por conflictos por el control de los recursos o por dificultades coyunturales en el sistema de producción/distribución. Sin embargo actualmente el tema central ya no son tanto problemas puntuales en el tiempo como cuestiones a largo plazo relacionadas principalmente con la escasez de las fuentes en las que se basa el modelo actual, que derivan en conflictos internacionales basados en posicionamientos estratégicos en zonas de mayor producción.
Pero si bien es cierto que el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo ante futuros problemas de abastecimiento energético, en los últimos años se ha introducido una nueva variable que está siendo sin duda la fuerza impulsora que está provocando el cambio a marchas forzadas de la percepción mundial de la cuestión energética, el cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todo ello ha incidido de manera decisiva en las políticas energéticas adoptadas a nivel mundial y particularmente en el marco energético europeo y nacional, que progresivamente se van adaptando a los nuevos requerimientos mediante la introducción de aspectos novedosos en materia de energía y la formulación de importantes compromisos de cara a hacer frente a los nuevos condicionantes introducidos en el contexto energético en los últimos años.
Especialmente relevante será el aspecto tecnológico, la innovación y la investigación, claves para el desarrollo de las líneas estratégicas de actuación y el alcance de objetivos, principalmente en el campo de las energías renovables.
2.1 Cambio climático, la grave consecuencia de un modelo en crisis.
El objetivo que subyace en toda política actual es la búsqueda de la mejora de las condiciones de vida de la sociedad a la que va dirigida atendiendo a criterios económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, si se pretende que dicha mejora se mantenga o crezca en el tiempo, se generalice a todos los ciudadanos y no comprometa el bienestar de generaciones futuras, las actuaciones y medidas que se tomen al respecto han de estar coordinadas y ser analizadas de manera conjunta atendiendo simultáneamente a las tres dimensiones: social, económica y ambiental, lo que supone el camino para la consecución de un desarrollo que pueda identificarse como sostenible.
El término de desarrollo sostenible se definió en el llamado informe Brundtland (1987) de Naciones Unidas como aquel que permite «satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas».
Paulatinamente y de manera más acusada en los últimos años, la sostenibilidad ha ido introduciéndose en la agenda política de los países desarrollados, de tal manera que hoy día no se concibe un desarrollo que no incorpore esta premisa en sus fundamentos y no asuma los retos que plantea su consecución efectiva.
La energía constituye un nexo de unión fundamental entre los tres aspectos básicos de la sostenibilidad, ya que por su carácter transversal establece profundas relaciones con todas ellas. Es primordial para el crecimiento económico, para garantizar los servicios a la sociedad y tiene una indiscutible afección e interacción con el medio ambiente. Pero también la energía ha dado origen a los mayores desequilibrios distando el desarrollo conseguido gracias a ella de ser sostenible.
El calentamiento global observado en el planeta, del que hasta hace pocos años se consideraban sólo suposiciones y «ruidos de fondo en una amplia escala de tiempo», han pasado a estar refrendado por la evolución que han seguido y la verosimilitud de diversos indicadores que a tal respecto se han presentado. Y las previsiones de futuro no son precisamente tranquilizadoras.
El tercer Informe General del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas advertía ya que más de la mitad de los efectos del cambio climático se deben a la actividad humana frente al efecto de la variabilidad natural del clima. En dicho informe se indica que, en promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6°C en el siglo XX y que el incremento medio de la temperatura de la tierra podría oscilar entre 1,4 y 5,8ºC en 100 años, lo cual provocaría una considerable subida del nivel del mar debido a la expansión de océanos, cada vez más calientes, la alteración de patrones meteorológicos y el incremento del número e intensidad de fenómenos extremos, sequías o inundaciones, como rasgos del clima futuro.
En febrero de 2007 se hizo público el cuarto informe. A primera vista podría parecer que tan sólo añade unas variaciones en las estimaciones del incremento de temperatura medio del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que se situará este siglo entre 1,8 y 4ºC, con una subida inicial de 0,2ºC por década en las próximos 20 años, con subidas posteriores de 0,1ºC por década. La situación podría ser aun peor con una horquilla de 1,1 a 6,4ºC si se incrementa la población del planeta y no se toman medidas drásticas para cambiar el modelo de desarrollo. En esta ocasión se asevera que el efecto antrópico es el causante, con un 90% de probabilidad, del incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre por la emisión de gases de efecto invernadero en la quema de combustibles fósiles.
Pero lo particularmente relevante de este informe es su «unanimidad» en las bases científicas del calentamiento que considera «inequívoco»: Entre los manifiestos más dramáticos del informe se destaca que el calentamiento climático de la tierra es irreversible.
Gráfico 1
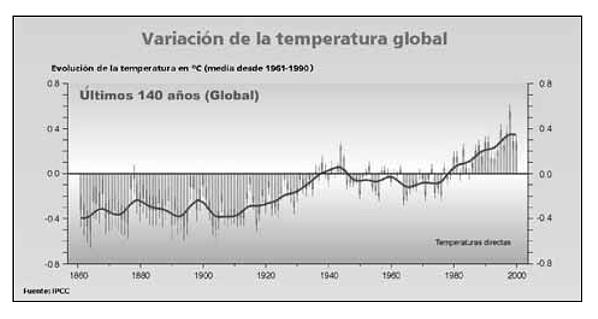
Gráfico 2
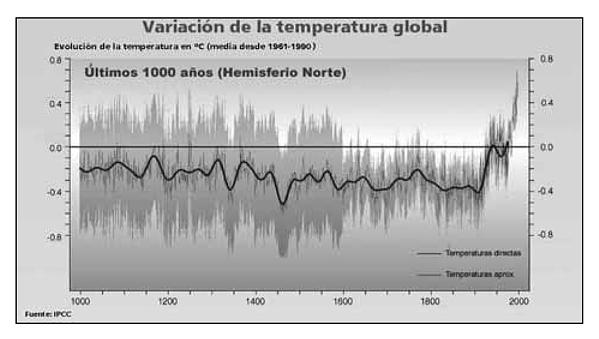
Es por ello que, en estos momentos, no es posible afrontar la política energética a ninguna escala sin considerar el calentamiento global observado en el planeta derivado de la probada relación entre las actividades del hombre y la alteración del clima. Es más, las cuestiones relacionadas con el cambio climático han colocado a la cuestión energética en todas las agendas y discursos de la política mundial.
El reto que plantea el cambio climático está movilizando al sector energético mundial, consecuencia del tratamiento prioritario que los gobiernos le están dando y que derivan en compromisos que inciden directamente en las políticas energéticas adoptadas.
En la Cumbre del G8 celebrada en 2005 en Glenables, el grupo de los países más industrializados abordaron los desafíos que el cambio climático y la garantía de una energía limpia plantea en el marco de un desarrollo sostenible, acordando actuar de forma urgente y resolutiva. Para ello se marcaron una serie de líneas estratégicas de actuación en materia energética englobadas en un Plan de Acción en cuya ejecución desempeña un papel principal la Agencia Internacional de la Energía. En junio de 2007 y bajo el lema «Crecimiento y responsabilidad en la economía mundial», la Cumbre del G8 en Heiligendamm ratificó este compromiso con la protección del clima y el impulso de las áreas más relevantes para ello, eficiencia energética en edificación, nuevos motores y combustibles alternativos en transporte, captura y almacenamiento del carbono, energías renovables, etc.
En orden a establecer una estrategia para una energía sostenible, competitiva y segura, la Unión Europea recogió en 2006 en su Libro Verde la necesidad de adoptar una nueva política energética para Europa, capaz de afrontar el cambio en el panorama energético necesario para obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
En España, y con el objetivo de integrar y revisar todos estos estudios y poner al día el estado de conocimiento existentes, la Oficina Española de Cambio Climático promovió durante los años 2003 y 2004 la realización del llamado proyecto ECCE (Efectos del Cambio Climático en España), con el apoyo de más de 400 expertos, científicos y técnicos españoles e internacionales, cuyo informe final se publicó en 2005 (Evaluación Preliminar General de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático).
Aunque en estos documentos se recalca la complejidad de aplicar los modelos como herramientas predictivas a nivel local, se presume que la posición latitudinal, sus particularidades climáticas, orográficas y su esquema de desarrollo socioeconómico, hacen de Andalucía una región vulnerable al síndrome de efectos que supondría una alteración del clima.
Los efectos más destacados que se recogen en dicho informe son los siguientes, acordes con los resultados publicados por el IPCC:
- - Variación del rango de temperaturas hacia extremos, con incrementos de temperatura media y la frecuencia de temperaturas extremas.
- - Incremento de los episodios de sequías y afecciones a la disponibilidad de agua para uso urbano, para la agricultura y ganadería, pérdida de hidraulicidad y alteración de los ecosistemas fluviales por la pérdida continuada de caudal ecológico.
- - Desertificación del territorio.
- - Pérdidas de rendimiento agrícola.
- - Afecciones al sector turístico por alteración de las condiciones de confort climático.
- - Modificación del litoral.
- - Afecciones al volumen de capturas en la pesca y a los ecosistemas marinos.
- - Incremento de los riesgos de incendios de las masas boscosas.
- - Pérdida del patrimonio genético regional por disminución de la biodiversidad y alteración de la composición de los ecosistemas.
- - Efecto sobre la salud humana y la calidad de vida con incrementos de las patologías respiratorias (alergias, asma...), sumadas a los problemas de salud provocado por la pérdida de la calidad del aire en las zonas urbanas y limítrofes.
- - Incremento del gasto para la reparación de daños producidos por catástrofes climáticas.
2.2. Un sistema energético vulnerable y dependiente.
Además de la descompensación climática, el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo ante futuros problemas de abastecimiento energético.
Según cita la Comisión Europea en el Libro Verde Estrategia Europea para una energía sostenible, competitiva y segura [COM (2006) 105 final], las necesidades energéticas actuales de la Unión Europea se satisfacen en un 50% con productos importados, dependencia que podría elevarse hasta el 70% en los próximos veinte o treinta años si no se consigue otorgar una mayor competitividad a la energía autóctona. El mayor protagonismo lo seguirán ostentando los derivados de petróleo y el gas natural, cuyas importaciones crecerán desde el 82% y 57% actual respectivamente hasta el 93% y 84% en 2030 (1) .
Pero no sólo los países desarrollados demandan ingentes cantidades de energía. Las pautas de desarrollo económico y social de éstos son seguidas por aquellos países que aspiran a alcanzar la calidad de vida que gozan dichas sociedades, con el consecuente aumento de la demanda energética a nivel mundial.
Gráfico 3
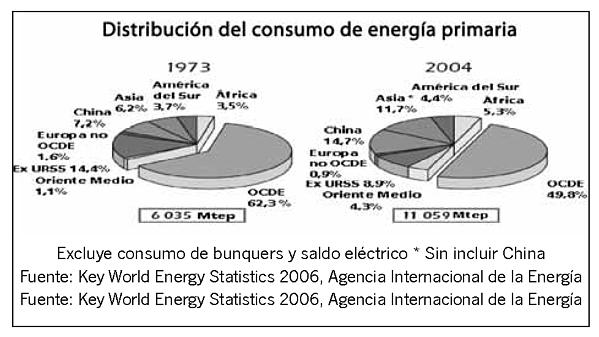
Según previsiones del World Business Council for Sustainable Development, a mediados de siglo la demanda de energía podría haberse duplicado, e incluso triplicado, siguiendo el ritmo de crecimiento de población y expansión de las economías hoy día emergentes. Y en la satisfacción de esta demanda las fuentes de energía no renovables seguirán teniendo una participación primordial.
Así, países como China y la India que suponen el grueso del aumento de la demanda energética mundial, podrían tener que importar en torno al 70% de la energía para cubrir sus necesidades a mediados de siglo.
Ya son muchas las evidencias del problema; escalada de precios del barril de crudo motivada por la creciente demanda mundial de petróleo, la incapacidad de la oferta de seguir dicho ritmo de crecimiento y el déficit existente a escala mundial en la capacidad de refino. Muchos son los que pronostican que a principios de la década que viene se producirá lo que se denomina «peakoil» o el cénit de la producción, que comenzará a descender una vez superado dicho pico. Y los primeros en padecer las consecuencias serán aquellos que más dependen del petróleo.
Gráfico 4
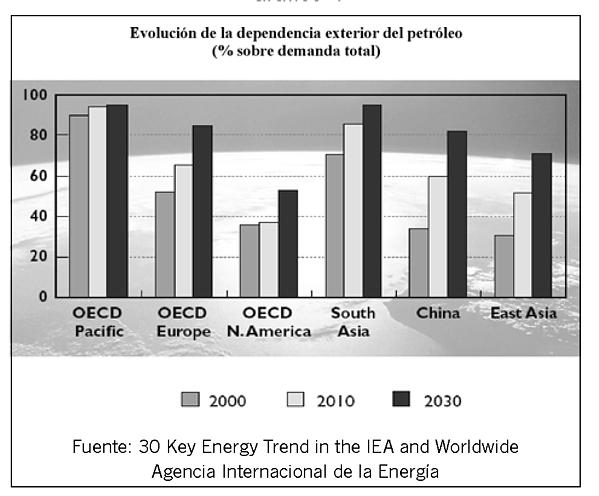
2.3 Las políticas energéticas a nivel europeo y nacional.
El impacto ambiental ocasionado desde la extracción de las fuentes de energía hasta el uso de éstas, los elevados precios de la energía, los problemas de suministro para hacer frente a una demanda creciente, y el desigual acceso a la energía, entre otros, son la base de la problemática energética mundial y afecta, consecuentemente, a las políticas que en materia de energía se desarrollen a nivel europeo y nacional.
Dichas políticas constituyen el marco de referencia a la hora de realizar la planificación energética andaluza.
Durante estos últimos años y como consecuencia de los nuevos condicionantes introducidos en el contexto energético derivados de la insostenibilidad del actual modelo de suministro y consumo de energía, la Unión Europea ha ido definiendo su estrategia para la consecución de un sistema energético que garantice la seguridad en el abastecimiento energético, que sea competitivo, eficiente y catalizador del desarrollo económico, que cree empleo y proteja la salud y el medio ambiente.
Para ello estableció los siguientes objetivos estratégicos de actuación:
- Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, en cumplimiento de las disposiciones recogidas en la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Plantea como objetivo que en 2010 el 22,1% del consumo total de electricidad en la Unión Europea se cubra con electricidad generada a partir de fuentes renovables.
- Fomentar la utilización de biocarburantes u otros combustibles renovables como sustitutivos del gasóleo o la gasolina a efectos de transporte, Directiva 2003/30/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, estableciendo como referencia alcanzar en 2010 un porcentaje de consumo de biocarburantes del 5,75% medido sobre la base del contenido energético de toda la gasolina y todo el gasóleo comercializados en los mercados de la Unión Europea con fines de transporte.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el período 2008-2012 en un 8% en relación con los niveles de 1990 de acuerdo con el Protocolo de kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (Decisión del Consejo 2002/358/CE, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo).
Actuar de inmediato sobre las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la energía (el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea) supone abordar los otros grandes desafíos que amenazan la sostenibilidad del sistema; reducir las emisiones conllevará utilizar menos energía y de manera más eficiente, con mayor protagonismo de las fuentes de energía renovables producidas localmente, promoviendo el desarrollo de tecnologías energéticas limpias y de baja emisión.
De esta manera, combatir el cambio climático supondrá limitar la vulnerabilidad que tiene la Unión Europea como consecuencia de las elevadas importaciones de hidrocarburos y por tanto limitar la exposición a la volatilidad del precio de éstos, proporcionando un mercado energético más competitivo, fomentando la innovación y el empleo.
A pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo, el cumplimiento de los objetivos asumidos por parte de la Unión Europea sobre todo en lo que a energías renovables se refiere, están todavía lejos de alcanzarse. Según la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (2) , los avances registrados en la aportación de las fuentes de energía renovables a la estructura primaria (3) .
No obstante, la Unión Europea sigue planteando objetivos cada vez más ambiciosos enmarcados en su política de fomento de energías renovables y ahorro y eficiencia energética.
Considerando el papel fundamental de una política energética sostenible para la consecución de los objetivos sobre el clima, el Consejo Europeo adoptó en la Cumbre de Primavera de 2007, el Plan de Acción del Consejo Europeo (2007-2009). Política Energética para Europa con base en los tres principios de seguridad en el suministro, eficiencia y compatibilidad ambiental. En dicha Cumbre se adoptaron los siguientes compromisos vinculantes:
- 1. Reducción del uso de energía primaria global en un 20% para 2020.
- 2. Ampliación del porcentaje de energías renovables, en la estructura de energía primaria, al 20% para 2020.
- 3. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea en un 20% como mínimo, en 2020 con respecto a 1990.
Adicionalmente, se recogió el acuerdo voluntario de la necesidad de un compromiso internacional de ampliar la reducción de emisiones hasta un objetivo del 30%, condicionado a la adopción de este mismo acuerdo por otros países industrializados, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales deben reducirse hasta un 50% con respecto a las de 1990 en 2050 y ello supondría reducciones en los países industrializados del 6080% para ese año.
El Plan de Acción incluye igualmente referencias claras a la solidaridad energética entre los Estados Miembros, la responsabilidad en la conformación de los mix energéticos nacionales, la seguridad de los suministros, política energética internacional e I+D en nuevas tecnologías energéticas. Los objetivos de ahorro en innovación serán reforzados por decisiones sobre los mercados de gas y de electricidad que incluyan el desacoplamiento entre la generación y los operadores de la red.
El cuadro a continuación resume los objetivos comprometidos por la UE en el marco de una ambiciosa política europea integrada sobre clima y energía:
| Principales hitos de la política energética de la Unión Europea | ||
| Energías renovables | Porcentaje de energías renovables en la estructura de consumo de energía primaria | 12% en 2010 20% en 2020 |
| Porcentaje de energías renovables en la producción de energía eléctrica | 22% en 2010 | |
| Porcentaje de biocombustibles respecto al consumo de carburantes para automoción | 5,75% en 2010 | |
| 10% en 2020 | ||
| Ahorro y eficiencia energíetica | Reducción del consumo de energía primaria | 20% en 2020 |
| Reducción de la intensidad energética | 1% anual hasta el año 2010 | |
| Emisiones | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la UE con respecto a 1990 | 8% en 2012 |
| 20% en 2020 | ||
| 30% en caso de acuerdos con otros países industrializados | ||
El proceso de cambio que se está produciendo en el entorno energético mundial y comunitario, dirigido a establecer una nueva regulación del sistema energético, se traslada al ámbito nacional español donde en estos años han visto la luz numerosos documentos estratégicos, normativos y reglamentarios dirigidos a alcanzar objetivos propios, así como los compromisos adquiridos por la Unión Europea.
Entre las iniciativas puestas en marcha en España destacan el establecimiento de un marco regulador dirigido a establecer la progresiva liberación de los mercados eléctrico y gasista, con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad del suministro compatibilizándola con la protección efectiva del medio ambiente. Así, desde el 1 de enero de 2003 todos los consumidores pueden elegir suministrador, adelantándose de esta manera al calendario europeo que establecía como fecha julio de 2007.
Por otra parte, España ha asumido un compromiso de limitación del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, en un 15% por encima de las emisiones correspondientes al año 1990 en 2012, en el marco del Protocolo de Kioto. Los Planes Nacionales de asignación aprobados hasta la fecha, correspondientes al período 2005-2007 y 2008-2012, marcan la hoja de ruta a seguir para alcanzar dicho objetivo. En febrero de 2007 se presentó la Estrategia Española de Cambio Climático, en la que se recoge una serie de políticas y medidas con las que conseguir mitigar los efectos del cambio climático y facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.
Las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en tecnologías y procesos son claves para afrontar el desafío que plantea el cambio climático y la elevada dependencia energética exterior de los combustibles fósiles. La política energética nacional ha asumido como objetivos prioritarios los marcados por la Unión Europea, como así recogen el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 o el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, entre otros.
Piedra angular de esta política es el establecimiento de un sistema estable de primas a la generación que garanticen la promoción de la producción eléctrica con tecnologías limpias mediante una atractiva rentabilidad a la actividad de producción en régimen especial. Este es el objetivo del nuevo Real Decreto 661/2007, que sustituye al anterior Real Decreto 436/2004 y que añade mejoras en la retribución de las tecnologías para de este modo poder alcanzar los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010, así como los compromisos contraídos por España a nivel comunitario. Con el desarrollo de estas tecnologías, la energía renovable en España cubrirá el 12% del consumo de energía en el año 2010.
| La política energética y de protección del clima en Europa, se ha plasmado en los tres objetivos estratégicos que se recogen en el nuevo Plan de Acción Energético Europeo, aprobado por el Consejo Europeo: seguridad en el suministro, eficiencia y compatibilidad ambiental. Para alcanzarlos hay que actuar en las áreas prioritarias de generación y consumo energético, así como en las de emisiones, asumiendo los compromisos de adaptación (año 2020: 20% reducción de consumo, introducción del 20% de renovables, recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%). España recoge ese testigo, dotándose de toda una serie de herramientas jurídicas, normativas y de planificación para abanderar el proceso de transformación necesario para hacer efectivos esos compromisos. |
2.4. Prospectiva tecnológica.
Tanto la política europea, como la política nacional apuntan al desarrollo tecnológico y las ecoinnovaciones como uno de los pilares de la respuesta energética a los graves problemas puestos de manifiesto. El factor tecnológico y el margen de maniobra que éste posibilite a la actuación pública, se convierte en punto crítico de la política energética. Las innovaciones se centran en dos aspectos: generación renovable y aplicación de la tecnología del hidrógeno en generación, almacenamiento y transporte. En cuanto a las tecnologías renovables de posible implantación destacan entre otras:
Centrales solares termoeléctricas: tecnología de torre y tecnología de colectores solares distribuidos, con amplio rango de tamaño que dé elevada versatilidad en las aplicaciones. Los costes, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la producción directa de vapor en el colector, son los actuales retos tecnológicos que la investigación y la innovación tendrán que solventar.
Solar térmica de baja temperatura: el futuro de la energía solar térmica de baja temperatura pasará en regiones cálidas como la nuestra por la aplicación masiva en la refrigeración para la climatización de espacios mediante un proceso térmico de evaporación y absorción, frente al tradicional sistema de compresión. Aunque existen diversos tipos de sistemas intermedios como el de absorción, adsorción, desecante y de inyección de vapor, el sistema que reúne unas mejores características para la refrigeración de edificios es el de absorción denominándose comúnmente como máquina de absorción. Las mejoras vienen de la mano de incrementos en el coeficiente de eficiencia COP ligadas a la temperatura alcanzada en los colectores. La refrigeración solar por absorción pasa por el uso de tecnología de elevado rendimiento como los tubos de vacío siendo necesario que se popularice este sistema para lograr un abaratamiento.
Fotovoltaica: la tendencia que se perfila está encaminada al desarrollo de nuevos materiales que aseguren unos elevados rendimientos, junto con la integración de los sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos. La investigación en el campo de los nuevos materiales y nuevos métodos de fabricación reducirán costes y aumentarán los rendimientos de los actuales sistemas fotovoltaicos basados en silicio.
Los sistemas de concentración fotovoltaica que permitan reducir el área de la célula solar o el desarrollo de tecnologías, hoy día experimentales, basadas en el empleo de materiales orgánicos que se convierten bajo ciertas condiciones en conductores de corriente eléctrica, con las propiedades mecánicas de los tradicionales plásticos como la transparencia y flexibilidad, tendrán aplicación directa en el sector de la construcción, e incluso en la fabricación de tejidos y materiales.
Los nuevos procesos de obtención de los semiconductores tradicionales abaratarán el coste actual. A corto plazo los líquidos iónicos harán factible la producción de paneles fotovoltaicos construidos con semiconductores tradicionales, Si, Ge, pero con procesos de fabricación mucho más económicos.
Los líquidos iónicos, composites orgánicos, composites orgánico-inorgánicos, nanocristales de semiconductores como CdSe o CdTe o las heterouniones inorgánicas: células solares construidas íntegramente con dos nanocristales inorgánicos diferentes, CdTe y CdSe, despuntan como líneas futuras de desarrollo de la energía solar fotovoltaica.
Energía eólica: los avances en i+d+i en eólica deberán centrarse tanto en los componentes físicos, en los sistemas de control y en la necesidad de acercar esta tecnología a su gestionabilidad para adaptarse mejor al sistema eléctrico. Entre los aspectos específicos en los que es necesario innovar cabe mencionar: los aerogeneradores tripala, transmisión directa, operación a velocidad variable, control de paso individualizado para cada pala, bajas velocidades de arranque, etc. Aerogeneradores de gran potencia adecuados para zonas de menor potencial de viento. Otro campo de gran desarrollo tecnológico será la eólica offshore, que podrá compartir infraestructuras con la energía mareomotriz.
Biomasa: los esfuerzos en innovación en esta fuente renovable se deberán centrar en el desarrollo de cultivos específicos, de sistemas de densificación de la biomasa lignocelulósica, de logística para el transporte, de maquinaria agrícola especializada y de tecnologías aptas para la obtención de la misma (cultivos energéticos, residuos agrícolas, forestales, etc.) y en los sistemas de conversión energética. Dentro de estos últimos la tecnología de gasificación y pirólisis deberá ser convenientemente desarrollada, junto con los sistemas de depuración de gases que posibilite el funcionamiento adecuado de las instalaciones.
Además, dentro de la generación de energía térmica se requiere un esfuerzo importante en innovación al objeto de integrar los sistemas de calderas y el almacenamiento del biocombustible en los edificios. Otro aspecto significativo es el uso de la biomas en centrales de frío-calor en distritos, para lo cual se requiere una evolución adecuada tanto de la tecnología de conversión energética con biomasa como de máquinas de absorción de distintos tamaños y usos finales. En otro orden de cosas, la co-combustión de biomasa con otros combustibles, requiere la adaptación y desarrollo de nueva tecnología.
Biogás: es necesario realizar un esfuerzo importante en el desarrollo de tecnología de digestión anaerobia, así como de control de los procesos a fin de posibilitar el uso de un gran número de residuos, favoreciendo la aparición de los sistemas de co-digestión.
Biocarburantes: sin lugar los esfuerzos en innovación se deberán centrar en el desarrollo de las tecnologías de segunda generación, propiciando así un uso más extenso e indiscriminado de biomasa para la fabricación de los biocarburantes, un coste de producción inferior y un balance energético-ambiental más positivo que el actual.
Geotérmica: El futuro desarrollo de esta tecnología pasa por el abaratamiento de los costes de perforación con nuevas técnicas de taladro. Dentro de las opciones que se están considerando, la de roca seca caliente (HDR) con inyección de n-pentano a presión está considerada la más adecuada, con un nivel térmico de las rocas de 180 ºC y un rendimiento del 11%, para la que no se necesita disponer de acuíferos, ya que el fluido inyectado transporta el calor a la superficie donde se convierte en electricidad.
Energía del mar: bajo este concepto se suscriben diferentes aprovechamientos energéticos; la energía mareomotriz o variación nivel de las mareas, energía de las corrientes marinas, energía de las olas en superficie marina o por choque contra la costa, energía osmótica por diferencias de salinidad y energía maremotérmica con aprovechamiento en ciclo Ranking, siendo el campo tecnológico en que históricamente más se ha trabajado el de la energía de las olas. El desarrollo tecnológico de máquinas debe pasar por adaptar el periodo de onda de la ola al óptimo de aprovechamiento de la máquina.
Combinaciones entre diferentes tecnologías: La necesidad de una producción eléctrica menos contaminante ha fomentado la investigación de las combinaciones de gas natural con biomasas que disminuyen el riesgo de dependencia y abastecimiento del combustible.
La flexibilidad de las instalaciones de energías renovables permiten prácticamente cualquier asociación entre ellas, tanto para la producción eléctrica (eólica - solar fotovoltaica, biogás - hidroeléctrica, etc.), térmica (solar térmica - biomasa, etc.) e incluso mixtas generación térmico-eléctricas (motores Stirling con seguimiento fotovoltaico, etc.) o de frío - calor (sistemas solares térmicos con máquina de absorción, combinaciones con aprovechamientos geotérmicos como focos fríos en máquinas de absorción, reduciendo los consumos).
Redes de energía: el concepto de red evoluciona hacia un sistema que integre y gestione la generación distribuida en todo el territorio, con nuevas tecnologías de almacenamiento y nuevos vectores energéticos. Las tecnologías de autogestión de la demanda y autoproducción se convertirán en la base del sistema de abastecimiento y supondrá una concepción radicalmente distinta en la gestión e interconexión de las redes de flujos energéticos. Cada centro tendrá la capacidad de autogestionar la demanda y su cobertura con nuevas tecnologías y sistemas de acumulación.
Junto a la generación mediante fuentes renovables se convierte en tema crítico la resolución del almacenamiento de energía y el transporte. En este sentido, hay que destacar el avance en las nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de hidrógeno que actuará como vector para la introducción de las energías renovables en el sistema energético, al eliminar el carácter intermitente inherente a estos recursos. A su vez, el desarrollo de tecnologías renovables emergentes supondrá nuevas oportunidades de generación de hidrógeno, alcanzándose elevados volúmenes de producción.
Los sistemas energéticos y tecnologías basadas en el hidrógeno y pilas de combustible se generalizarán en aplicaciones para el transporte, sistemas estacionarios y aplicaciones portátiles. El hidrógeno almacenará y transportará la energía previamente producida en los puntos de consumo, para posteriormente recuperar su contenido energético de forma eficaz mediante pilas de combustible. De esta manera se cubrirán de una manera eficiente, segura y limpia las demandas de electricidad, calor y frío en los diferentes sectores de actividad.
Distintas alternativas de producción de hidrógeno con fuentes renovables serán las siguientes: energía solar térmica que permita alcanzar altas temperaturas y elevada eficiencia en la producción; aplicaciones basadas en la fotolisis, utilizando la energía solar para disociar el agua directamente mediante células fotovoltaicas, al igual que hoy día los paneles actuales se usan para generar electricidad; producción de hidrógeno mediante energía eólica, gasificación de biomasa, o tecnologías basadas en el uso de los biocarburantes, etc.
Esto requerirá un importante trabajo en I+D+i, dirigido a conseguir mayor eficiencia en la conversión de energías renovables, diseño de electrolizadores o el desarrollo de la electrónica de control, entre otros.
El desarrollo de la adecuada infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno abrirá nuevos mercados a su consumo final. Las pilas de combustibles habrán adaptado su tamaño en función de las distintas aplicaciones de éstas, ofreciendo distintas soluciones para toda una gama de potencias. Su uso se extenderá tanto en aplicaciones estacionarias (agua caliente sanitaria o calefacción) como en aparatos portátiles.
Pero será la aplicación en el transporte lo que supondrá el mayor impacto en la demanda de hidrógeno. Una adecuada red de repostado y el desarrollo de las pilas de combustible, junto con la aplicación de soluciones para el almacenamiento del combustible en el vehículo, impulsarán la elevada penetración de su uso en la automoción. Otros sectores como el marítimo o la aeronáutica se beneficiarán de estos desarrollos.
En resumen, la prospección tecnológica, como herramienta indispensable para la articulación de medidas de acción, muestra todo un nuevo universo de activos de futuro en la eficiencia en el uso de la energía y en el empuje necesario en el campo de las tecnologías renovables.
A continuación se recogen en una tabla las tendencias de referencia positiva para cada una de los sectores principales de actuación de la política energética y otras políticas transversales, tanto en lo que se refiere al proceso de innovación tecnológica como a las características que se demandan a esa tecnología en la aplicación del nuevo modelo energético:
| Transporte | Prevalencia del transporte colectivo |
| Ligero | |
| Nuevos materiales | |
| Vehículos de alta eficiencia | |
| Potenciación del ferrocarril para las mercancías | |
| Tecnologías de emisiones de carbono cero en el transporte terrestre. Hidrógeno (pilas de combustible).Biocarburantes. | |
| Edificios | Edificios de alta eficiencia energética (máxima calificación). |
| Autosuficiencia energética mediante aprovechamiento de recursos renovables. | |
| Uso mayoritario de TIC | |
| Empleo de pilas de combustible | |
| Gestión energética individualizada. | |
| Sistemas de almacenamiento. | |
| Movilidad | Disminución del número de desplazamientos diarios (trabajo, educación, etc.) |
| Nueva estructura de las ciudades basada en un diseño a menor escala según perfiles de actividad diaria(trabajo, estudio, ocio, consumo...) | |
| Producción | Tecnologías más eficientes y mayor capacidad de gestión individualizada. |
| Uso mayoritario de TIC | |
| Formación en cuanto al uso energético para la adecuada toma de decisiones | |
| Internalización de los costes energéticos | |
| Aprovechamiento máximo de recursos renovables. | |
| Agricultura | Uso de maquinaria y de sistemas de regadío eficientes |
| Uso de energías renovables distribuidas de pequeña potencia | |
| Uso de biocarburantes | |
| Reducción en el uso de fertilizantes y fitosanitarios | |
| Expansión de nuevos sistemas agrarios más eficientes energéticamente. | |
| Adecuación de las estructuras de las explotaciones. | |
| Introducción de criterios de eficiencia energética en el diseño y construcción de instalaciones ganaderas. | |
| Generación eléctrica | Protagonismo de las fuentes de energías renovables |
| Hidrógeno y nuevos fluidos energéticos | |
| Sistemas distribuidos de generación | |
| Almacenamiento distribuido e interconectado. | |
| Redes energéticas | Nuevas redes de interconexión entre centros distribuidos |
| Redes de energía térmica (frío-calor) | |
| Redes de H2 |
3. La trayectoria de la política energética andaluza: balance del PLEAN 2003-2006.
La política energética de la Comunidad Autónoma se ha formulado en sintonía con los principios y criterios de las políticas europeas y nacionales; apostando por la diversificación de fuentes de energía seguras y con bajas emisiones de carbono, la descentralización de la producción y la mayor eficiencia energética.
En el año 2001 se acuerda la formulación del Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN 2003-2006), con el que se cierra un ciclo en el que, sin lugar a dudas, la planificación energética y la propia concepción del sistema energético en Andalucía ha alcanzado el rango que corresponde a una sociedad avanzada.
El PLEAN 2003-2006, al margen de objetivos puramente energéticos, ha sido el primer documento integrador de la política energética con el resto de políticas horizontales de la Junta de Andalucía, y también el primero de sus características en ser consensuado en el marco de los acuerdos de Concertación Social, concretamente en el ámbito del V Acuerdo de Concertación Social, aprobado en Consejo de Gobierno, firmado entre la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales.
Visto desde una perspectiva amplia, el PLEAN 2003-2006 fue un paso que era necesario dar, ambicioso en sus planteamientos, sobre todo si se tiene en cuenta que en su gestación no había un marco retributivo estable al kWh producido en régimen especial (cogeneración y renovables). Tan sólo la energía eólica contaba con una prima que hacía rentable la promoción de proyectos.
Entre los hechos acaecidos en los años de vigencia del PLEAN 2003-2006, destacan la consolidación de un marco retributivo tanto a la inversión como a la producción para las tecnologías renovables, el desarrollo reglamentario derivado de la legislación básica energética y el fuerte crecimiento de la demanda energética en Andalucía.
Entre los logros del Plan destacan el importante avance en el conocimiento de la realidad energética de Andalucía, el haber alcanzado la autogeneración eléctrica, y, sin duda, la apertura del camino para la implantación masiva de tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables en la comunidad autónoma, que ha permitido visualizar aspectos relevantes para la toma de decisiones en las políticas públicas. Respecto al ahorro energético, en 2006 se ha reducido por primera vez el consumo de energía primaria en un 1%, aunque el importante desarrollo económico de Andalucía en estos años ha contribuido a que el ahorro haya sido menor del esperado.
Uno de los objetivos estratégicos del PLEAN 2003-2006 era la creación de la Agencia Andaluza de la Energía. Esta entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa entró en funcionamiento en 2005 y, desde entonces, ha ejercido las funciones que se le encomendaron en la Ley 4/2003. La constitución de la Agencia ha venido a reforzar y centralizar las distintas actuaciones que en materia energética se desarrollan en la Comunidad, incrementándose notablemente los recursos destinados a ello. Entre sus funciones destacan la gestión de los incentivos económicos para el fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de infraestructuras, así como el fomento de la política energética de la Comunidad.
Otro de los compromisos adquiridos en el PLEAN fue la promulgación de la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética en Andalucía. En 2006 el Consejo de Gobierno aprobó su Anteproyecto, trámite previo a su aprobación definitiva por el pleno del Parlamento en marzo de 2007. Dicha ley sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia de España en la regulación de las Energías Renovables. Establece la primacía de las fuentes renovables sobre el resto de fuentes y regula el ahorro y la eficiencia energética comenzando con el mandato que realiza a los poderes públicos de establecer los instrumentos jurídicos necesarios para su impulso. Como fin último, la Ley persigue la consecución de un sistema energético sostenible y de calidad para Andalucía.
Junto a lo anterior, para cumplir los objetivos recogidos en el PLEAN 2003-2006, se estableció un marco de incentivos económicos. En los dos primeros años de vigencia del Plan, coexistieron cuatro órdenes de incentivos en materia energética (4) ; mediante las que se regulaba la concesión de incentivos para promover el uso de tecnologías y recursos renovables, el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en los sectores consumidores, así como la generación distribuida en la Comunidad andaluza.
La aprobación en el año 2005 de la Orden de 18 de julio supuso un avance al unir en una única Orden las cuatro anteriores. Como novedades principales de esta Orden destaca la bonificación de los tipos de interés de los créditos bancarios como modalidad de incentivo, además de los incentivos directos a fondo perdido, la introducción de la tramitación telemática, la ampliación de los posibles beneficiarios así como el ámbito de los proyectos incentivables, incorporando proyectos de logística de abastecimiento de biomasa y un amplio abanico de líneas de incentivos al ahorro y la eficiencia energética.
| Clase de Proyecto | Número | Peso | Inv. Solic | Incent | %medio |
| 1. Ahorro y Eficiencia Energética | 412 | 4.2% | 109.695.065 | 16.263.856 | 14,8 |
| 2. Producción Eléctrica en Régimen Especial | 23 | 0.2% | 36.490.618 | 11.384.628 | 31,2 |
| 3. Energías Renovables | 9.141 | 93,1% | 44.323.674 | 15.737.578 | 35,5 |
| 4. Producción Biocombustibles y Preparación de Combustibles Sólidos | 15 | 0,2% | 280.699.896 | 16.315.405 | 5,8 |
| 5. Proyectos de Logística de Biomasa | 14 | 0,1% | 6.226.306 | 2.449.204 | 39,3 |
| 6. Transporte y Distribución de Energía | 111 | 1,1% | 25.931.913 | 7.874.360 | 30,4 |
| 7. Auditorías, Estudios de Viabilidad y Acc. Divulgativas | 105 | 1,1% | 8.149.134 | 3.255.738 | 40,0 |
| Total | 9.821 | 100% | 511.516.606 | 73.280.768 |
En estos años, se ha doblado el número de proyectos incentivados en relación a las anteriores convocatorias de órdenes de ayudas en materia energética, con un total de 9.821 proyectos aprobados, en los que la tasa de inversión se diferencia en función de la categoría a la que pertenezca.
La cuantía económica de los incentivos alcanzó los 73,3 M€, de los que el 22,3% se destinó a proyectos de producción de biocombustibles y preparación de combustibles derivados de la biomasa, el 22,2% a ahorro y eficiencia energética y el 21,5% a energías renovables. La producción eléctrica en régimen especial copó el 15,5 % del total, destinándose el resto de incentivos a proyectos de transporte y distribución de energía, auditorías energéticas y estudios de viabilidad y a proyectos de logística de biomasa.
En cuanto al análisis de la coyuntura energética en el transcurso del PLEAN 2003-2006, destaca la evolución del consumo de energía primaria en Andalucía, que aumentó un 27,5%, cuatro puntos porcentuales por encima del escenario tendencial previsto. Esta diferencia se acentúa comparándola con el escenario de referencia del Plan, escenario de ahorro, donde se planteaban crecimientos del 18,5%, 9 puntos por debajo de la evolución real del periodo de planificación.
Sin embargo, en el año 2006 el crecimiento del consumo de energía primaria ha sido de un 1%, rompiéndose la tendencia alcista de años anteriores cuando el crecimiento medio anual estaba en el 4,8%.
Gráfico 5
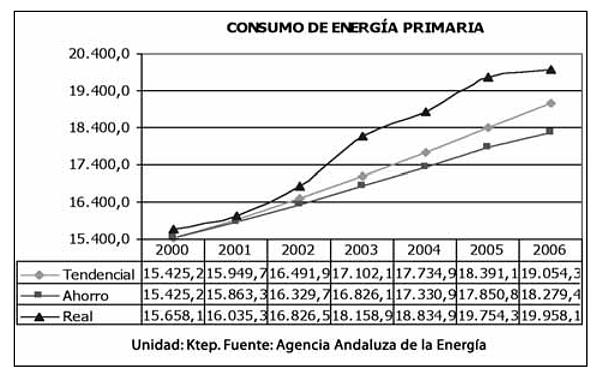
Gráfico 6
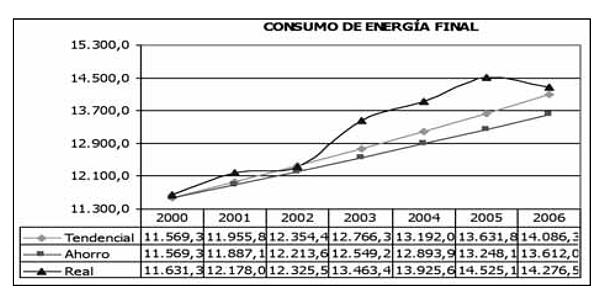
Unidad: ktp. Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (5)
Asimismo, la reducción del consumo de energía final observada en 2006 ha corregido en parte la tendencia divergente de años anteriores respecto a los escenarios de referencia, situándose al final del período un 1,4% por encima de la demanda prevista para este año en el escenario tendencial, con un incremento acumulado del 22,7% y una tasa media de variación anual del 3,5%.
La presión ejercida por el creciente consumo de energía se ve reflejada en la intensidad energética primaria6, definida como el cociente entre el consumo de energía en un territorio y su Producto Interior Bruto. Este indicador, medida de la eficiencia en el uso de la energía para la producción de los bienes y servicios necesarios en el proceso de desarrollo de un país o región, presenta una evolución creciente en la Comunidad andaluza, igual que a nivel nacional. En el conjunto de la Unión Europea este indicador se ha reducido un 1% medio anual.
Gráfico 7
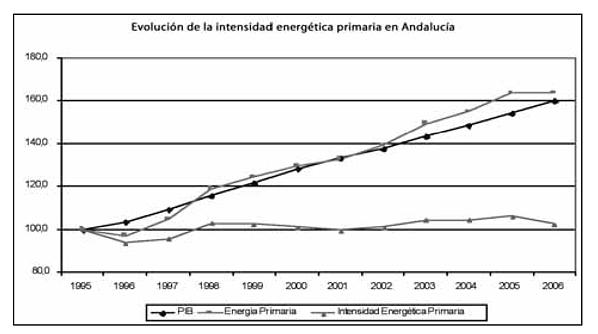
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Agencia Andaluza de la Energía
Para la consecución del objetivo marco que formula el PLEAN, conseguir un sistema energético andaluz: suficiente, eficiente, racional, renovable, respetuoso con el medio ambiente y diversificado, el Plan estructura las actuaciones en cuatro grandes apartados: fomento de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética, infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, e infraestructuras de transporte y distribución gasista.
1. Fomento de las energías renovables.
El aporte medio de las energías renovables a la estructura de energía primaria de Andalucía entre los años 2003 y 2006 ha sido un 6,5% más (960,3 ktep) que el producido en el período 1995-2002.
Este indicador está fuertemente influenciado por el aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, que viene a representar aproximadamente en estos años el 80% del consumo total de energías renovables en Andalucía. Así, el calendario de lluvias y las campañas agrícolas tienen gran incidencia en esta aportación, siendo especialmente significativa la campaña de aceituna.
Durante el periodo de vigencia del Plan, se ha producido una exportación de biomasa a otros países de la Unión Europea, debido fundamentalmente a la existencia de un marco retributivo en España que no podía competir con los precios alcanzados para este combustible en otros países. Esta situación se ha corregido gracias a la aprobación del RD 661/2007 que supone un avance en la remuneración de las instalaciones de energía eléctrica con biomasa respecto de la situación anterior. Además, en 2006, la reducción de un 40% de la campaña de recogida de la aceituna con respecto a años anteriores ha provocado un recorte en la cantidad de biomasa (orujillo) utilizada con fines energéticos. Esta cuestión coyuntural ha influido en el suministro a las instalaciones existentes que utilizan este combustible, que ha disminuido en este período.
El aporte medio de las energías renovables a la estructura de energía primaria entre los años 2000 y 2006 ha sido del 5,9%, porcentaje muy influenciado por el fuerte crecimiento de la demanda que se ha comentado anteriormente. El efecto coyuntural del descenso de biomasa en la campaña de la aceituna situó el aporte de energías renovables en 2006 en el 4,5%.
Gráfico 8. Evolución del consumo y porcentaje de energía primaria procedente de fuentes renovables
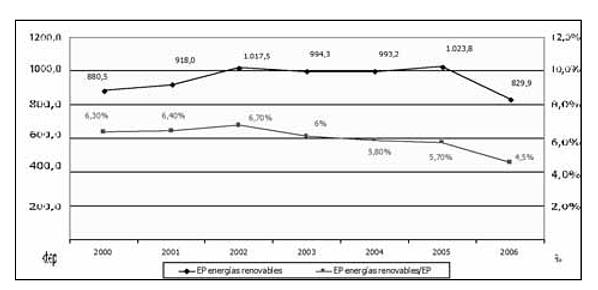
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (6)
En el siguiente cuadro se resume el grado de cumplimiento de los objetivos que se establecieron al inicio del período de planificación y los valores paramétricos en Andalucía, es decir, potencia instalada en cada una de las tecnologías renovables, excepto en biomasa térmica y biocarburantes, que se miden en términos de energía, y en energía solar térmica (medida en m² instalados).
| Energías renovables por tecnologías | 2000 | 2003 | 2006 | Objetivos PLEAN | Grado de cumplimiento de objetivos | 2007( e) | |
| Hidráulica régimen especial | MW | 83,2 (a) | 101,7 | 129,8 | 107,2 (a) | 121,10% | 129,8 |
| Hidráulica régimen ordinario | MW | 474,7 | 464,2 | 464,2 | (b) | (b) | 464,2 |
| Eólica | MW | 147,3 | 234,1 | 607,9 | 2.700,00 | 22,50% | 1.600,0 |
| Solar fotovoltaica aislada (c) | kWp | 3.391,70 | 4.554,30 | 5.779 | 6.076,30 | 95,10% | 6.400,0 |
| Solar fotovoltaica conectada | kWp | 245,7 | 3.593,40 | 15.425,00 | 4.423,70 | 348,70% | 50.000,0 |
| Solar térmica | m² | 130.552 | 223.696 | 347.182 | 411.552 | 84,40% | 380.000,0 |
| Solar termoeléctrica | MW | 0 | 0 | 11 | 100 | 11,00% | 11,0 |
| Biomasa uso térmico | ktep | 638,7 | 578,1 | 367,5 | 643 | 57,20% | 600,0 |
| Biomasa generación eléctrica | MW | 51,3 | 114 | 164,6 | 164 | 100,40% | 181,0 |
| Biocarburantes consumo | ktep | 0 | 21 | 36,1 | 90 | 40,10% | 50,0 |
| Fuente: Agencia Andaluza de la Energía |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
(a) Ajustes de potencia posteriores a la publicación del PLEAN han dado lugar a un cambio en la situación a 31.12.2000, pasando de 78 MW a 83,2 MW. Teniendo en cuenta que el objetivo es incrementar la potencia instalada en 24 MW en el horizonte del año 2006, se han modificado las cantidades absolutas para ese año y los objetivos intermedios.
(b) El PLEAN no recoge un objetivo específico para hidráulica en régimen ordinario; sin embargo, la energía aportada por ésta sí imputa en el cómputo global del consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables. No incluye el bombeo.
(c) Incluye mixtas y microeólica.
(e) Estimación.
Por tecnologías, el cumplimiento de objetivos en cuanto al aporte de las energías renovables a la estructura de energía primaria de Andalucía ha sido muy satisfactorio en el caso de la biomasa para generación eléctrica -donde se ha superado el objetivo marcado, hidráulica en régimen especial -con un 121,1% de grado de cumplimiento- y para la energía solar fotovoltaica. En este último caso, el grado de cumplimiento se ha situado en el 201,9%, siguiendo una tendencia de crecimiento exponencial, cuadruplicando casi el objetivo en el caso de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red, y cubriéndose en un 95% el de instalaciones fotovoltaicas aisladas.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura, habiéndose instalado 216.630 m² desde el año 2000, lo que ha supuesto un acumulado en 2006 de 347.182 m², con un grado de cumplimiento del objetivo del PLEAN próximo al 85%.
En cuanto a la tecnología termosolar, la única central puesta en marcha en Europa está en Andalucía. En 2004 se establece el régimen retributivo favorable para este tipo de tecnología, aunque el periodo de desarrollo tecnológico y de construcción de la plantas es más amplio. Actualmente existen 11 MW en funcionamiento, en construcción aproximadamente 190 MW, y un número importante de centrales en promoción, con lo que Andalucía es uno de los principales referentes de esta tecnología en el mundo.
El sector de los biocarburantes en Andalucía se encuentra en proceso de desarrollo acelerado. En 2006 el consumo de biocombustible ascendió a 36,1 ktep, frente a los 90 ktep propuestos en el PLEAN en este año. Sin embargo, es un sector en auge puesto que ya existe una planta en funcionamiento, seis plantas en producción y puesta en marcha de biocarburantes puros y aditivos y otras 20 plantas en construcción y desarrollo del proyecto, que supondrán una producción de más de 3 millones de tep/año.
Con respecto a la biomasa, el trasvase del combustible disponible al término del período desde los usos térmicos hacia las plantas de generación eléctrica -donde como se ha señalado se han superado los objetivos que marcaba el plan energético, y la exportación de biomasa en estos últimos años a otros países europeos, ha hecho que el objetivo de consumo para uso térmico se haya cubierto en un 57,2%.
En energía eólica, tras la resolución definitiva de todas las ZEDEs (Zonas Especiales de Evacuación) en 2004, se coordinaron actuaciones entre todos los actores involucrados para obtener el máximo de MW eólicos instalados en el menor período posible. En la actualidad, existe autorización de conexión a la red de transporte para 3.500 MW, lo que supone una garantía absoluta para su instalación. De ellos, cerca de 1.000 MW están ya en funcionamiento, en construcción muy avanzada se encuentra otros 2.000 MW, y 500 en promoción. El resto hasta el objetivo global previsto en el PLEAN (4.000 MW), serán objeto de una próxima oferta de asignación de puntos de conexión.
El cuadro 4, en su última columna, recoge una estimación de cierre del ejercicio 2007 con los valores paramétricos de las distintas tecnologías renovables. Con dicha columna se pretende poner de manifiesto el avanzado grado de desarrollo por el que transcurre la instalación de este tipo de tecnologías en Andalucía, acercándose paulatinamente al cumplimiento de los objetivos marcados, que ha sufrido un desplazamiento temporal motivado por diversos factores ya mencionados, y que augura un cambio sustancial en la aportación de las fuentes renovables dentro de la comunidad autónoma.
Las previsiones apuntarían a que la energía eólica podría aumentar un 163% respecto al cierre de 2006, con la puesta en marcha de 1.000 MW en 2007 derivados del trabajo que lleva realizándose en los últimos años dentro del procedimiento establecido por la administración central, y que en este último ejercicio ofrece buenas perspectivas para los próximos años, afianzando el camino hacia el cumplimiento efectivo de los objetivos recogidos en el PLEAN.
La aportación conjunta de toda la biomasa a la estructura de energía primaria crecería un 68% en 2007, circunstancia motivada en gran parte por el establecimiento de un marco retributivo competitivo con los precios pagados por dicho combustible en otros países, frenando así la exportación, y por los buenos resultados de la campaña de aceituna, que ha incrementado notablemente el combustible disponible.
La solar fotovoltaica se incrementaría un 166% en función de la puesta en marcha de los proyectos construidos y que han obtenido la autorización administrativa en las distintas provincias andaluzas, a la espera de resolver su conexión definitiva a la red.
Por tanto, si se alcanzan las estimaciones anteriores, y adjudicando un número de horas de funcionamiento para dicho ejercicio según la puesta en marcha efectiva de los mismos, la aportación de las energías renovables a la estructura de energía primaria de la comunidad andaluza se situaría en 1.376 ktep, lo que representa un crecimiento respecto a 2006 del 65,8% y una aportación a la matriz de energía primaria del 7,34% (7) , lo que evidenciaría el excelente comportamiento de las distintas tecnologías renovables en el último año y el inicio de un cambio sustancial en la participación de estas fuentes en la cobertura de la demanda energética de Andalucía.
En cuanto a la energía eléctrica generada con fuentes renovables, ésta ascendería a 3.436 GWh, lo que representaría un 8% de la energía eléctrica total generada en la comunidad autónoma.
2. Ahorro y eficiencia energética.
El importante crecimiento económico que estamos viviendo en los últimos años, ha provocado un aumento de la demanda de energía, influyendo, como ya se ha comentado, en el grado de ahorro esperado. Nos obstante, por primera vez, durante el año 2006 se redujo en un 1% el consumo de energía primaria debido a las medidas puestas en marcha durante los años 2005-2006 que han derivado en un ahorro para Andalucía de 159.146 tep/año, es decir, el consumo anual en electricidad de cerca de medio millón de personas. Ahorro que se ha producido sobre todo en el sector productivo.
Los nuevos instrumentos disponibles, como la Orden de Incentivos para el desarrollo energético sostenible y la reciente aprobación del Código Técnico de la Edificación y de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, que desarrolla y amplía el alcance del certificado energético no sólo a los edificios sino también a las instalaciones industriales, van a suponer importantes avances en la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma.
La consecución efectiva de objetivos de ahorro energético tendrá que sustentarse en el futuro en incentivos concretos a tecnologías y procesos. Un ejemplo claro de esto ha sido el éxito conseguido a través de la Orden de Incentivos para el Desarrollo Sostenible de Andalucía de 18 de julio de 2005, que ha incorporado como novedad las líneas de apoyo al ahorro energético, que han propiciado en gran medida, el ahorro antes mencionado.
3. Infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
El PLEAN pretendía alcanzar, al menos, la autogeneración eléctrica en el año 2006, equiparar los estándares de calidad de servicio en Andalucía a los del conjunto nacional y seguir mejorando la infraestructura de transporte y distribución eléctrica, de forma que se garantizara la evacuación y el transporte de toda la electricidad generada.
Andalucía alcanzó en 2005 la autogeneración eléctrica. La mayor generación eléctrica en la Comunidad derivada de la ampliación del parque generador andaluz con la puesta en funcionamiento de 4.790 MW de ciclo combinado a gas natural así como de nuevos parques eólicos y plantas de biomasa, supuso que la Comunidad Autónoma andaluza dejara de ser una región históricamente importadora de energía para convertirse en exportadora de electricidad.
Gráfico 9
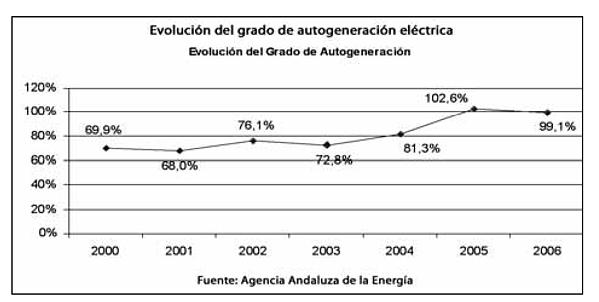
Desde finales del año 2000, la potencia eléctrica instalada en Andalucía se ha duplicado, pasando de 5.183,3 MW a 10.805,7 MW. Este incremento ha venido de la mano de tecnologías más eficientes y con niveles de emisión muy inferiores a las del parque de generación eléctrica existente al inicio de dicho período.
Gráfico 10
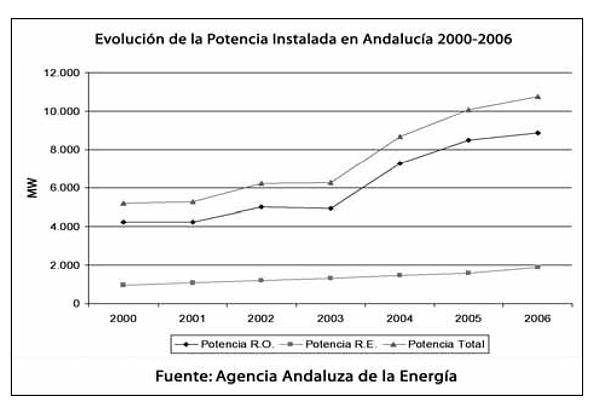
| Potencia (MW) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Régimen ordinario | 4.213,7 | 4.218,3 | 5.012,3 | 4.940,3 | 7.262,3 | 8.493,2 | 8.936,2 |
| Régimen especial | 969,6 | 1.068,2 | 1.201,1 | 1.310,9 | 1.443,1 | 1.591,0 | 1.869,5 |
| Potencia total | 5.183,3 | 5.286,5 | 6.213,4 | 6.254,2 | 8.705,4 | 10.084,2 | 10.805,7 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
La sucesiva ampliación de la potencia instalada ha cubierto el fuerte incremento de demanda eléctrica en estos últimos años, consecuencia del desarrollo económico y social de Andalucía. La demanda final de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha experimentado un continuo crecimiento aunque se ha atenuado en 2006. Este crecimiento ha sido generalizado en los distintos sectores de actividad hasta 2005, disminuyendo en 2006 el consumo del sector primario y de la industria, por este orden. En el periodo considerado, el crecimiento acumulado fue del 38,7%, siendo del 1,6% durante el 2006 alcanzándose los 35.341,6 GWh.
Gráfico 11
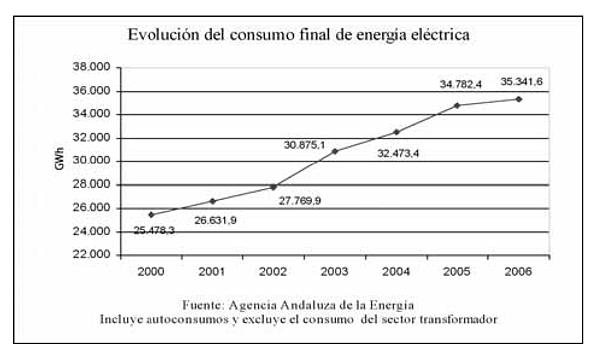
Al igual que la demanda acumulada, las puntas de Cuadro 8. Capacidad de transformación de la red eléctrica invierno y verano han presentado una tendencia fuertemente alcista en el período de vigencia del Plan.
Gráfico 12
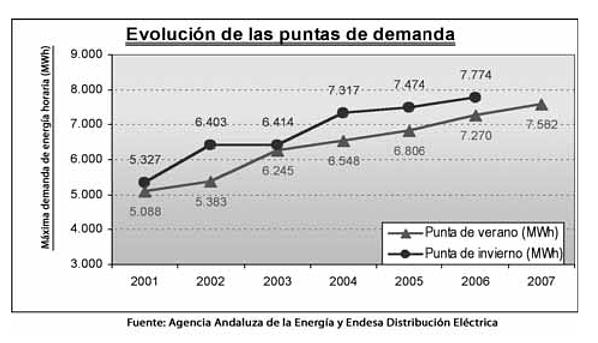
La longitud total de los circuitos de la red de transporte y distribución de más de 50 kV crecieron un 7% en el período 2003-2006, situándose en 13.573 km al finalizar 2006.
En la siguiente tabla se recoge los kilómetros de líneas existentes de transporte y distribución por escalones de tensión.
| Tensión (kV) | 2003 (km) | 2006 (km) | |
| Red de Transporte | 400 | 1.297 | 1.543 |
| 220 | 2.615 | 2.644 | |
| Red de Distribución | 132 | 2.896 | 2.955 |
| 66-50 | 5.871 | 6.432 | |
| TOTAL | 12.679 | 13.573 | |
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica y Agencia Andaluza de la Energía
En el período de vigencia del PLEAN, la capacidad de transformación en subestaciones creció un 42,1%. En la siguiente tabla se recoge la potencia de transformación existente por niveles de tensión.
| Potencia (MVA) | ||
| Tensión (kV) | 2003 | 2006 |
| 400/220 | 6.720 | 9.720 |
| 400/132 | 180 | 780 |
| AT/AT | 10.607 | 14.249 |
| AT/MT | 10.322 | 14.788 |
| TOTAL | 27.829 | 39.537 |
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica y Agencia Andaluza de la Energía
En el período 2003-2006 el número de kilómetros de líneas aéreas y subterráneas de media tensión aumentaron un 4,2% y un 32,3% respectivamente. En baja tensión, la extensión de las líneas aéreas se incrementó en un 3,4%, siendo el crecimiento de las líneas subterráneas del 9,2%. La potencia de los centros de transformación se incrementó un 16,0%.
La siguiente tabla recoge los valores paramétricos de la red de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión.
| 2003 | 2006 | |
| Líneas aéreas de media tensión (km) | 35.971 | 37.490 |
| Líneas subterráneas de media tensión (km) | 8.028 | 10.625 |
| Líneas aéreas de baja tensión (km) | 51.269 | 53.029 |
| Líneas subterráneas de baja tensión (km) | 13.040 | 14.243 |
| Centros de transformación (núm.) (1) | 50.248 | 45.787 (2) |
| Potencia de los centros de transformación (MVA) (1) | 13.813,2 | 16.021,2 |
(1) Incluye sólo centros de distribución con transformación MT/BT.
(2) La disminución se debe a una depuración de la base de datos de Endesa Distribución Eléctrica.
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica
Por otra parte, a raíz de incidencias en el suministro de energía eléctrica que tuvieron lugar en verano de 2004, la Junta de Andalucía creó en dicho año la Unidad de Coordinación, Seguimiento y Control del Suministro de Energía Eléctrica con la finalidad de realizar el seguimiento continuado de los parámetros eléctricos e incidencias en el suministro.
Los indicadores de calidad de suministro Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI) y Número de Interrupciones Equivalente de la Potencia Instalada (NIEPI) han mejorado considerablemente en estos años y están en proceso de convergencia claro hacia la media nacional.
| TIEPI | |||||
| Zona (8) | Máximo (Horas) (Art. 106 RD 1955/2000) | España 2005 | Andalucía 2005 | Andalucía 2006 | Variación Andalucía |
| Urbana | 2 | 1,44 | 1,82 | 1,28 | -30% |
| Semiurbana | 4 | 2,30 | 3,06 | 2,05 | -33% |
| Rural Concentrada | 8 | 3,13 | 5,26 | 4,34 | -17% |
| Rural Dispersa | 12 | 5,01 | 6,72 | 5,72 | -15% |
| NIEPI | |||||
| Zona | Máximo (núm. veces) (Art.106 RD 1955/2000) (9) | España 2005 | Andalucía 2005 | Andalucía 2006 | Variación Andalucía |
| Urbana | 4 | 1,76 | 2,58 | 1,79 | -31% |
| Semiurbana | 6 | 2,62 | 3,68 | 2,73 | -26% |
| Rural Concentrada | 10 | 3,21 | 5,27 | 5,03 | -5% |
| Rural Dispersa | 15 | 4,31 | 5,68 | 5,23 | -8% |
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y Endesa Distribución Eléctrica
4. Infraestructuras de transporte y distribución gasista.
El PLEAN marcaba como objetivo estar en disposición de suministrar gas natural al 90% de la población que reside en los núcleos de más de 20.000 habitantes y llegar con el gas natural canalizado a las ocho provincias andaluzas.
La Junta de Andalucía, consciente de las ventajas que aporta la utilización del gas natural tanto en los sectores finales como en la generación de electricidad respecto a la utilización de otros recursos como los derivados del petróleo y el carbón, ha realizado un importante esfuerzo durante el período de vigencia del PLEAN, apostando por el desarrollo de la red de transporte y distribución de gas natural, con una visión global e integrada en sus planificaciones, muy especialmente en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Su principal finalidad ha sido la atención de las necesidades de los habitantes y la actividad de Andalucía.
Entre los años 2003 y 2006, se ha participado activamente en la planificación del sector del gas natural, concretamente en la revisión de la planificación aprobada en el año 2002 y en las propuestas elevadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la nueva planificación con vigencia hasta el año 2016, en las que se han incluido estrategias de desarrollo regional basadas en el mismo Sistema de Ciudades contemplado en la planificación territorial.
La red de gasoductos está creciendo a un fuerte ritmo en los últimos años. La longitud de la red de transporte se incrementó en un 73,7% en el período 2000-2006 y la de distribución en un 114,3 %, provocando así que el consumo primario y final de gas natural en la Comunidad haya registrado una subida de un 218,5% y de un 36,0 % respectivamente en el período considerado. Este importante desarrollo ha sido en gran medida el causante de la consecución del objetivo de autogeneración eléctrica, en el que las centrales de ciclo combinado a gas natural han tenido un protagonismo indiscutible.
Los Convenios firmados entre la Junta de Andalucía y las distintas compañías gasistas han hecho posible que en 2006 se haya cumplido el primer objetivo. Considerando todos los municipios gasificados, al final del período, se había alcanzado el 105,9% del objetivo del PLEAN. Considerando sólo la población de los municipios gasificados de más de 20.000 habitantes, a finales de 2006 la población afectada por distribución doméstico-comercial representaba el 98,1% del objetivo del PLEAN.
Gráfico 13. Número de municipios con suministro de gas natural para uso doméstico comercial
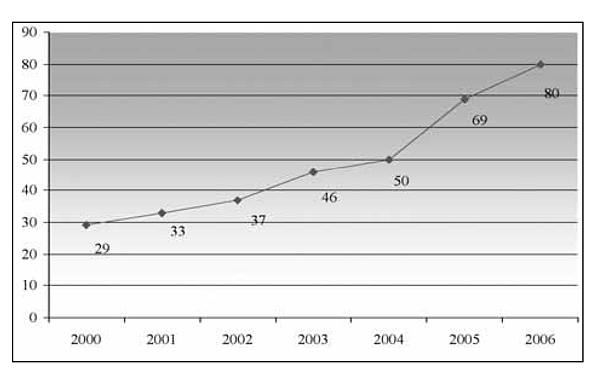
A finales del ejercicio 2006, la única provincia andaluza que no disponía de gas natural canalizado era Almería. La llegada de éste requería la definición de las infraestructuras gasistas asociadas al proyecto internacional Medgaz entre Argelia y España, cuya fase de estudios de viabilidad se ha retrasado respecto a lo inicialmente previsto. Será en 2008 cuando se prevé que Almería quede integrada en el sistema gasista nacional con la puesta en servicio de los futuros gasoductos «Almería-Chinchilla» y la Conexión a Lorca.
4. Situación energética de Andalucía.
4.1 La estructura económico-territorial de Andalucía
La energía está íntimamente relacionada con las funciones económicas básicas: la producción y el consumo. Desde el punto de vista de la producción destaca en la estructura andaluza el fuerte peso de los servicios y una industria de tamaño significativo, aunque con menor peso relativo en la economía que el correspondiente a España y a Europa.
La producción regional muestra, en conjunto, una propensión marginal creciente al consumo de energía, expresada por una intensidad energética por debajo de la media nacional, pero con un crecimiento más elevado en los últimos años, y algo superior a la intensidad energética de la Europa de los veinticinco. Una estructura productiva intensiva en consumo de energía genera una mayor inseguridad en la estructura de costes y un mayor grado de vulnerabilidad de la economía ante situaciones de crisis de abastecimiento.
La vinculación entre consumo y energía se vehicula a través del incremento de la población, de su nivel de adquisición de bienes y servicios y de sus hábitos de movilidad cada vez más consuntivos en energía. El nivel de bienestar de los andaluces está siendo cada vez más dependiente del consumo energético, reproduciendo pautas observadas en otros países occidentales.
En el caso de Andalucía, al análisis de la población residente es preciso incorporar otros dos contingentes de gran trascendencia en el funcionamiento del sistema energético: la población que reside temporalmente en viviendas vacacionales y los residentes climáticos (10) . La incidencia de estos contingentes poblacionales tiene un peso creciente en la evolución de las magnitudes de consumo energético agregado.
- Análisis de la estructura productiva.
Andalucía está registrando un crecimiento económico del 3% anual en los últimos veinte años y del 3,6% en los años más recientes.
Gráfico 14. Evolución del PIB
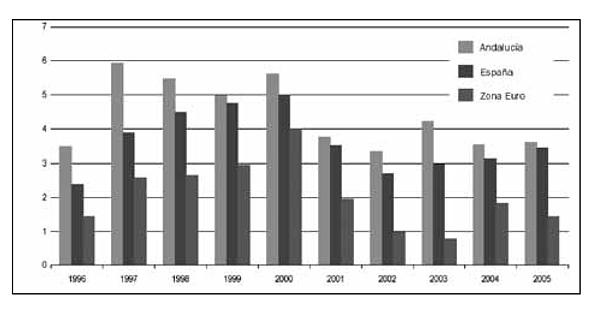
Porcentaje variaciones interanuales. Índices de volumen encadenados referencia 2000 Fuente: IEA; INE; Eurostat. Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
En este período, la renta familiar disponible ha crecido a un ritmo del 7,6% de media anual, de lo que se deduce que el incremento de bienes y servicios accesibles ha sido mayor que el crecimiento económico.
El VAB regional registra un crecimiento continuado durante ocho años con tasas superiores a la nacional. Más importante aun es que la productividad está mejorando con respecto a la media española y la productividad aparente por ocupado experimenta en 2004 un avance respecto al año anterior, destacando la industria como el sector más productivo de la economía andaluza.
En estas buenas cifras económicas participa la aportación de la energía, cuyo VAB creció en 2005 en torno al 10,0%, si bien se prevé una ralentización de este ritmo para el año 2006 (3,5%). El consumo energético de la industria, por su parte, muestra un crecimiento moderado. Los sectores industriales andaluces que más energía consumen en valor monetario son: Productos minerales no metálicos diversos (19,9%); Metalurgia y fabricación de productos metálicos (19,3%) y Alimentación, bebidas y tabaco (13,7%). Los tres sectores registran un incremento de producción en los últimos años y representan el 43% del VAB industrial de la región. La buena marcha en el ritmo de producción industrial en estas ramas productivas ha contribuido al incremento del consumo de energía final en la industria.
El sector agrícola es la principal actividad económica en el 80% de los municipios andaluces en áreas rurales, ocupando el 53,3 % de la superficie de Andalucía. Con un crecimiento en los últimos 15 años (1990-2005) del 92,11 % de la producción de la rama agraria, destacando la especial relevancia en estos últimos años de la agroindustria en el crecimiento de la economía andaluza.
La construcción sigue siendo el sector más dinámico en Andalucía, a pesar de una significativa desaceleración de las tasas de crecimiento, cayendo desde el 9,7% en 2001 hasta el 4,9% previsto para 2006. La incidencia energética de este crecimiento se manifiesta, principalmente, en la industria auxiliar, especialmente cementeras y ladrilleras.
El principal sector en VAB y en ocupación de activos en la región es la prestación de servicios comerciales, de hostelería, personales, a las empresas y servicios públicos. Esta predominancia de los servicios es propia de las economías occidentales desarrolladas y tiene una elevada correlación con el nivel de bienestar ligado a una alta renta per cápita.
Para la mejor comprensión de los fenómenos productivos andaluces y su relación con la energía, es preciso diferenciar el sector transporte del resto de los servicios y, dentro de éstos, singularizar el turismo como actividad exportadora y sometida a una dinámica distinta al resto de los servicios.
Los servicios aportan más del 50% del valor de la producción regional. Las estimaciones para el año 2006 apuntan a un crecimiento interanual del VAB de este sector de un 3,9%, manteniendo una tónica de evolución ascendente en los últimos años. En general, el sector servicios se está comportando de forma más favorable que en el conjunto nacional, reforzando el proceso de terciarización de esta economía. Los servicios, excepto transporte, demandan una cantidad reducida de energía en relación con el valor de su producción y la demanda de energía final de este sector se mueve en cifras inferiores al 10% del total de energía final demandada.
Los servicios asociados al turismo evolucionan con un ligero crecimiento en el valor de la producción. En los últimos años se aprecia una tendencia a la reducción del gasto medio diario en destino, de forma simultánea al incremento de pernoctaciones, lo cual redunda en un incremento del gasto energético por unidad de valor producido (11) .
Para complementar estos análisis basados en la estructura sectorial es preciso hacer eferencia particular a un fenómeno característico de la estructura económico-territorial de Andalucía: la importancia absoluta y relativa de la segunda residencia. Andalucía se ha especializado a lo largo de las últimas décadas en proporcionar espacios vacacionales de fuerte predominancia residencial. En todo el ámbito regional proliferan viviendas aisladas de utilización temporal y espacios urbanizados con grandes cantidades de viviendas destinadas al período vacacional.
En 1991 se contabilizaban 773.792 viviendas secundarias o vacías, en el año 2001 ya se registraron 1.062.847 (12) , y en la actualidad esta cifra habrá ascendido al millón y medio ya que según datos del Ministerio de Fomento se han construido en torno a 363.000 viviendas nuevas entre 2002 y 2005 en Andalucía (13) . La mayor parte de estas viviendas se localizan en el litoral. El patrón de consumo energético del uso de estas viviendas tiene una fuerte incidencia en el incremento de la capacidad instalada y en la aparición de puntas de demanda en verano, ya que se utilizan unos pocos días al año, pero en esos días se usan al límite de su capacidad.
Para el sistema energético, la existencia de esta enorme capacidad alojativa tiene consecuencias desequilibrantes. Las viviendas vacacionales están desocupadas la mayor parte del año y registran una intensa actividad en verano que no se limita exclusivamente a demandar energía en el sector residencial, ya que en los lugares donde se concentra se dispara simultáneamente la demanda energética de los servicios públicos y privados. Si se considera todo el consumo energético asociado a este fenómeno (consumo doméstico, servicios públicos y privados asociados y movilidad privada), para el parque actual de viviendas vacacionales se puede estimar una demanda final que se aproxima a 700 ktep al año, cifra que representa casi la mitad de la producción primaria energética andaluza (renovables, carbón y yacimientos de gas).
El transporte representa el 12% del valor de la producción en servicios y el 6% de la producción regional, sin embargo, es uno de los principales componentes del consumo energético regional, aportando más de la tercera parte de la energía final demandada. Su comportamiento productivo en los últimos cinco años se ha caracterizado por un crecimiento mantenido por encima del 5% interanual.
La característica estructural más destacada es la distribución modal del transporte de mercancías, con un fuerte predominio del transporte por carretera, y la reducción mantenida desde hace años de la participación de los transportes públicos en la movilidad de viajeros. Ambos factores tienen una clara incidencia en el incremento de consumo energético intenso para dar satisfacción a necesidades básicas de transporte: la distribución de mercancías y la movilidad urbana. La utilización de otros modos de transporte de mercancía distintos a la carretera (ferrocarril y marítimo), y una mayor penetración del transporte público en la movilidad urbana en proporciones similares a las que se registraban hace veinte años, tendría unos efectos sumamente positivos en la reducción de consumos de derivados del petróleo.
- Población, bienestar y consumo.
En el momento presente se contabiliza en la región una población cercana a los ocho millones de personas, con un crecimiento anual medio de 0,77%, pero con unas cifras notablemente superiores en los últimos años (1,4%) como consecuencia de la inmigración laboral y climática, que poco a poco va empadronándose. La subida en el crecimiento demográfico está, de hecho, más relacionada con los 420.000 extranjeros censados que con el crecimiento vegetativo endógeno. A estas cifras habría que añadir otras 500.000 personas, como mínimo, que viven en Andalucía de forma permanente, pero sin censar. Estos flujos, tanto los de entrada de inmigrantes laborales como los climáticos, manifiestan una tendencia alcista (se ha duplicado la población extranjera empadronada entre 2000 y 2005) que se mantendrá en los próximos años (14) .
Cuadro 11. Tasa de crecimiento demográfico 1996-2002
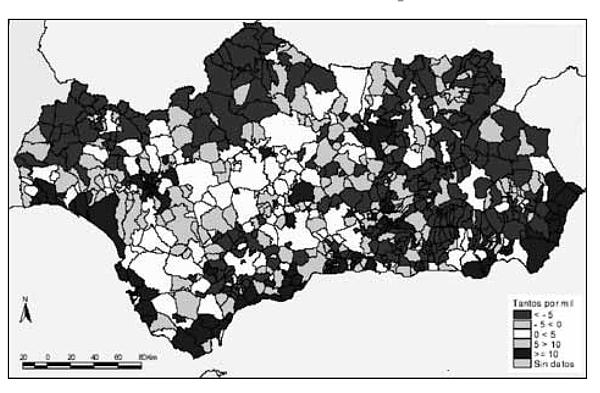
Es evidente que el incremento de la inmigración climática, y su demanda de vivienda asociada, tiene un efecto directo sobre la construcción y el empleo en este sector, sobre la industria auxiliar (sector industrial con elevado consumo energético por unidad de producción) y sobre la inmigración laboral y que, posteriormente, este hecho eleva el consumo doméstico de energía, el consumo de servicios públicos y privados y el consumo en automoción. Si la demanda energética asociada a una vivienda principal (doméstico, servicios y automoción) se estima en 1,78 tep, en el caso de los climáticos puede ascender a 4,48 tep debido a su mayor nivel de renta con mayores dotaciones y hábitos más consuntivos.
Gráfico 15. Porcentaje de población extranjera sobre la población total en cada ámbito
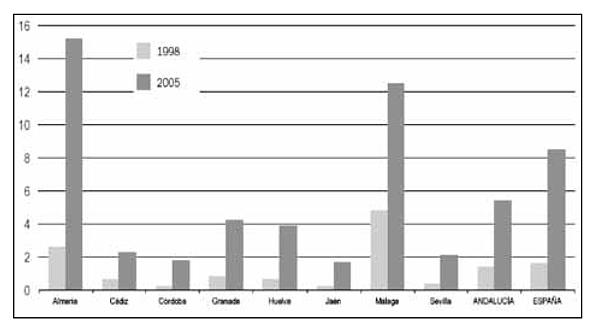
En la evolución de la región y en sus requerimientos básicos de energía por el lado del consumo influyen principalmente factores demográficos, pautas de consumo y demanda de transporte. Junto al crecimiento demográfico protagonizado por los inmigrantes, hay que señalar una mayor propensión al consumo en general de bienes y servicios y un mayor consumo de energía en los hogares, dotados de más equipamiento y con formas de uso poco ahorradoras. El aumento de consumo de bienes y la mayor complejidad productiva de la economía occidental redunda en un incremento del transporte de mercancías por carretera, con un alto coste energético, y de los servicios de distribución y comercio. Asimismo se observa un fuerte incremento de la movilidad, que se satisface en su mayor parte mediante vehículos privados, con un alto coste energético por viaje.
Según las últimas cifras, el gasto en electricidad, gas y otros combustibles es el 3% del gasto total familiar de los españoles. Esta cifra no es percibida como un condicionante estricto en el presupuesto de las familias y la dimensión energética no está presente en las decisiones de gasto y consumo. Otro factor que está incidiendo de forma muy significativa en el consumo energético de los hogares es el cambio de los estándares de confort climático, evolucionando el conjunto de la sociedad andaluza hacia comportamientos de climatización generalizada como expresión del bienestar. Esta pauta ya se registró hace dos décadas en las zonas cálidas de Estados Unidos y se está implantando de manera generalizada en los países mediterráneos europeos.
El incremento de consumo energético registrado en paralelo al aumento de renta también se observa al comparar el consumo medio andaluz con el consumo de los inmigrantes climáticos y los residentes vacacionales, los cuales, con mayor renta media familiar que el conjunto poblacional andaluz, muestran un mayor consumo energético por habitante, tanto en demanda doméstica como en automoción.
El incremento exponencial de la movilidad con vehículos privados es otro de los grandes componentes de la demanda energética andaluza. En la actualidad se registra una cifra de más de cuatro millones y medio de vehículos circulando (el parque crece a un 5,2% anual), y una matriculación de cerca de 260.000 anuales en los últimos años (15) . Estas cifras explican, sin duda, parte del espectacular crecimiento del consumo de gasóleo para automoción (el 40% entre 2000 y 2004) y el crecimiento del consumo de combustibles para automoción por encima del 7% en los últimos tres años. A pesar de estos incrementos, los niveles de motorización de los andaluces son todavía inferiores a los de otras regiones europeas, por lo cual no es descartable que se mantenga la tendencia al incremento absoluto y relativo del parque de vehículos y su efecto derivado sobre el aumento de la movilidad.
El Índice de Motorización (16) de Andalucía era de 378 en 2001 y a pesar de que ha ido aumentando de forma progresiva, se mantiene por debajo de los valores medios nacionales para el mismo año (441) y de los de la gran mayoría de países europeos (Alemania-521, Italia-563, Francia-463). En 2005 el Índice de Motorización regional asciende a 422 y el de España a 459, lo cual pone de manifiesto que en estos cuatro años se ha incrementado en Andalucía con más celeridad que en España, a un 2,9% anual en la Comunidad Autónoma frente al 1% nacional (17) .
El efecto combinado de consumo energético en el hogar, repercusión en los servicios públicos y privados y el consumo por automoción, explica una parte sustancial de la demanda energética andaluza y es responsable de la mayor parte del crecimiento acelerado de los últimos años.
- Dimensión territorial del consumo energético.
En una visión global de las principales cuestiones de ordenación territorial y desarrollo económico de la región aparecen en primer lugar el desarrollo urbanístico, la gestión del agua y la movilidad y las tres cuestiones están relacionadas directamente con la disponibilidad y uso de la energía. La movilidad y su repercusión energética en el sistema ha sido tratada en el apartado anterior de la estructura productiva.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) establece que el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética es un instrumento del propio Plan, dada la incidencia en el sistema energético en la configuración de la estructura territorial. Por otro lado, el POTA contiene múltiples referencias en su articulado a las cuestiones energéticas que han sido tenidas en cuenta en la elaboración de este Plan.
Dada la incidencia en la demanda de energía, y por tanto en la planificación energética, de las estrategias y objetivos establecidos en la planificación del territorio, se exponen a continuación un breve análisis de la dimensión territorial del consumo energético.
- Desarrollo urbanístico.
En el análisis anterior destacan dos grandes fenómenos económicos y territoriales (crecimiento residencial y evolución industrial) que constituyen, las grandes cuestiones a reseñar en el presente y para los próximos años en Andalucía. De los dos, no obstante, hay que destacar la trascendencia del crecimiento urbanístico por sus efectos multiplicadores sobre otros sectores de consumo como los servicios privados, los servicios públicos urbanos y el transporte.
El crecimiento urbanístico que se está registrando en Andalucía es de carácter fundamentalmente residencial. La dinámica ascendente de desarrollo inmobiliario no muestra indicios de desaceleración, puesto que la mayor parte de los municipios del litoral y de las aglomeraciones urbanas están revisando sus planeamientos urbanísticos con intención de incluir extraordinarios crecimientos de la superficie urbanizable. El crecimiento urbano está protagonizado por la demanda de vivienda, empujada por varios factores: la adquisición de viviendas vacacionales y de viviendas por inmigrantes-residentes climáticos, la reducción del número de viviendas por superficie construida (de 2,44 viviendas por cada mil metros cuadrados en 1991 a 2,14 viviendas/m² en 2003), las nuevas necesidades de vivienda para inmigrantes laborales y la inversión de las familias en vivienda no ocupada.
En 2001 se contabilizaban 3,5 millones de viviendas en la región (2,8 en 1991) (18) . Estas viviendas se localizan principalmente en el litoral y en las aglomeraciones urbanas de Sevilla, Granada y Córdoba. Como consecuencia de estos impulsos la superficie edificada en la región crece al 4% anual acumulativo. Con el incremento de la superficie urbanizada no sólo crece la demanda energética doméstica, de transporte y de servicios, también hay que contabilizar el consumo energético de los servicios públicos urbanos, por encima de los 100 ktep/año. Entre éstos son destacables, hasta la fecha, la iluminación pública (en torno al 70% del gasto municipal), el tratamiento de aguas y residuos y el consumo de los edificios públicos. No obstante, en el futuro inmediato van a cobrar una dimensión sobresaliente los consumos en desalación de agua destinada al aprovisionamiento de viviendas, al suministro de piscinas y al riego de jardines y campos de golf.
En el parque de viviendas actual prevalece, lógicamente, el conjunto destinado a vivienda principal de hogares empadronados (unas dos terceras partes sobre el total). Sin embargo, la característica más destacada del parque regional es la presencia de un gran número de viviendas vacacionales con patrones de uso muy concentrados en el tiempo (verano) y en el espacio (litoral), cuestión ya mencionada en el apartado de sector productivo. Estos espacios vacacionales generan situaciones de muy baja rentabilidad social y territorial respecto a las instalaciones energéticas y a la capacidad del sistema que se mantiene ociosa durante la mayor parte del año.
En el litoral y en aglomeraciones urbanas está creciendo rápidamente el parque total de viviendas por el elevado ritmo de la promoción inmobiliaria. Una parte de esta promoción está relacionada con factores de oportunidad y se orienta a la satisfacción de necesidades básicas y a la inversión del ahorro de las familias. Pero la mayor parte de la promoción en estudio (especialmente en el litoral) y una parte creciente de las viviendas finalizadas está protagonizada por el mercado de los residentes climáticos.
Como consecuencia del crecimiento urbanístico, desde hace algunos años, en el ámbito municipal se está experimentando un desarrollo continuo, basado en la ampliación y la creación de nuevos servicios municipales, que está induciendo una tendencia consolidada al alza de los consumos energéticos de las instalaciones municipales, ya sean de alumbrado público, de bombeo, dependencias o servicios en general, lo que está repercutiendo en un incremento de la facturación energética de los ayuntamientos andaluces.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la variabilidad climática en Andalucía tiene una influencia directa sobre la demanda energética en el sector residencial y de servicios. La disparidad climática provoca que la demanda de energía necesaria para satisfacer las necesidades de climatización y producción de agua caliente sanitaria varíe profusamente en toda la extensión de la Comunidad. Esta influencia se plasma en una segregación territorial en la que es posible identificar zonas con un elevado consumo de energía, como consecuencia de la rudeza climatológica (zonas del interior), así como otras zonas con un consumo más reducido gracias a la suavidad climática (litoral).
De hecho, el nuevo Código Técnico de la Edificación en su documento básico HE1 «Limitación de la Demanda Energética», establece una serie de exigencias de aislamiento térmico en función de la llamada zona climática (en Andalucía son cinco y en el resto de la península son doce).
- Gestión del agua.
La gestión del agua, recurso escaso en nuestra región, está a su vez relacionada con el desarrollo urbanístico, adquiriendo en el litoral niveles de saturación y previsible inviabilidad energética y medioambiental de numerosas operaciones en proyecto.
La gestión de los recursos hídricos ha cobrado, en el momento presente, un tono más crítico al quedar sometida a un escenario creciente de escasez, puesto que en múltiples ámbitos de la región se ha alcanzado el límite estricto de su aprovechamiento. El problema recae fundamentalmente sobre el litoral, tanto por el uso de la agricultura como por el uso de las zonas urbanas y de sus crecimientos programados o en estudio. Una solución a este difícil problema de viabilidad económica y territorial es la desalación de agua de mar o de aguas salobres. Esta solución traslada la cuestión de la escasez hídrica al sistema energético, tensionando la difícil situación de equilibrio del mismo que se desprende de la política europea, nacional y autonómica.
Aunque la demanda de agua a nivel europeo aún es muy superior a la de la Comunidad Andaluza, se está percibiendo cierta convergencia como consecuencia del continuo incremento de la demanda en nuestra región. La escasez hidráulica en Andalucía obliga a la utilización de métodos muy costosos desde el punto de vista energético como la desalación que ronda los 4,0 kWh/m³ (19) . En este contexto la demanda de agua obtenida por desalación para campos de golf y para grandes operaciones de promoción inmobiliaria se convierte en un problema energético cuya dimensión se percibe si tenemos en cuenta que la obtención de agua para paliar el déficit actual del balance hídrico de Andalucía mediante desalación supondría un consumo adicional de unos 300 ktep de energía primaria.
4.2. El escenario energético andaluz.
A pesar de que el crecimiento experimentado por los principales indicadores energéticos en Andalucía ha sido superior a la media nacional y comunitaria, éstos todavía se encuentran por debajo de dichos valores (20) .
| Andalucía | España | Unión Europea -25 | |
| Incremento del consumo de energía primaria desde 1995 (%) | 65,0 | 48,3 | 10,6 |
| Intensidad Energética Primaria (tep/M€ cte. 2000) | 185 | 188 | 180 |
| Consumo de energía primaria per cápita (tep/habitante) | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
| Consumo de energía final per cápita (tep/habitante) | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
Respecto a la estructura de consumo de energía primaria por fuentes en Andalucía en 2006 destacan los siguientes aspectos:
- - El modelo de abastecimiento energético de la economía andaluza continúa estrechamente ligado a los combustibles fósiles, principalmente al petróleo y sus derivados. El porcentaje de consumo de energía primaria correspondiente a dicha fuente alcanzó el 50,4% en 2006.
- - Los cambios producidos en el parque generador de energía eléctrica andaluz derivados del creciente protagonismo de la generación con gas natural, han llevado a esta fuente de energía a ocupar el segundo lugar en la estructura de energía primaria de Andalucía, cubriendo el 31,3%.
- - El carbón ha pasado a cubrir el 14% de la energía consumida en Andalucía.
- - La energía procedente de fuentes renovables aportó el 4,5% del total del consumo en la Comunidad andaluza una vez excluidos los usos no energéticos.
Andalucía presenta una elevada dependencia energética del exterior ya que más del 90% de la energía primaria consumida procede de importaciones. En 2006 el consumo de energía procedente de fuentes autóctonas se situó en 1.152 ktep, teniendo en cuenta el consumo total de energía primaria en este año, el grado de autoabastecimiento energético en Andalucía alcanzó el 5,8%.
La producción procedente de las fuentes de energía renovable representa un porcentaje muy elevado de la producción total de energía destinada al consumo en la Comunidad, un 68% en 2006.
Gráfico 16
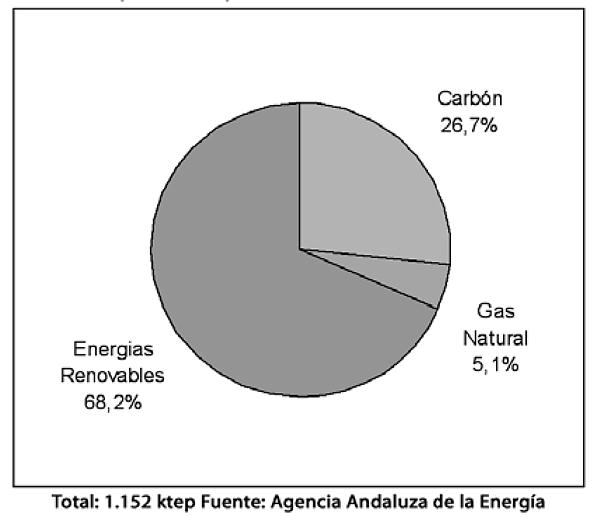
En términos de energía final, en la estructura por fuentes de energía, destacan los siguientes aspectos:
- - Al igual que en energía primaria, la Comunidad Autónoma sigue dependiendo en un porcentaje muy elevado de los derivados de petróleo, el 62,4%.
- - El desarrollo de la red de transporte y distribución de gas natural en Andalucía ha posibilitado el acceso a esta fuente de energía a gran parte de la población andaluza y la industria, alcanzando un porcentaje en la estructura de consumo final cercano al 12,7%.
- - Otro hecho destacado y que coincide con el mayor desarrollo económico y social de Andalucía, es el mayor consumo de energía eléctrica. Tras los productos petrolíferos ocupa un puesto destacado en la estructura del consumo final en la Comunidad andaluza, con un peso relativo del 21,3%.
En resumen, el Escenario Energético Andaluz actual se caracteriza por determinados aspectos relevantes: - Un consumo de energía que crece por encima del PIB andaluz, lo que se traduce en un aumento del consumo para producir lo mismo; - una estructura de abastecimiento energético estrechamente ligada a los combustibles fósiles, - consecuentemente, una muy elevada dependencia energética exterior; - un mix de generación eléctrica basado, casi en su totalidad, en el carbono; - un elevado crecimiento del consumo de energía eléctrica que ha sido cubierto por la generación con ciclos combinados a gas. |
4.2.1. Los recursos energéticos de la región.
Andalucía cuenta con recursos energéticos entre los que no está el petróleo, del que es fuertemente dependiente. La producción de carbón en las cuencas mineras del Valle del Guadiato, la extracción de gas natural en los yacimientos del Golfo de Cádiz y Valle del Guadalquivir, junto con el aprovechamiento de los recursos renovables sobre todo, constituyen las potencialidades energéticas autóctonos.
- Recursos no renovables.
Andalucía cuenta con cinco yacimientos de gas natural: El Romeral, El Ruedo y Las Barreras, ubicados en la provincia de Sevilla, Poseidón en el Golfo de Cádiz y Marismas, localizado entre las provincias de Huelva y Sevilla, que se usa desde 2005 como almacenamiento subterráneo.
En lo referente al carbón, en la Comunidad andaluza existen cuatro yacimientos situados en el Valle del Guadiato, en la provincia de Córdoba: Corta Cervantes, Pozo María, Corta Ballesta y San Antonio.
Cuadro 13. Explotaciones de gas y carbón
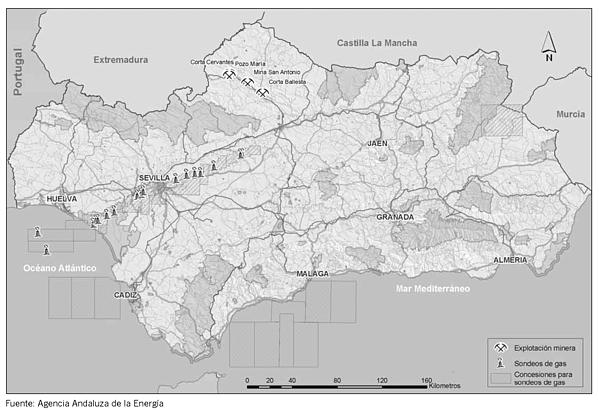
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
- Recursos renovables.
La abundancia de recursos renovables autóctonos en la Comunidad Autónoma de Andalucía está permitiendo que a través de políticas activas la generación de energía a partir de estas fuentes mantenga un alto ritmo en la región, si bien el margen de crecimiento es aún muy amplio.
Biomasa.
El potencial total de biomasa en Andalucía se puede cifrar en 3.327 ktep/año, distribuidos entre los residuos agrícolas (43%), cultivos energéticos (17%), residuos forestales (4%) y los residuos industriales (18%), de los que se aprovechan aproximadamente el 30%.
Biogás.
La metanización de residuos orgánicos es una tecnología poco utilizada en Andalucía. Los sectores donde se encuentra más implantada la obtención de biogás son las plantas de aguas residuales urbanas, las plantas de residuos sólidos urbanos, y las instalaciones industriales. El potencial es elevado.
Cuadro 14. Distribución del potencial aprovechable de biomasa en Andalucía
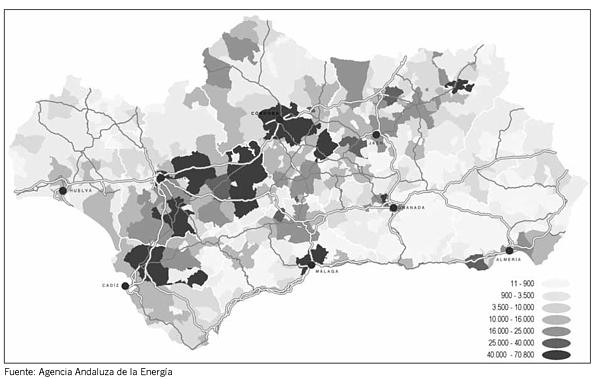
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Biocarburantes.
La producción de biocarburantes está condicionada por la disponibilidad de las materias primas para su fabricación y el consumo existente de los mismos. Andalucía cuenta con una superficie agraria muy importante que podría proporcionar, en cierta medida, la materia prima (aceite de semilla) necesaria para la fabricación del biodiesel en la comunidad. A esto hay que añadir las investigaciones que se están realizando para la incorporación de nuevos cultivos aptos para la obtención de aceite, con más rendimiento que los tradicionales que en gran medida podrán representar un aprovechamiento más eficiente de la superficie agrícola.
Sin lugar a dudas, el gran reto, es el desarrollo de los biocarburantes de segunda generación, que posibilitará la utilización de materia prima de distintos tipos de biomasas, y es aquí donde Andalucía dispondrá de un potencial muy elevado para el abastecimiento de su industria de biocarburantes.
Cuadro 15. Distribución de los cultivos herbáceos y potencial
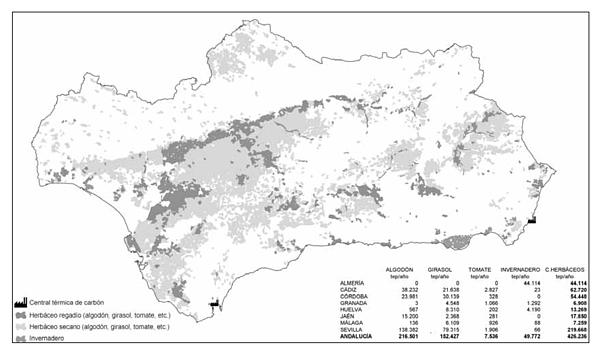
Eólica
Debido a la gran extensión de la región y a su ubicación geográfica, el recurso eólico en Andalucía es un recurso renovable de un alto potencial.
Los aprovechamientos se están localizando en las denominadas «cuencas eólicas»: Campillos, Medina, Bajo Guadalquivir, Tahivilla, Huelva Norte, Huelva Sur, Andalucía Oriental, Algeciras, Tarifa, Vejer, Sierra Carchuna, Sierra de Aguas, Sierra Nevada Sur, Marquesado de Zenete y Serranía de Baza.
Cuadro 16. Recurso eólico en Andalucía
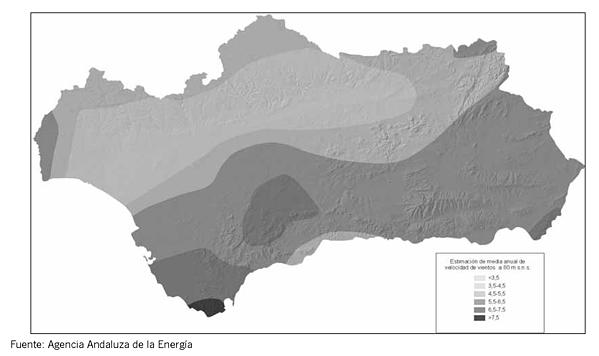
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Hidráulica.
El desarrollo futuro de la energía hidroeléctrica está muy condicionado y limitado al aprovechamiento de las escasas infraestructuras hidráulicas existentes y en proyecto, y a la explotación de los cauces más altos, en zonas de poco o nulo uso agrícola.
Del potencial hidroeléctrico bruto existente en la cuenca del Guadalquivir, tan sólo un 14% es técnicamente desarrollable. Teniendo en cuenta que existen otras restricciones no técnicas, el margen de crecimiento es limitado. No obstante existe potencial en aprovechamientos de tipo mini y microhidráulicos.
Energía solar.
Andalucía goza de una situación privilegiada en cuanto a lo que a recurso solar se trata, con una radiación solar media de 4,75 kWh/m² al día.
Gráfico 17. Mapa de insolación en Andalucía
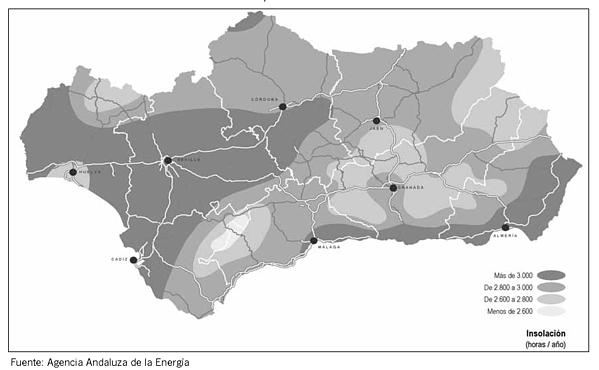
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Esto, junto con la gran extensión que ocupa, 87.597 km², hace de Andalucía la región española con más alto potencial solar. Destacando, por consiguiente, tanto su elevado potencial de energía solar térmica para la obtención de energía térmica, como de energía solar fotovoltaica para la producción de electricidad.
La energía solar en Andalucía está cobrando cada día mayor relevancia, en relación a su contribución al abastecimiento energético de la comunidad. Al respecto cabe destacar principalmente la aportación de las plantas fotovoltaicas conectadas a red, el enorme potencial de esa misma tecnología en suelo urbano y la instalación de centrales termosolares comerciales, que cuentan en Andalucía con un recurso solar destacado y una orografía que permite en gran medida su implantación.
4.2.2. Infraestructuras energéticas.
- Infraestructura eléctrica.
En Andalucía se dispone básicamente de tres ramales de transporte norte-sur: Pinar del Rey-Guillena, Tajo de la Encantada-Guadame y Litoral-Rocamora, unidos en su extremo sur por un ramal horizontal, que parte de Litoral y finaliza en Pinar del Rey, y que pasa por las subestaciones Caparacena y Tajo de la Encantada. Los puntos de unión de los trazados verticales y horizontales coinciden con tres de los centros de producción con potencia más significativa, Algeciras, Tajo de la Encantada y Carboneras.
Adicionalmente se ha puesto en servicio un doble circuito de 400 kV de Guillena a Huelva (SET Palos), cuya función principal es evacuar potencia instalada en la provincia onubense.
Cuadro 18. Red Eléctrica de Transporte y Distribución
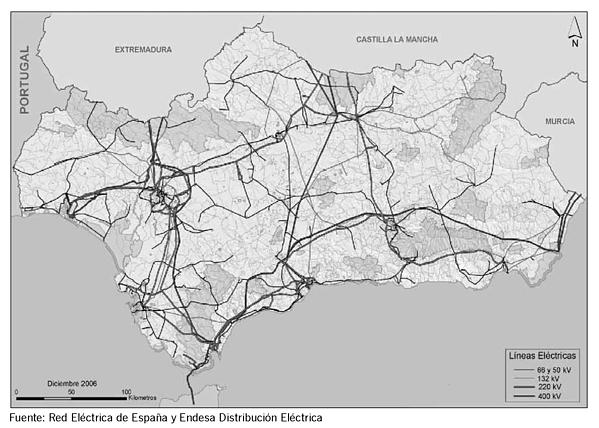
Fuente: Red Eléctrica de España y Endesa Distribución Eléctrica
Como conexiones internacionales, Andalucía cuenta con dos cables submarinos de 400 kV que unen la Estaciones Terminales Tarifa y Fardioua en Marruecos.
A finales de 2006 se disponía en Andalucía de un total de 1.543 kilómetros de línea de 400 kV y de un total de 2.644 kilómetros de línea de 220 kV, gestionados por el operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica de España. En cuanto a la potencia de transformación instalada en subestaciones, en Andalucía se disponía a final de 2006 de una potencia de 9.720 MVA en 400/220 kV y 780 MVA en 400/132 kV.
En la red de AT de distribución se disponía a finales de 2006 de 2.955 km de 132 kV y de 6.432 km de 6650 kV, siendo la capacidad de transformación AT/AT de 14.249 MVA y la AT/MT de 14.788 MVA (no englobando ningún transformador con primario a 400 kV).
En cuanto a la red de MT la longitud total de líneas aéreas era a finales de 2006 de 37.490 km, y de líneas subterráneas de 10.625 km. Respecto a BT, la longitud total de líneas aéreas era de 53.029 km, y de líneas subterráneas de 14.243 km. La potencia en centros de transformación a finales alcanzaba los 16.021 MVA.
En las tablas siguientes se hace un resumen de las longitudes de líneas y potencia de transformación correspondiente a la red de distribución de Andalucía.
Cuadro 19. Longitud de líneas y potencia de transformación
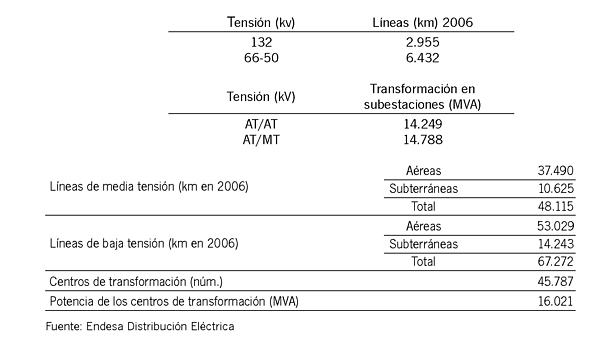
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica
La generación eléctrica ha experimentado un profundo cambio en toda España desde la liberalización del mercado eléctrico en 1997. Este cambio ha sido especialmente importante en Andalucía, donde el escenario actual de generación, tanto en Régimen Ordinario como en Régimen Especial es sustancialmente distinto al previo a ese nuevo marco.
Andalucía cuenta en la actualidad con un parque generador de 10.805,7 MW. La potencia acogida al régimen Ordinario 8.936,2 MW. Las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado a gas natural (CTCC) se han convertido en la tecnología de mayor peso (11 grupos en 5 centrales - 4.790 MW) desplazando a las de carbón, que históricamente han sido la base de la generación en Andalucía, al segundo lugar (4 grupos en 3 centrales - 2.051 MW). La potencia centrales hidráulicas acogidas a este mismo régimen alcanza los 1.034,2 MW, de los que 570 MW corresponden a centrales de bombeo. Cierran el inventario del parque de generación en régimen ordinario dos centrales de Fuel-Gas que suman una potencia de 1.061 MW.
| Tecnología | Central | Combustible | Provincia | Número Grupos | Potencia (MW) |
| Carbón | Litoral de Almería | Carbón Importación | Almería | 2 | 1.159 |
| Los Barrios | Carbón Importación | Cádiz | 1 | 568 | |
| Puente Nuevo | Carbón Nacional | Córdoba | 1 | 324 | |
| Total Carbón | 2.051 | ||||
| Bahía de Algeciras | Fuelgas | Cádiz | 2 | 753 | |
| Fuel Gas | Cristóbal Colón | Fuelgas | Huelva | 2 | 308 |
| Total FuelGas | 1.061 | ||||
| San Roque | Gas Natural | Cádiz | 2 | 797 | |
| Campo de Gibraltar | Gas Natural | Cádiz | 2 | 781 | |
| Ciclo Combinado | Palos de la Frontera | Gas Natural | Huelva | 3 | 1.195 |
| Arcos de la Frontera | Gas Natural | Cádiz | 4 | 1.619 | |
| Colón | Gas Natural | Huelva | 1 | 398 | |
| Total Ciclo Combinado | 4.790 | ||||
| Guillena | Central de Bombeo | Sevilla | 3 | 210 | |
| Bombeo | Tajo de la Encantada | Central de Bombeo | Málaga | 4 | 360 |
| Total Bombeo | 570 | ||||
| Hidráulicas | Hidráulica no Bombeo | 464,2 | |||
| Total Hidráulica no Bombeo | 464,2 | ||||
| TOTAL | 8.936,2 | ||||
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
En una representación porcentual de la potencia instalada en Régimen Ordinario por tecnologías tendríamos la siguiente gráfica:
Gráfico 17
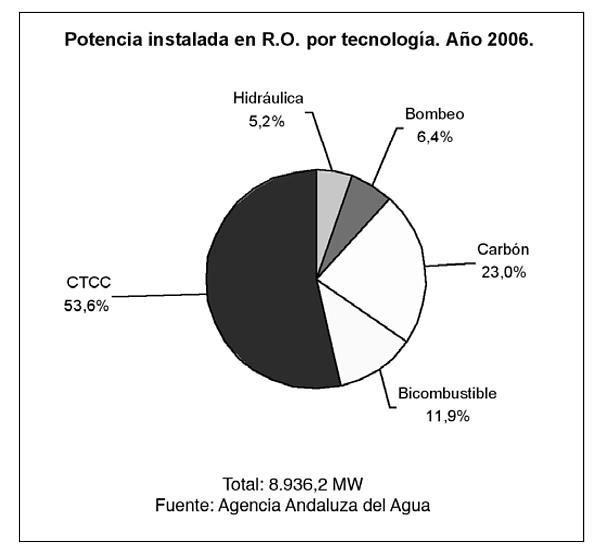
La localización geográfica de las instalaciones acogidas al Régimen Ordinario en Andalucía se presenta en el siguiente mapa:
Cuadro 21. Centrales Régimen Ordinario
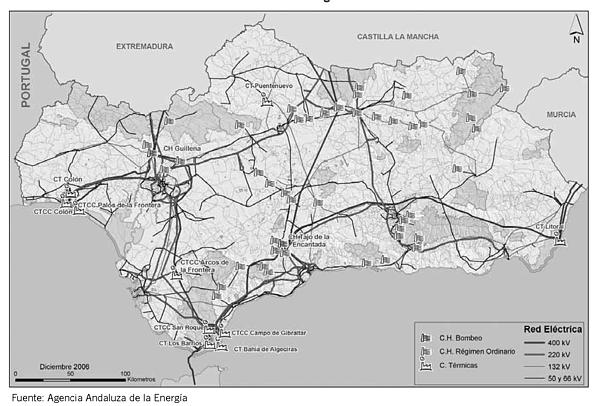
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Mientras que la potencia instalada perteneciente al Régimen Ordinario se encuentra muy localizada y concentrada en determinadas zonas de la geografía andaluza, el carácter distribuido de la generación en Régimen Especial la convierte en un catalizador del crecimiento territorial al promover un sistema eléctrico homogéneo en el territorio.
La generación en Régimen Especial alcanzaba a final de 2006 una potencia instalada de 1.869,5 MW. De esta potencia cabe destacar la cogeneración (931,3 MW) y la energía eólica, que entre las renovables es hoy en día la de mayor peso en este Régimen de generación (607,9 MW).
Cuadro 22. Centrales Régimen Especial
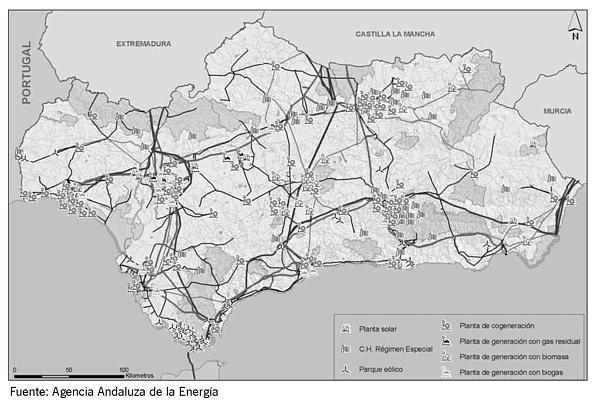
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Por tecnologías el reparto de potencias a finales de 2006 era el siguiente:
Gráfico 18
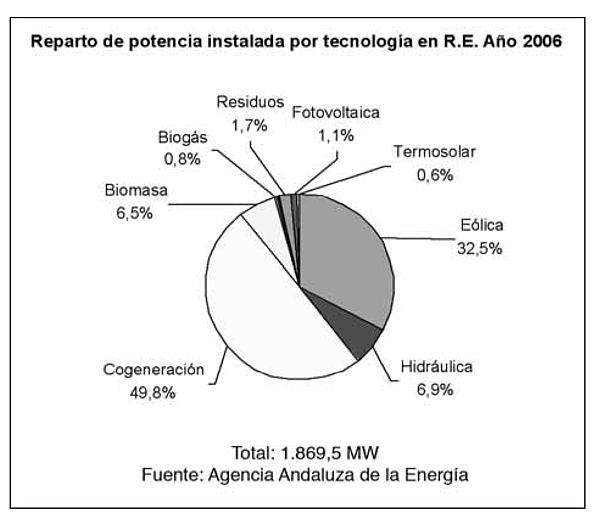
Gráfico 19
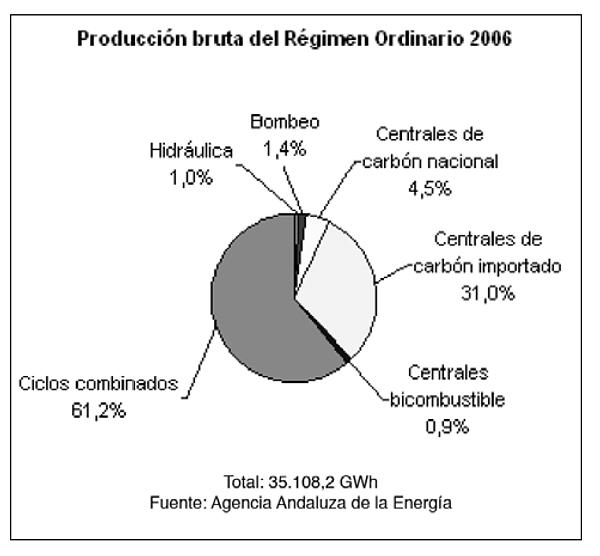
En cuanto a la generación de energía eléctrica en Andalucía, a finales de 2006 la producción bruta ascendió a 41.417,9 GWh de los cuales el 84,8% tuvo su origen en el régimen ordinario de generación mientras que el resto, es decir, el 15,2% fueron aportados por el régimen especial.
El desglose por tecnología de la producción procedente del régimen ordinario se muestra en la siguiente gráfica donde se observa el importante peso de las centrales a gas natural, seguidas de las de carbón.
Relativo al régimen especial, a finales de 2006, la energía aportada por este régimen ascendió a 5.336,0 GWh. Sumando a esta cantidad los consumos de generación, los autoconsumos y la energía solar fotovoltaica aislada, se obtiene una producción bruta de 6.309,7 GWh.
En la siguiente gráfica se muestra el reparto de la producción procedente del régimen especial por tecnologías a finales de 2006.
Gráfico 20
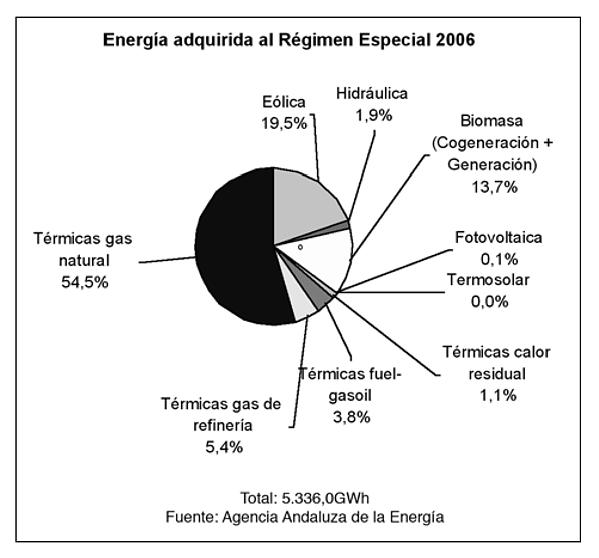
- Infraestructura gasista.
El enclave geográfico de Andalucía la hace un eslabón primordial dentro del sistema gasista nacional, ya que alberga dos importantes puntos de entrada de este combustible en la península; la conexión internacional Magreb-Europa, que une los yacimientos argelinos de Hassi RMel con la península a través del municipio de Tarifa (Cádiz), y la planta de regasificación de GNL de Palos de la Frontera (Huelva). A su vez, Andalucía cuenta con los únicos yacimientos de gas natural existentes en 2007 en la Península, uno de los cuales, Marismas, se ha transformado recientemente en almacenamiento subterráneo.
Junto con la infraestructura anterior, la región cuenta con un tejido notable de gasoductos de transporte y distribución de gas natural, que por un lado permiten que una buena parte de la geografía andaluza se encuentre en disposición de ser suministrada con gas natural canalizado y por otra, conecta los puntos de entrada anteriores con la zona central de la península.
La red de transporte primario (p = 60 bar) de la Comunidad Autónoma andaluza alcanzó a finales de 2006 un total de 1.731,3 km. La red de transporte secundario (60 bar > p > 16 bar) llegó a los 73,81 km en esa fecha.
En cuanto a la infraestructura de distribución, la red doméstico-comercial ha alcanzado a finales de 2006 los 2.849,6 km, y la red APA andaluza (preferentemente para uso industrial) ha llegado en 2006 a los 414,2 km de longitud.
A finales de 2006 se disponía de plantas de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) para uso doméstico- comercial en servicio en Baza, Guadix, Cádiz, Rota, Almería, Ayamonte, Vélez-Málaga, Ronda y El Ejido con una capacidad total de 1.120 m³
Cuadro 23. Sistema Gasista
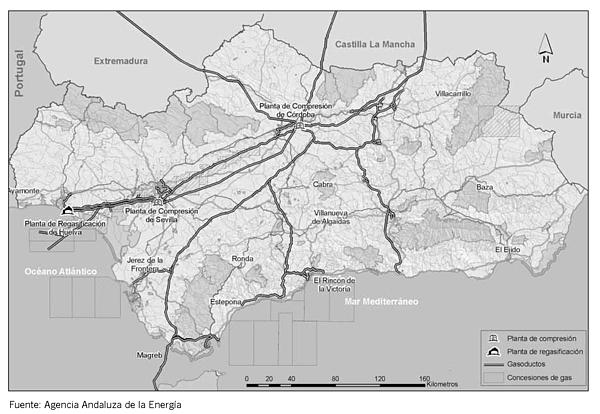
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
- Infraestructura asociada al sector petróleo.
La actividad de refino en Andalucía se desarrolla en dos refinerías: «La Rábida», situada en el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva), y «Gibraltar» ubicada en la Bahía de Algeciras (Cádiz). Entre las dos refinerías suman una capacidad nominal de tratamiento de crudos de 17.000.000 t/año y una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 3,4 millones de m³ entre crudos y productos terminados.
Andalucía cuenta con una amplia red de oleoductos repartidos en dos ejes principales, el oleoducto denominado «Rota-Zaragoza», que realmente alcanza hasta el Campo de Gibraltar y el oleoducto denominado «Huelva- Sevilla-Córdoba», que también conecta con Málaga, y con diez instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos con capacidad para albergar 1.447.160 Nm³ de productos, a los que hay que sumar los 15.338 m³ de capacidad de almacenamiento repartidas en seis instalaciones aeroportuarias.
Además de la infraestructura anterior, la Comunidad andaluza albergaba puntos de carga y descarga de productos petrolíferos en las provincias de Huelva, Cádiz (Algeciras y San Roque), Granada (Motril) y Málaga y 1.656 puntos de venta de combustibles de automoción.
- Infraestructura asociada al sector del carbón.
Andalucía cuenta con tres puntos de entrada de carbón de importación en los puertos de Huelva, Bahía de Algeciras y Almería, estos dos últimos coincidentes con los centros de generación eléctrica con este combustible: Central térmica «Los Barrios» y Central térmica «Litoral de Almería».
Cuadro 24. Infraestructura del carbón y el petróleo
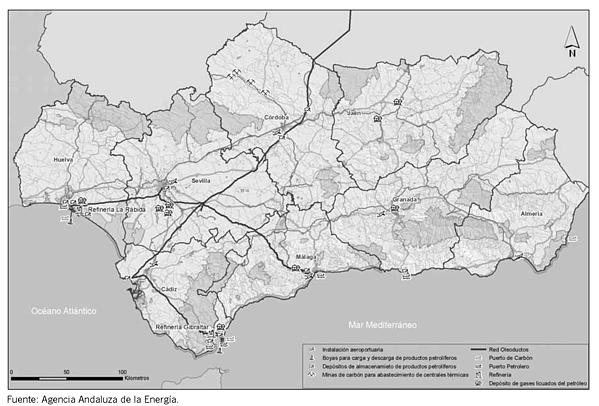
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
4.3. Análisis de las emisiones del sector energético andaluz.
El desarrollo económico y social ha venido de la mano de un aumento continuado de las emisiones de gases de efecto invernadero (21) , hasta tal punto que la alteración del clima constituye hoy día una gran amenaza para el medio ambiente y para una buena parte de los usos y actividades en el planeta. La disociación entre el crecimiento económico y el uso de recursos constituye por tanto el gran reto de cara a conseguir un nuevo modelo de sostenibilidad.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía están experimentado un considerable crecimiento. Entre el año 1990 y el año 2004 (22) se habían incrementado en un 67,2% (por encima de la media nacional, que fue de 52,9%), representando el 14,5% del total de las emisiones asociadas al territorio nacional. Las emisiones producidas por el sector energético andaluz crecieron el 92% en el mismo período, y cerca de un tercio de las emisiones de GEI se deben al sector energético, englobando este sector las actividades de producción y transformación de energía y extracción y distribución de combustibles fósiles.
Esta situación refleja una vinculación fuerte entre el desarrollo económico andaluz y un incremento del consumo de combustibles fósiles que se traduce en elevados índices de emisiones de CO2.
El análisis de las emisiones per cápita arroja los siguientes datos: las toneladas de CO2 equivalente por habitante en Andalucía se situaban en 2004 en 8 toneladas de CO2 eq/hab, por debajo de la media nacional (9,9 toneladas de CO2 eq/hab). En 1990 estos ratios se cifraban en 5,2 toneladas de CO2 eq/hab en la Comunidad andaluza y 7,5 toneladas de CO2 eq/hab en España, habiendo experimentado en ambos casos un continuo crecimiento en el período 1990-2004, del 54,3% y 38,1% respectivamente. Estas cifras reflejan el proceso general de reducción del diferencial de desarrollo entre España y Andalucía, situándose en ambos casos por debajo de la media de los Estados miembros que participaron en el reparto de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto (UE-15) (11 toneladas de CO2 eq/hab).
El nexo de unión fundamental entre los tres aspectos básicos de la sostenibilidad, economía, sociedad y medio ambiente, lo constituye la energía.
El crecimiento económico conlleva, según el modelo imperante, un incremento de la demanda de energía, que tradicionalmente viene siendo satisfecha básicamente mediante fuentes fósiles, provocando lo que se viene a denominar una «carbonización» de la economía, que se traduce en elevados índices de emisiones de CO2.
El reparto por sectores de las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía refleja el peso que las actividades de extracción, producción, transformación y distribución de la energía tienen sobre el total. En el período 1990-2004 se observa que hay dos sectores cuya contribución al total de emisiones es importante y ha ido creciendo a lo largo de estos años. Se trata de la combustión para la producción y transformación de energía y el transporte por carretera.
Gráfico 21. Evolución de las emisiones de GEI por sectores en Andalucía Unidad: Toneladas equivalentes de CO2
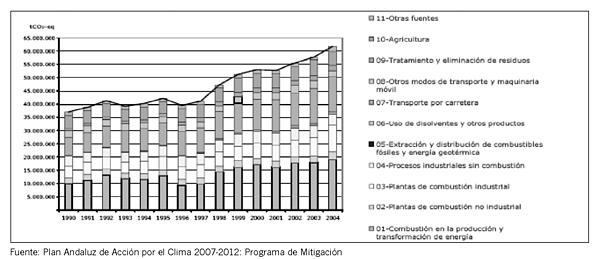
Fuente: Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de Mitigación
En 2004 cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad andaluza se debieron al sector energético. Andalucía cuenta con importantes centros de procesado y transformación de energía; centrales térmicas de carbón, fuel-gas y ciclos combinados a gas natural, así como las refinerías ubicadas en Cádiz y Huelva, junto a instalaciones de extracción, transporte y distribución de combustibles fósiles: carbón, productos petrolíferos y gas natural. A pesar de ello, el cambio del mix de generación eléctrica en la Comunidad Autónoma, con un mayor peso de las renovables y del gas natural, supone la reducción de las emisiones procedentes de dicho sector por GWh producido.
5. Un nuevo modelo energético para Andalucía.
El modelo energético descrito en este capítulo representa la referencia a la que tender en el futuro. Un nuevo modelo energético conformado en base a una mayor diversificación energética con un elevado aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos y renovables, en la gestión de la demanda y en elevados niveles de autosuficiencia de los centros de consumo.
Ello requerirá una profunda transformación del sistema energético actual, cuyo alcance, dada su trascendencia, debe situarse en el largo plazo.
5.1. Una nueva cultura energética.
El contexto general de la situación energética ha quedado caracterizado por las incertidumbres ligadas al cambio del clima en la Tierra y a la vulnerabilidad derivada de la escasez de recursos fósiles. Este hecho introduce un cambio conceptual sobre la planificación energética tradicional centrada en garantizar el suministro energético suficiente a un precio asequible con la calidad adecuada.
Dicho cambio deberá establecer un marco energético nuevo para alcanzar el desarrollo sostenible de la sociedad andaluza, entendido como la capacidad de asegurar el bienestar de los ciudadanos a largo plazo, manteniendo un equilibrio razonable entre seguridad y abastecimiento energético, desarrollo económico, satisfacción de las necesidades sociales, servicios de energía competitivos y protección del medio ambiente a nivel local y global.
No se trata ya de evaluar qué infraestructuras y servicios energéticos son necesarios para una demanda que crece sin que parezca afectarle los límites, sino de valorar si dicha demanda a largo plazo puede satisfacerse o no bajo criterios de suficiencia, sostenibilidad y solidaridad, introduciendo la gestión de la demanda como un ejercicio previo a la satisfacción de ésta. Para ello será fundamental la participación directa de todos los agentes implicados, administración pública, agentes económicos y sociales, investigadores, educadores, medios de comunicación y ciudadanos en general, creando una conciencia colectiva ante un problema, el energético, que ya es una realidad, en lo que será una nueva cultura energética.
Durante décadas la sociedad ha incorporado valores profundos de disponibilidad energética basados en las grandes prestaciones y avances que ha propiciado la combinación de grandes centros de producción de energía (centrales y refinerías) y redes eficaces de distribución. Es preciso cambiar este paradigma por otro en el que rija los principios de autosuficiencia y adaptación a las condiciones específicas. Autosuficiencia que implica el que sólo se trasladen a la red aquellas demandas de energía que no es posible resolver con soluciones autosuficientes y renovables. Y adaptación de la forma de producir y de bienestar a las condiciones climáticas, territoriales y culturales.
Si se quiere que la nueva planificación energética de Andalucía para los próximos años alcance su objetivo fundamental de garantizar el suministro energético suficiente y de calidad para todos los andaluces, que contribuya al desarrollo de Andalucía siempre bajo condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental, es imprescindible una mayor integración con otras políticas sectoriales mediante un diálogo permanente y una acción conjunta con todos los implicados.
La planificación energética ha de incorporar otras políticas en la consecución de los objetivos y contenidos programáticos de la política energética. No sólo las inversiones que se realicen en el sector energético han de planificarse bajo la óptica de la sostenibilidad, sino que es fundamental la incorporación de criterios de buen uso de la energía al proceso ordenador del territorio desde su inicio, en la propia configuración de la estructura territorial y en los modelos de ordenación espacial de usos y actividades, en los planteamientos urbanísticos y de movilidad, la industria, el turismo o el sector de la edificación, habida cuenta de que la planificación de hoy será la realidad de mañana y que en las políticas que actúan sobre la realidad socioeconómica la Comunidad Autónoma tiene mayor margen de actuación.
Este cambio hacia un modelo energético más sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental no puede hacerse sin la implicación decidida de todos los andaluces, en todos los ámbitos. Y esto sólo será posible si se crea una conciencia colectiva que valore la energía como un bien valioso y limitado, aceptando la existencia de límites y de escasez de la cual se deriva la necesidad de adaptarse a otras pautas de consumo y de colaborar en la creación de condiciones de equilibrio en el sistema energético.
El ciudadano es al fin y al cabo el objeto último del sistema. Es él quien demanda unos servicios energéticos para desarrollar su actividad diaria, y es también el que tiene en su mano el propiciar en gran medida el cambio hacia una nueva cultura energética donde la autosuficiencia, el consumo responsable y el valor de la renovabilidad y la eficiencia, sean componentes básicos de los hábitos y las decisiones de las empresas y la población en general.
La actuación de la Junta de Andalucía en este ciclo histórico debe combinar el empeño en desarrollar los componentes de la política europea y nacional que le corresponden en renovabilidad, ahorro, eficiencia, innovación y gestión de redes, con un nuevo esfuerzo a medio y largo plazo para que prevalezca esta nueva cultura entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. La implantación de esta nueva cultura en la sociedad andaluza plantea uno de los retos fundamentales, si no el principal, en este camino que se abre en la nueva planificación energética andaluza.
El concepto «nueva cultura de la energía» emana de la ineludible necesidad de dar respuesta al complejo reto del cambio climático, la vulnerabilidad de un sistema energético vertebrado en los combustibles fósiles y el compromiso de garantizar el suministro energético de calidad a la ciudadanía. En este sentido, Andalucía se plantea las siguientes claves para el éxito de su nuevo marco energético: - una adecuada gestión de una demanda creciente de energía. - el principio de autosuficiencia. - el abandono progresivo de los combustibles fósiles a favor de las energías renovables, - la integración de la innovación y las nuevas tecnologías en materia energética - la transversalidad de las estrategias energéticas en todos los órdenes, con especial consideración en la ordenación del territorio - y una penetración en la sociedad del valor del uso racional de la energía. |
5.2. Un nuevo modelo energético para Andalucía.
La formulación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER 2007-2013), a partir del Acuerdo de 13 de junio de 2006, del Consejo de Gobierno, en el que se recoge la necesidad de elaborar un nuevo plan energético sobre la base de los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto según se establece en el eje quinto del VI Acuerdo de Concertación Social, incorpora cambios en los principios de la política energética que, por un lado, profundizan en los pilares que configuraban ésta en el PLEAN 2003-2006 y que, por otro, elevan el alcance de las finalidades de la política energética aspirando a un cambio de modelo energético que propicie cambios estructurales en el sistema y la consolidación de una nueva cultura energética impregnada de una conciencia colectiva que considere la energía como un bien valioso y escaso.
En esta reorientación estructural del sistema energético andaluz se debe buscar un reposicionamiento basado en el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de la región y en la definición global de un modelo energético plenamente adaptado a las condiciones climáticas, culturales y económicas de Andalucía.
Durante años la política autonómica, acoplada con la europea, ha estado centrada en diversificar las fuentes de energía, en modular las demandas (ahorro y eficiencia) y en optimizar el funcionamiento de las redes. En el momento presente, se requiere además afrontar la demanda energética en su raíz, estudiando la viabilidad de ciertas demandas energéticas y propiciando un elevado nivel de autosuficiencia en los centros de consumo. De esta forma las redes energéticas deberán recibir prioritariamente las demandas que no es posible resolver de ninguna otra manera en los centros de demanda y consumo y que resultan imprescindibles para la actividad productiva y el bienestar de los andaluces.
Esta innovación profunda puede y debe ser la desencadenante de una configuración y expansión del conglomerado (cluster) de empresas regionales de bienes y servicios, tanto para atender a las necesidades de las empresas y familias andaluzas como para exportar el modelo, el conocimiento y los productos a otras zonas con condiciones asimilables.
Respecto a los sectores productivos (agrario, industria y servicios), la política energética debe estar orientada a dotar a los establecimientos empresariales de soluciones en el nuevo marco energético, propiciando la incorporación de instalaciones que incrementen la autosuficiencia (renovables y cogeneración), el ahorro y la eficiencia.
Respecto al sector residencial, que será, con toda probabilidad, el factor que más incidencia vaya a tener en el sistema energético andaluz, tanto en su conformación y organización, como en su propia viabilidad, el escenario al que nos aproximamos puede poner en cuestión el principio básico de la política energética durante el siglo pasado de satisfacción de las demandas sin importar su volumen ni el lugar donde se producen, además de su repercusión en el transporte. Por ello, es especialmente relevante asegurar que sólo se trasladan a la red aquellas demandas energéticas que no es posible resolver por los propios medios. Así, han de ser favorecidas las condiciones para que los edificios y las urbanizaciones resuelvan con criterios de proyecto la mejor integración en el medio para reducir las necesidades energéticas y que se doten de medios propios para generar con fuentes renovables la mayor cantidad posible de energía.
Las Administraciones Públicas, en su calidad de demandantes, tienen también un reto ineludible de liderar y protagonizar estas nuevas pautas tanto en el espacio e instalaciones públicas, como en sus edificios. La iluminación pública o las instalaciones de eliminación de residuos y los numerosos edificios públicos pueden incorporar sistemas de generación de energía renovable para abastecerse con medios propios de parte de la energía que necesitan, mejorar la eficiencia de sus instalaciones e incorporar criterios estrictos de gestión que representen, en conjunto, una referencia para el conjunto de la sociedad.
Respecto al transporte, debe cuidarse en primer lugar la implantación de la calidad, el respeto al medio ambiente y favorecer un reparto modal equilibrado en la movilidad, con predominio de los modos más eficientes mediante el desarrollo de redes de transportes públicos, intra e inter urbanos, y la diversificación de las fuentes energéticas mediante el desarrollo de una red apropiada de distribución.
En este nuevo modelo energético el ciudadano tendrá un papel activo, ya que no sólo se limitará a demandar y consumir energía, sino que habrá de hacerlo bajo criterios de ahorro y eficiencia energética. Para ello será necesaria una labor previa de formación e información por parte de la Administración para conseguir la progresiva implantación en la sociedad andaluza de nuevos valores de la energía como bien básico y escaso. Este cambio de valores supone, igualmente, la aceptación de los principios de adaptación. Es decir, en Andalucía se debe vivir de forma singular y adaptada a las condiciones ambientales y territoriales de la región.
Junto a todos estos retos ineludibles, se presenta para Andalucía una oportunidad histórica de estar en primera línea del nuevo modelo energético a nivel mundial. Andalucía dispone de las tecnologías energéticas y goza de la sensibilidad, la cercanía humana, geográfica y climática en relación al tercer mundo. Somos el mejor puente tecnológico y cultural entre Europa y África así como entre Europa y América Latina. Los nuevos modelos energéticos que se desarrollen en Andalucía serán fácilmente trasladables a esas otras regiones del mundo. Es posible configurar un modelo energético que sirva de referencia a otras regiones y que cree oportunidades de exportación de bienes y servicios a nuestro tejido productivo.
En este sentido, la Comunidad Andaluza, aunque deficitaria en recursos energéticos fósiles, es muy rica en recursos renovables; convertir a la industria de las energías renovables en una industria estratégica desde el punto de vista tanto de la seguridad energética como del desarrollo económico, social y medioambiental sostenible supone una oportunidad que exige gran capacidad innovadora, como actividad de generación de conocimiento, ya que «la actividad innovadora es un factor fundamental para estimular el crecimiento de la productividad y la competitividad y un factor clave para lograr un crecimiento sostenible» (Consejo Europeo de Lisboa).
Todo lo anterior introduce en el proceso de planificación dimensiones nuevas que pueden resumirse en los siguientes puntos:
- Carácter transversal de la política energética.
La política energética debe incorporarse activamente al proceso ordenador del territorio desde su inicio e introducir la dimensión energética en las decisiones básicas de crecimiento urbano y ordenación de usos para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible. En la situación presente, no es admisible que el suministro energético sea una aportación posterior al estudio de la ordenación del territorio, simplemente para satisfacer sus necesidades.
Es preciso por tanto internalizar que la política energética tiene un carácter transversal en relación con las restantes políticas para lo cual es preciso establecer nuevos cauces de coordinación a través de los instrumentos de planificación territorial de la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio, o aquellos otros mecanismos interadministrativos que se habiliten.
Así, por ejemplo, la incidencia ambiental en el medio natural de las nuevas formas de producción de energía útil a partir de fuentes renovables, la dimensión ambiental de emisiones de las centrales térmicas o las consecuencias energéticas y ambientales del crecimiento urbanístico y productivo o el incremento sostenido de la movilidad, son cuestiones que serán contempladas en el proceso de elaboración y aprobación de la nueva planificación y en sus instrumentos de desarrollo.
En especial, se deberán habilitar nuevos procedimientos de colaboración para asegurar la viabilidad e idoneidad de los crecimientos urbanísticos en zonas con riesgo de saturación, tales como el litoral y las aglomeraciones urbanas.
En este mismo sentido, los instrumentos de planificación deberán valorar el marco de demanda de los desarrollos urbanos e industriales, las consecuencias energéticas de la movilidad relacionada con la organización territorial, las nuevas formas de ocio y deporte, las prioridades territoriales en escenario de recursos energéticos escasos y el potencial de desarrollo económico en determinados territorios en relación con el nuevo esquema energético.
- Gestión óptima de la demanda y generación distribuida.
En el nuevo modelo energético la cultura del ahorro energético queda integrada en la población, influyendo en sus hábitos de consumo, modos de desplazamiento,
o demanda de servicios energéticos. La conciencia colectiva por el problema de la energía y sus consecuencias medioambientales moverá a los ciudadanos y a las empresas a usar la energía de forma racional, propiciando el máximo nivel de autosuficiencia, empleando sistemas más eficientes y procurando el máximo ahorro.
En ese camino hacia a la nueva cultura de la autosuficiencia y el ahorro energético serán claves los mensajes y la información que reciba el ciudadano y la definición de enfoques y soluciones plenamente adaptados a las condiciones climáticas, económicas, ambientales y sociales de Andalucía.
La Administración debe ser un ejemplo en el buen uso de la energía, asumiendo un compromiso propio de autosuficiencia y ahorro energético que sirva de referencia a la población en general. Es necesario cambiar el modelo actual de las contrataciones públicas, introduciendo criterios de eficiencia energética en cualquier suministro o servicio energético que demande la administración.
Esos criterios de buen uso de la energía deben ser introducidos también en políticas no directamente energéticas, como la política urbana, la reducción de las demandas básicas de movilidad, el cambio modal en los desplazamientos o la política industrial, incorporando en la planificación urbanística las actuaciones tendentes a dotar de instalaciones de generación a los sistemas de gestión pública de servicios, así como a los diferentes centros de consumo (parques empresariales, edificios, etc.) y las medidas que optimicen el consumo energético de los edificios y urbanizaciones mediante la aplicación de criterios de diseño y ejecución. En este sentido se pretende incorporar las políticas autonómicas con mayor incidencia en la gestión de la energía para que compartan criterios de intervención de ordenación basados en la innovación (y también en la experiencia histórica) de formas de uso del suelo, de productos y de procesos plenamente adaptados al territorio andaluz.
- Priorizar el uso de energías renovables.
En el nuevo modelo energético, las energías renovables ocupan por derecho propio un puesto predominante, por su carácter sostenible, distribuido y en armonía con el medio ambiente. Frente a la amenaza de un cambio climático cuyas consecuencias podrían resultar ya irreversibles y la acentuación de los problemas de suministro energético, que dibujan un escenario cada vez más cercano de escasez de combustibles fósiles para cubrir la creciente demanda de energía, a precios muy elevados, el aprovechamiento del importante recurso renovable que posee Andalucía supone dotar a ésta de una energía autóctona y segura que minimice en un futuro el impacto de las inestabilidades del mercado energético internacional.
Además, el desarrollo de capacidades propias en el campo de las energías renovables reporta beneficios económicos, sociales y medioambientales, constituyendo una excelente oportunidad para situarse en una posición de ventaja en un mercado cada vez más competitivo, estimulando el crecimiento económico, la exportación de bienes y servicios y la creación de puestos de trabajo.
El potencial eólico aprovechable existente, la alta disponibilidad de biomasa, la gran capacidad para la producción de cultivos energéticos y sobre todo, la abundancia de recurso solar, hacen que Andalucía destaque respecto del resto de las Comunidades Autónomas y de la mayoría de las regiones de la Unión Europea.
Sin embargo, a pesar del importante esfuerzo que se ha llevado a cabo para el fomento de las energías renovables, muchas son las barreras que todavía persisten y que dificultan el desarrollo de estas tecnologías. En esta nueva fase, se ha de procurar la resolución de los estrangulamientos que impiden o retrasan el pleno desarrollo del potencial de generación a partir de fuentes renovables, tanto con destino a la red, como para autoconsumo.
No sólo se ha de favorecer el uso de energía procedente de fuentes renovables, sino también la propia industria de las energías renovables, que puede ser catalogada de alto valor añadido y convertirse en una industria estratégica, tanto desde el punto de vista de la seguridad energética como del desarrollo económico y social.
Entre las características principales del tejido industrial asociado a las energías renovables destacan: su dinamismo, por tratarse de productos en continuo avance y transformación, su innovación, pues es necesario adoptar soluciones que permitan el avance, tanto en los productos como en las estructuras de las propias empresas, su alto desarrollo tecnológico, pues los productos requieren la incorporación de tecnologías telemáticas, nuevos materiales, microelectrónica o diseño, su capacidad de expansión pues, aunque los mercados locales son el germen de la industria, el futuro que se vislumbra estará en otros países en vías de desarrollo que demandan tecnología, más eficiente que la actual, su demanda de empleo, caracterizado por su estabilidad, ya que se trata de un sector con una proyección muy importante, su alta cualificación tecnológica, debido al continuo avance de las diferentes tecnologías y su reconocimiento social, debido a la doble misión como suministrador de energía y protector del medio ambiente.
El desarrollo a gran escala de las distintas tecnologías de aprovechamiento de los recursos renovables va a suponer en un futuro a largo plazo el despliegue de una elevada capacidad de almacenamiento y transporte, tanto en tiempo (almacenamiento de energía producida para su posterior utilización) como en la extensión del territorio necesario para dicho almacenamiento, así como a la puesta en práctica efectiva del concepto de consumo próximo a la generación a través de redes locales que potencien la generación distribuida, tanto eléctrica como térmica.
- Innovación en tecnología y procesos.
La Innovación es la clave del progreso económico y social en los países más avanzados. En la economía globalizada un modelo de desarrollo económico, socialmente equilibrado y sostenible a largo plazo debe sustentarse en la innovación y la creación de conocimiento, siendo el I+D+i la punta de lanza de la competitividad.
La actividad de I+D+i repercute en beneficios para la sociedad a través de varios mecanismos: produce conocimiento y tecnología que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, aumenta la competitividad de la industria local, y genera valor por sí misma, exportando knowhow, patentes o procedimientos.
Las regiones del mundo desarrollado son energéticamente dependientes de los combustibles fósiles, que, en general, se extraen en otras regiones menos prósperas del mundo. El caso de Andalucía es especialmente delicado debido a la escasez de recursos energéticos convencionales propios.
La transición desde un consumo desaforado de combustibles fósiles, cuya disponibilidad está limitada y cuyo impacto ambiental es insostenible, hasta un sistema energético basado en tecnologías limpias, energías renovables y alta eficiencia, plantea un desafío ineludible en el campo científico-tecnológico y en el campo social.
Las nuevas tecnologías energéticas son, en general, tecnologías emergentes. Tienen gran recorrido de penetración en los mercados, lo que las hace más atractivas, si cabe, para realizar un esfuerzo en desarrollo e innovación. En otros campos (como el aeronáutico, los computadores, etc.) se alcanzó la madurez tecnológica y el pleno desarrollo de los mercados en la segunda mitad del siglo XX propiciando que en dichos campos existan regiones del mundo ya posicionadas tecnológicamente. En el campo de las energías renovables, las nuevas técnicas de ahorro, los sistemas innovadores de gestión de la energía, etc. se prevé que el desarrollo completo de los mercados tenga lugar en las primeras décadas del siglo XXI.
Por tanto, la innovación en materia energética es no sólo una necesidad impuesta, sino además una excelente oportunidad para que Andalucía se sitúe entre las regiones más avanzadas del mundo, al ser deficitaria en recursos energéticos fósiles pero muy rica en recursos renovables. Hay potencial eólico aprovechable, alta disponibilidad de biomasa de carácter residual, gran capacidad para producir cultivos energéticos, y sobre todo Andalucía destaca, respecto de la mayoría de regiones de la UE (y del mundo desarrollado en general) en abundancia del recurso solar. Existen numerosos grupos de investigación de excelente nivel en universidades y centros de investigación (fundamentalmente de carácter público), y en el sector privado se cuenta también con empresas tecnológicamente avanzadas en el sector de la tecnología energética.
La culminación y coherencia de todo el planteamiento de este Plan es la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuestas a las necesidades de abastecimiento de energía de las empresas y los ciudadanos sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, incidiendo favorablemente en la generación del empleo. Para ello, el mejor enfoque es adaptar al máximo la aparición de demandas energéticas, la autosuficiencia de las unidades de consumo, la generación de energía eléctrica, el transporte y la aplicación de energías a las condiciones específicas de Andalucía en relación con el clima, con el medio natural, con el territorio, con la cultura y con las formas históricas de la sociedad andaluza de relacionarse con su medio.
La definición de este modelo requiere una profunda innovación en la política energética, pero también en la política territorial, en la política ambiental, en la tecnológica, en la económica, en los hábitos sociales y en otros muchos ámbitos de conocimiento y de la actuación pública. Sin embargo los beneficios que pueden obtenerse justifican el esfuerzo de la sociedad andaluza con esta finalidad. No sólo por las evidentes mejoras que se producirían en el funcionamiento del sistema energético, sino por la oportunidad de enfrentar los años inciertos que se avecinan con una estructura productiva más competitiva, capaz de liderar internacionalmente un modelo productivo y exportar tecnología, bienes y servicios, redundando todo ello en una mejora del bienestar de los andaluces.
Todo lo anterior puede representarse gráficamente según el siguiente esquema, mediante el análisis cualitativo de los principales aspectos que diferencian el modelo energético actual del modelo futuro a largo plazo:
Gráfico 22. Diagrama comparativo modelo actual/modelo futuro
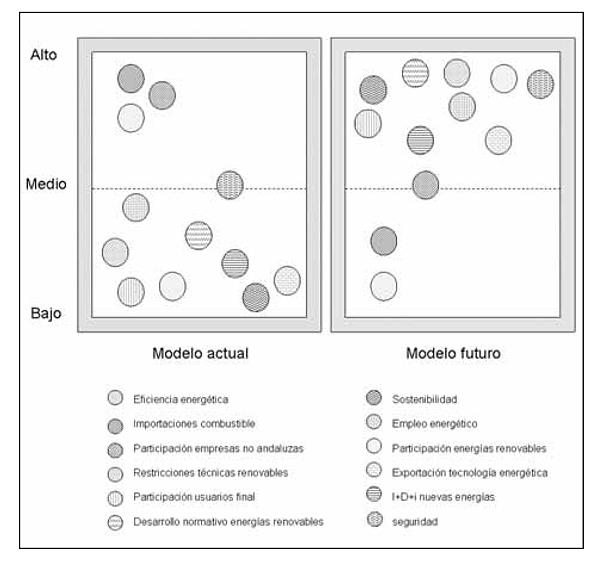
En el modelo energético futuro aspectos tales como la participación de las energías renovables en la combinación energética, la eficiencia energética o la mitigación de las emisiones de gases invernadero, con insuficiente protagonismo en el sistema energético actual, alcanzarán un elevado grado de desarrollo e implementación. Una mayor actividad en investigación, desarrollo e innovación será decisiva en la consecución de estos objetivos.
| El cambio de tendencia en el consumo energético de la sociedad andaluza, en consonancia con el patrón de una economía globalizada en la que se haya inmersa, obliga a la revisión en profundidad del actual modelo energético. Este importante reto proporciona oportunidades para Andalucía basadas en su capacidad demostrada para adaptarse a los cambios históricos, en su solidez para liderar la producción de bienes y servicios eficientes y de calidad, en su esfuerzo por trasladar esta estrategia a todos los sectores socioeconómicos y, en definitiva, en su capacidad para situarse como referente mundial, ofreciendo respuestas innovadoras y competitivas acordes con el nuevo contexto energético. |
Todo ello repercutirá en una mayor seguridad de suministro de energía y menor vulnerabilidad ante problemas de abastecimiento, consecuencia de la menor dependencia de combustibles importados. Por otra parte, el sector empresarial andaluz, sustentado en la innovación y el desarrollo tecnológico, se posicionará en el nuevo modelo con una estructura productiva más competitiva, exportando tecnología energética y adquiriendo un mayor protagonismo tanto en la economía andaluza como en los mercados nacional e internacional, incidiendo de forma muy positiva en la demanda de empleo.
6. Objetivos del Plan.
El cambio de hábitos de consumo, la migración hacia un nuevo sistema de infraestructuras energéticas y el desarrollo de nuevas tecnologías suponen modificaciones de base en un sector muy consolidado y con una gran inercia, de ahí que la implantación efectiva del nuevo modelo energético por el que se aboga en apartados anteriores sea una cuestión alcanzable en el largo plazo.
El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética representa un primer paso hacia ese nuevo modelo, que abarca el período comprendido entre los años 2007 y 2013 y que persigue:
- - acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la protección del patrimonio natural y cultural que posee Andalucía y sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático,
- - introducir en la sociedad una «nueva cultura energética», de forma que aflore una conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energía con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el entorno, adoptando decisiones consecuentes con ello.
Estas premisas se formulan a través de los siguientes objetivos estratégicos:
- - Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el autoabastecimiento energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la implantación de un sistema energético distribuido.
- - Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y ciudadanos) en los principios de la nueva cultura de la energía, de manera que arraigue en ella una conciencia de la energía como bien básico y escaso, y se fomente la eficiencia y el ahorro energético en todos los sectores consumidores andaluces.
- - Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante un sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro, estable, diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces, coherente y adaptado al modelo territorial establecido en el POTA.
- - Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conocimiento en el ámbito de las tecnologías energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del sistema a través de la innovación y la vinculación con la realidad andaluza.
Los objetivos anteriores definen la política energética de la administración andaluza para los próximos años. El éxito en la consecución de los mismos es un reto a la vez que un compromiso que la Junta de Andalucía asume dentro del marco competencial que le corresponde como Comunidad Autónoma.
Para la evaluación de este compromiso se ha elegido una serie de objetivos que se recogen a continuación.
Objetivos. La evolución previsible de la demanda de energía en Andalucía en los próximos siete años constituye el escenario en el que se ha de desenvolver la respuesta del sistema energético andaluz y en base a la cual se han tomado las decisiones ligadas a la planificación energética, recogidas en estas páginas. El ejercicio de prospectiva de demanda llevado a cabo se ha realizado en base a las llamadas variables básicas de escenario (ver Anexo), pero dado el complejo contexto que envuelve dicho análisis, son varias las hipótesis que se han tenido que adoptar.
Sobre este escenario tendencial, las actuaciones en ahorro y eficiencia energética supondrán una disminución de energía primaria de 1.465 ktep en 2013, dando como resultado el escenario de ahorro, que se toma como referencia para la adopción de los objetivos del Plan. Los crecimientos acumulados de la demanda de energía final y primaria se cifrarían en dicho escenario en el 20,9% y 26,0% respectivamente en el período de vigencia de la planificación, con crecimientos medios anuales de estas demandas del 2,7% en el caso de energía final y al 3,4% en energía primaria.
Las hipótesis adoptadas dan como resultado la instalación de las tecnologías renovables que se recogen en la siguiente tabla, lo que se traduce en un aporte de energía primaria procedente de fuentes renovables cifrado en 4.282 ktep en 2013, siendo así la fuente de energía que mayor crecimiento registraría en los próximos años, con una tasa de variación media anual del 27,5%.
| Energías renovables por tecnologías (paramétrico) | 2007 | 2010 | 2013 | |
| Hidráulica régimen especial | MW | 129,8 | 137,8 | 148,0 |
| Hidráulica régimen ordinario | MW | 464,2 | 476 | 476 |
| Eólica | MW | 1.284 | 4.000 | 4.800 |
| Solar fotovoltaica | MWp | 36,2 | 220 | 400 |
| Solar térmica | m² | 407.000 | 765.228 | 1.341.554 |
| Solar termoeléctrica | MW | 60 | 250 | 800 |
| Biomasa uso térmico | ktep | 583,5 | 615,6 | 649,0 |
| Biomasa generación eléctrica | MW | 169,9 | 209,9 | 256,0 |
| Biomasa co-combustión | MW | 0 | 61 | 122 |
| Biogás uso térmico | ktep | 2,1 | 2,5 | 3,0 |
| Biogás generación eléctrica | MW | 16,0 | 17,1 | 20,1 |
| Biocarburantes consumo | ktep | 50 | 220 | 460 |
| Biocarburantes producción | ktep | 263,7 | 2.000 | 2.300 |
| Energía primaria procedente de fuentes renovables | ktep | 1.401 | 2.591 | 4.282 |
Las hipótesis sobre las que se basa el ahorro previsto se recogen en la siguiente tabla.
| Ahorro acumulado por sectores (ktep) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Industria | 63,5 | 111,9 | 159,5 | 207,8 | 257,3 | 307,6 | 358,9 |
| Transporte | 111,5 | 188,7 | 264,8 | 342,0 | 421,1 | 501,5 | 583,4 |
| Edificación terciario | 10,4 | 21,4 | 28,3 | 34,1 | 38,1 | 40,5 | 42,8 |
| Edificación residencial | 13,5 | 27,9 | 36,9 | 44,5 | 49,7 | 52,8 | 55,8 |
| Doméstico | 11,2 | 24,8 | 32,4 | 38,5 | 47,6 | 55,2 | 59,8 |
| Servicios públicos | 29,9 | 53,9 | 77,6 | 101,6 | 126,2 | 151,2 | 176,6 |
| Primario (agricultura y pesca) | 9,5 | 14,3 | 19,2 | 24,0 | 29,0 | 34,0 | 39,0 |
| Cogeneración | 3,6 | 21,5 | 39,5 | 57,6 | 75,8 | 79,6 | 83,5 |
| Sector transformador | 10,6 | 19,5 | 28,3 | 37,3 | 46,5 | 55,8 | 65,3 |
| Total | 263,7 | 483,9 | 686,5 | 887,4 | 1.091,4 | 1.278,0 | 1.465,1 |
El acercamiento final a las hipótesis adoptadas en la prospectiva en instalaciones renovables y en ahorros energéticos sectoriales presentadas en tablas anteriores dependerá en gran medida de la cooperación público-privada, que se traducirá por una parte en el mantenimiento de un marco estable y suficiente de incentivos para ambas líneas, y por otra parte en una fuerte iniciativa privada para la ejecución de proyectos.
Además se han seleccionado once objetivos asociados al escenario perseguido en la presente planificación: el escenario de ahorro. Estos objetivos tienen un marcado carácter indicativo, pues en la consecución efectiva de los mismos inciden, además del impulso de la administración pública, otros factores que escapan a su ámbito competencial.
Parte de estos objetivos se encuadran en el marco energético europeo y estatal actual, dirigidos a evaluar la situación en la que se encuentra Andalucía en los campos de las energías renovables, el ahorro energético y las emisiones de CO2, que perfilan la senda de sostenibilidad energética que persigue el Plan.
Además de los anteriores, se recogen objetivos más vinculados al propio contexto andaluz y a la energía consumida por los andaluces. Éstos se formulan en términos de energía final, excluyendo consumos en producción, transformación y distribución, dado que siendo Andalucía una región exportadora de energía y vectores energéticos, la inclusión de estos consumos desvirtúa en parte las conclusiones que se puedan extraer del consumo de energía derivado de la actividad diaria de la sociedad andaluza.
Por último, en lo que respecta a las tecnologías renovables, se da cabida, además de a objetivos muy vinculados a las condiciones climáticas (producción de materia prima, generación eléctrica, energía primaria), a otros más ligados a las instalaciones en sí mismas (potencia instalada).
- 1. Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables frente al consumo de energía primaria en Andalucía con fines exclusivamente energéticos.
En 2013 se contará con un aporte de las fuentes de energía renovable a la estructura de energía primaria del 18,3%.
- 2. Potencia eléctrica total instalada con tecnologías renovables frente a la potencia eléctrica total existente en Andalucía.
En 2013 dicho indicador se situaría en torno al 39,1%, lo que supondrá casi quintuplicar la potencia con tecnologías renovables respecto a la situación de 2006.
- 3. Producción bruta de energía eléctrica con fuentes renovables frente al consumo neto de energía eléctrica de los andaluces (se excluyen los consumos en generación eléctrica y refinerías).
En 2013 dicho indicador se situaría en el 32,2%.
- 4. Ahorro de energía primaria respecto al consumo de energía primaria en Andalucía, con fines exclusivamente energéticos, registrado en el año 2006.
En 2013 se prevé ahorrar un 8% de la energía primaria consumida en 2006.
- 5. Consumo de energía primaria total en Andalucía frente al Producto Interior Bruto andaluz. Se trata del indicador de intensidad energética primaria. Dicho indicador presenta una tendencia creciente en estos últimos años, tendencia que se espera frenar durante el período de vigencia del Plan.
Se pretende reducir la intensidad energética primaria en un 1% en 2013 respecto a la de 2006.
- 6. Consumo de biocarburantes en el consumo total de gasolinas y gasóleos de los andaluces en el sector transporte.
En 2013 dicho indicador se situaría en el 8,5%.
- 7. Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI) en Andalucía en el año 2013 frente al TIEPI actual. Con este objetivo se pretende descender el TIEPI de cada una de las zonas (urbana, semiurbana, rural concentrada y rural dispersa) en un 33% respecto a los valores actuales.
El objetivo para el año 2013 es situar el TIEPI en zona urbana en 0,86 horas, en zona semiurbana en 1,37 horas, en zona rural concentrada en 2,89 horas y en zona rural dispersa en 3,81 horas, lo que supondrá obtener un TIEPI para el conjunto de Andalucía de 1,56 horas.
- 8. Población residente en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes que dispongan de red de distribución de gas para uso doméstico-comercial frente a la población residente en la totalidad de los núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes en Andalucía.
En 2013, el 80% de los residentes en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes deberán contar con la posibilidad de acceder al suministro de gas natural, acorde con una distribución equilibrada de dicha fuente de energía en el territorio.
- 9. Volumen de CO2 emitido como consecuencia de la generación eléctrica en Andalucía, con respecto a la energía eléctrica total generada en la Comunidad.
En 2013 las emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica se reducirían en torno a un 20%.
- 10. Emisiones de CO2 evitadas como consecuencia de las medidas de ahorro y eficiencia energética y la mayor generación con energías renovables en el período de vigencia del Plan.
En 2013 las emisiones de CO2 evitadas se elevarán a 11 millones de toneladas.
- 11. Consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables frente a la energía final consumida por los andaluces (que excluye consumos en producción, transformación, distribución), con fines exclusivamente energéticos.
En 2013 dicho indicador se situaría en el 27,7%.
Este último objetivo es novedoso en el sentido de que el indicador que lo sustenta pretende dar una idea del grado de «renovabilidad» de la estructura de abastecimiento energético medido sobre la base del consumo neto de los andaluces una vez excluido usos no energéticos.
Al formular de esta forma el objetivo se pretende centrar el análisis exclusivamente sobre aquellos consumos imputables a los andaluces, evitando así elevadas demandas de energía primaria asociadas a instalaciones que en parte abastecen de energía transformada a otros territorios, como es el caso de refinerías y centrales de generación de energía eléctrica.
Energías renovables:
| Aporte de energía renovable | Energía primaria |
| Potencia eléctrica instalada con tecnologías renovables | Potencia eléctrica total instalada |
| Aporte de energía renovable | Energía final consumida por los andaluces |
| Producción de energía eléctrica con fuentes renovables | Energía eléctrica final consumida por los andaluces |
| Consumo de biocarburantes | Consumo total de gasolinas y gasóleos en automoción |
Ahorro y eficiencia energética:
| Consumo de energía primaria | Producto Interior Bruto |
| Ahorro de energía | Consumo de energía primaria en 2006 |
Infraestructuras energéticas:
| TIEPI en Andalucía en 2013 | TIEPI en Andalucía en 2006 |
| Población residente en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes con posibilidad de acceso a gas | Población residente en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes |
Emisiones de CO2:
| Emisiones de CO2 procedentes de la generación eléctrica | Energía eléctrica generada |
| Emisiones de CO2 evitadas | |
7. Programas.
El cambio hacia un nuevo modelo energético no será posible sin la implicación de todos los elementos que intervienen de una forma u otra en el complejo entramado que constituye el sistema energético de Andalucía. Tres de ellos, ciudadanos, agentes económicos y sociales y administración constituyen los grandes sujetos objetivo, que comparten a la vez protagonismo y responsabilidad, beneficiarios del bienestar, calidad de vida, productividad, etc. que conlleva el uso de la energía y al mismo tiempo de los efectos negativos que sobre la salud, el medio natural, la competitividad, el territorio, etc. tiene el actual sistema de producción, transporte, distribución y uso de la energía. Un cuarto elemento lo constituyen las infraestructuras energéticas, de carácter horizontal.
Las acciones dirigidas a alcanzar los objetivos estratégicos formulados en el presente Plan se han dividido teniendo en cuenta cada una de estas áreas, estableciéndose cuatro programas de actuación denominados «La Energía de los Ciudadanos», «Competitividad Energética», «Energía y Administración» e «Infraestructuras Energéticas». La aplicación y desarrollo de las medidas contempladas en dichos programas tendrán como referencia obligatoria los ámbitos territoriales identificados en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, a saber: Centros Regionales, Ciudades litorales, Ciudades Medias Interiores y Red de Asentamientos Rurales.
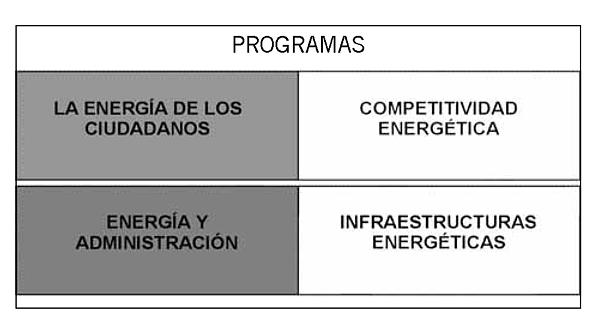
7.1. Programa «La energía de los ciudadanos».
El cambio de modelo energético demanda el planteamiento de un esquema basado en el concepto social de la nueva cultura de la energía que, en forma análoga a la planteada en la planificación para la gestión de los recursos hídricos en forma de nueva «cultura del agua», sea capaz de dar respuesta a la necesidad de gestionar adecuadamente la demanda energética, evitando el despilfarro. En este nuevo modelo el ciudadano pasa a ser eje vertebrador, pero no tan sólo por el hecho de asistir e incorporarse como agente pasivo al planteamiento de las medidas dispuesta por los órganos competentes en materia energética, sino como sujeto activo fundamental a la hora de participar en la toma de decisiones y en la difusión de un posicionamiento activo en la toma de conciencia sobre el problema de la energía.
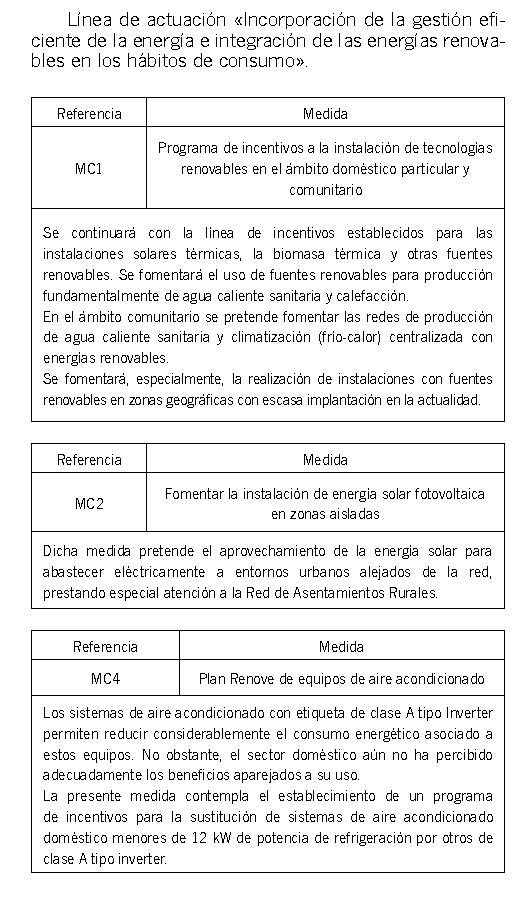
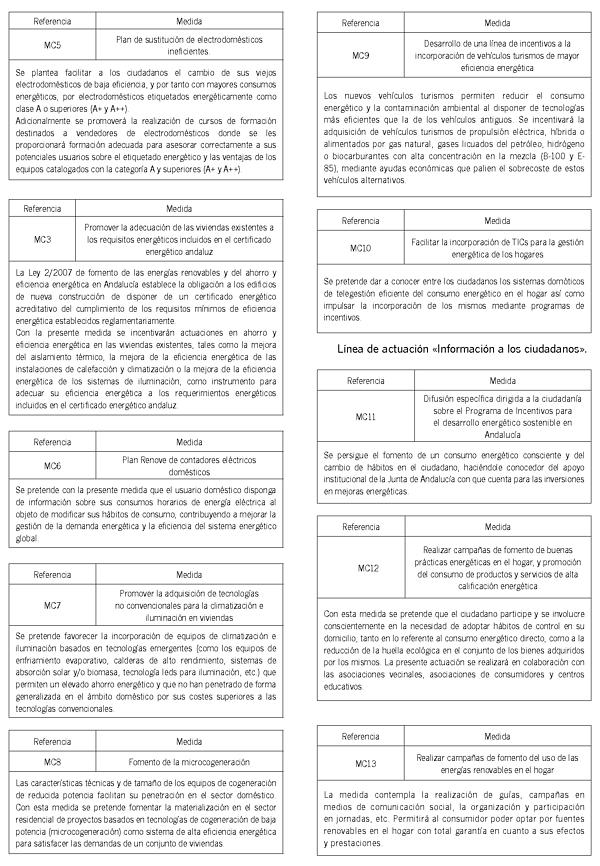
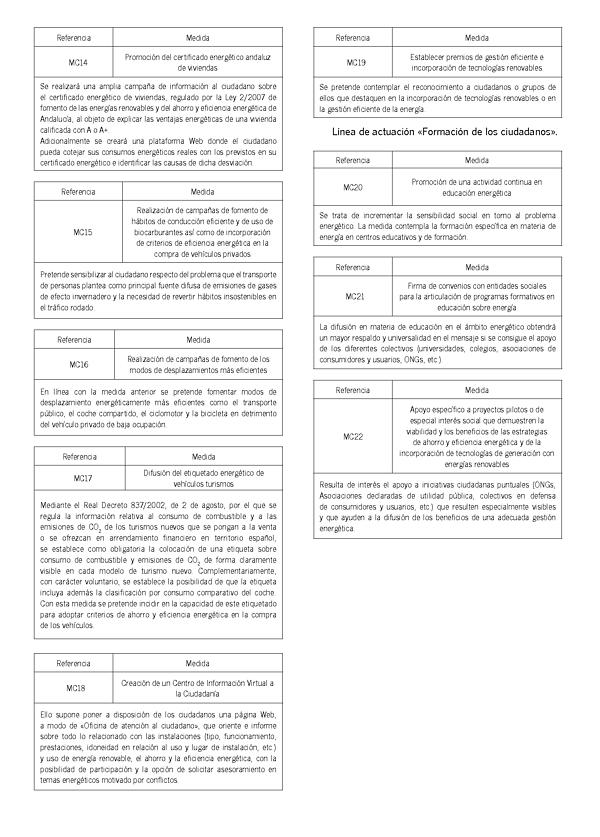
7.3. Programa «Competitividad energética».
Las empresas andaluzas juegan un doble papel, como demandantes de energía y de tecnologías energéticas y como desarrolladoras y oferentes de dichas tecnologías.
El consumo energético es crítico en el balance económico de las empresas. La actividad productiva es la primera en que se dejan sentir las alteraciones y medidas relacionadas con la energía, bien sea por la inestabilidad internacional del suministro energético, por la falta de adecuadas infraestructuras de distribución y abastecimiento, por la volatilidad de los precios de las fuentes energéticas de origen fósil, con los continuos incrementos en el precio del barril de petróleo, bien por ser quien recibe en primera instancia los efectos de las medidas de regulación y control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Es evidente la necesidad de acometer cambios estructurales profundos que impliquen la incorporación de medidas con el objeto de incrementar el autoabastecimiento y la eficiencia en la transformación, transporte, distribución y uso final de la energía.
Todo ello propiciará la formación y expansión de un conglomerado de empresas andaluzas de bienes y servicios, encaminadas a atender las nuevas demandas surgidas de la implementación del nuevo modelo energético.
Por otra parte, en un mercado europeo unificado, el nivel de vanguardia en la competitividad lo establecen aquellas empresas que apuestan por la innovación, el ahorro y la eficiencia en los procesos productivos. La elevada disponibilidad de recursos autóctonos de origen renovable plantea una oportunidad única para las empresas andaluzas de posicionarse tecnológicamente a la cabeza a nivel mundial, propiciando el óptimo aprovechamiento de las fuentes de energía limpias y exportando tecnologías y conocimientos a otras regiones del planeta.
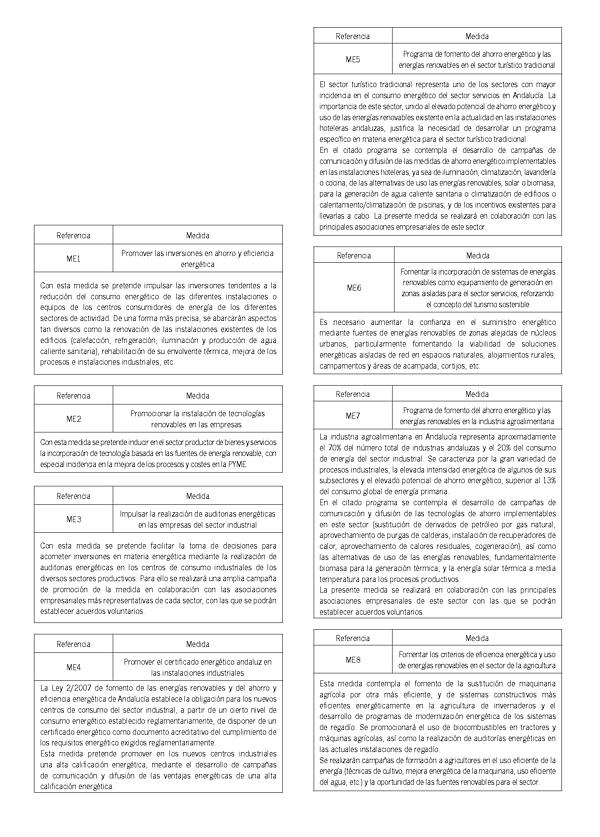
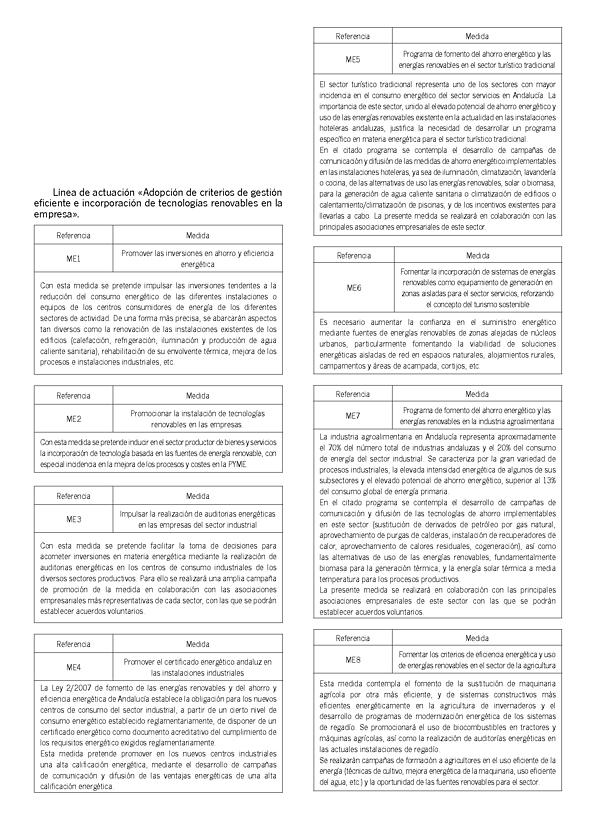
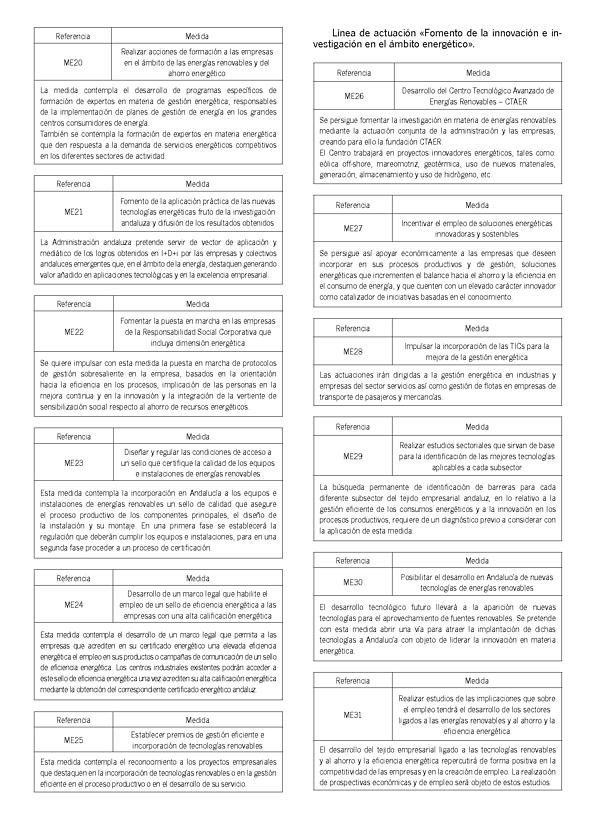
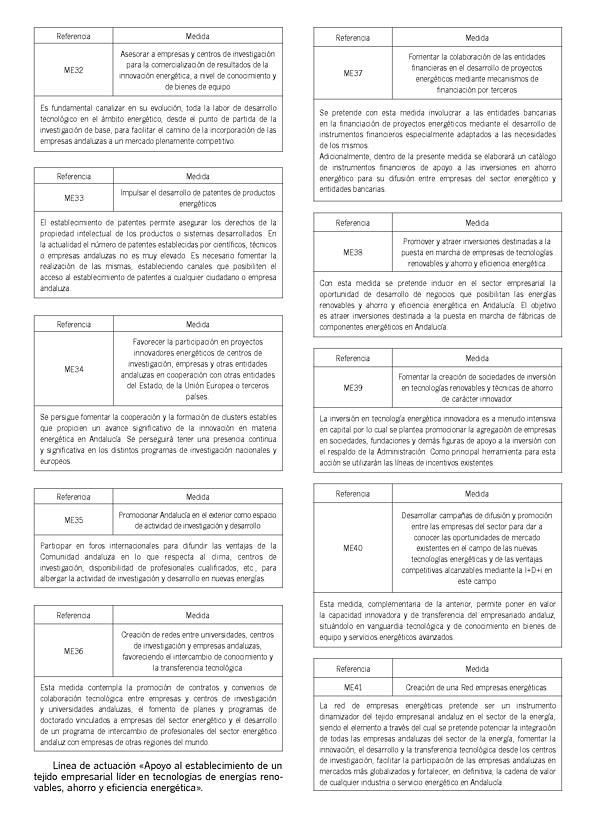
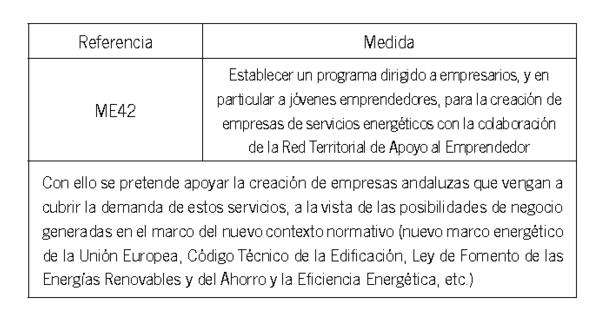
7.3. Programa «Energía y administración».
En la nueva cultura de la energía las administraciones públicas deben asumir el papel de auténticos catalizadores del cambio de paradigma, muy en particular las administraciones locales cuya labor en la implementación de medidas específicas es clave para la celeridad de la evolución hacia las estrategias basadas en modelos de consumo eficiente de los recursos y en el uso a gran escala de las energías renovables como fuentes de generación.
Donde quizá se deba plasmar con más fuerza el efecto promotor de las administraciones es en la necesidad de cohesionar e integrar todos los esfuerzos en políticas energéticas viables de buena gobernanza a todos los niveles, esto es, impulsando un auténtico carácter transversal de la política energética. Las políticas energéticas deben, por ejemplo, integrarse decisivamente al proceso de ordenación del territorio desde su inicio, introduciendo la dimensión energética en las decisiones básicas de planificación y ordenación de usos para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de las ciudades.
No es admisible que el suministro energético sea una aportación posterior al planeamiento territorial y urbanístico simplemente para satisfacer las demandas previstas.
Línea de actuación «Incorporación de la gestión eficiente de la energía e integración de las energías renovables en las administraciones».
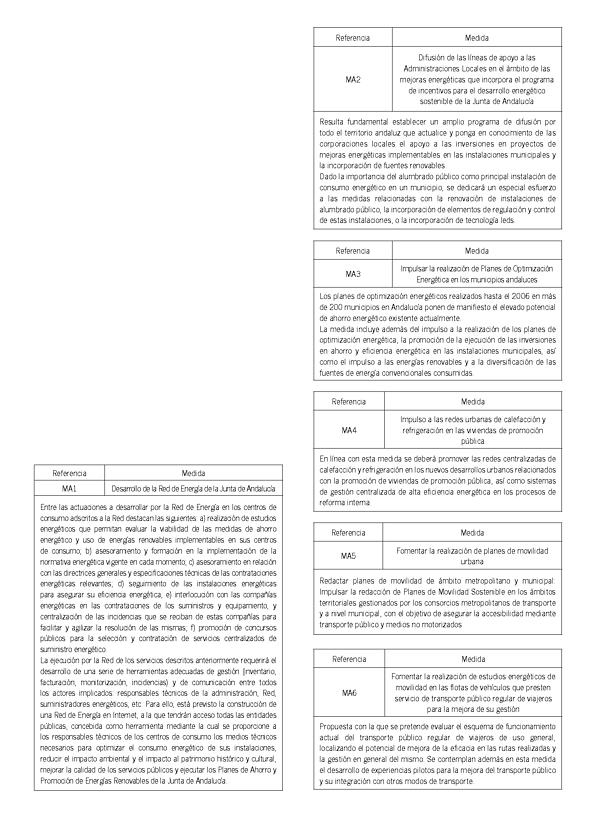
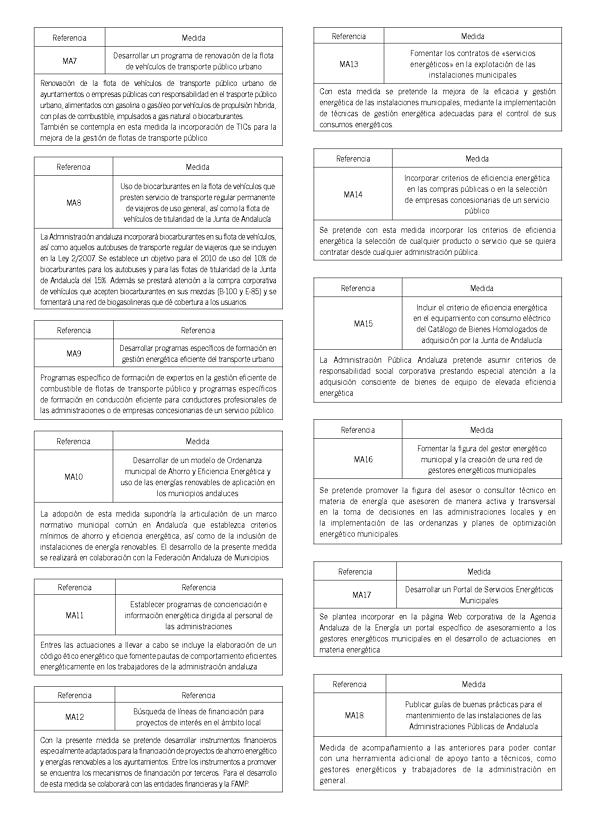
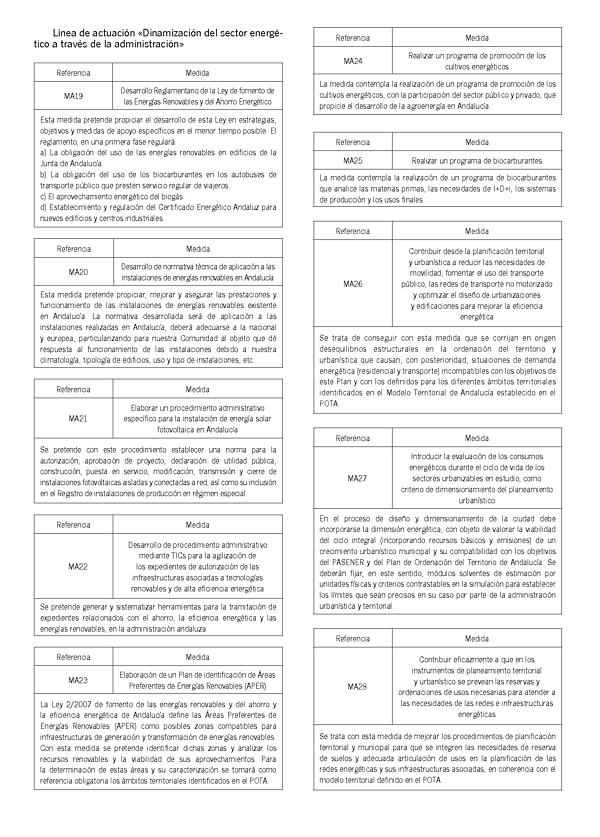
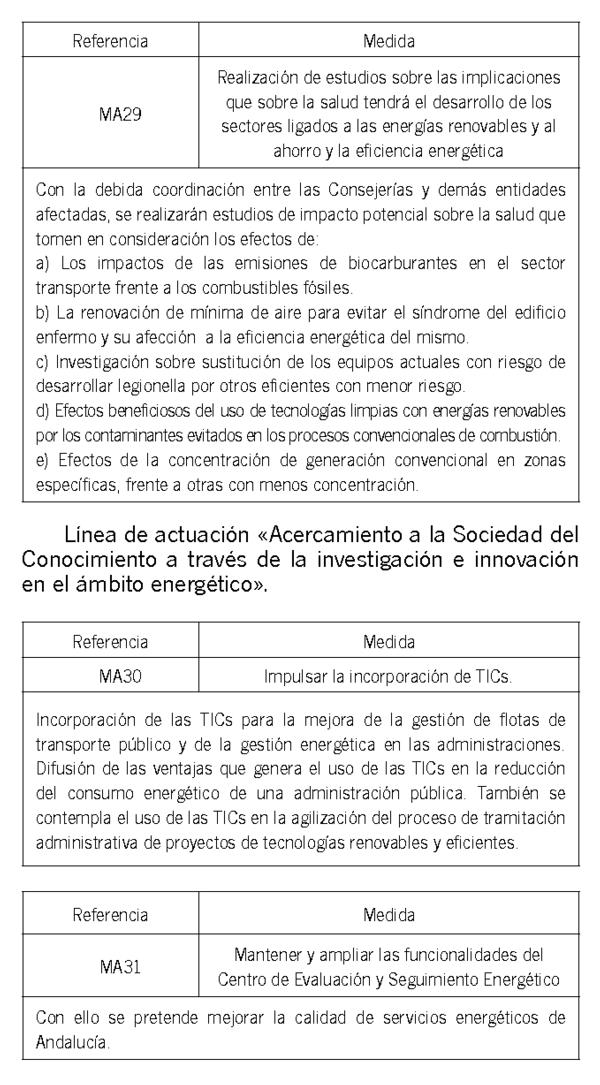
7.4. Programa «Infraestructuras energéticas».
La ordenación territorial y la operación de las infraestructuras de transformación, transporte y distribución de la energía, deben evolucionar, desde un modelo basado en grandes centros de producción, hacia un nuevo modelo energético de generación local y consumo in situ, en el que participen, de forma creciente, las energías renovables.
La garantía de suministro y el establecimiento de un sistema de infraestructuras de transformación, transporte y distribución de energía eficiente y respetuoso con el medio ambiente son los pilares de este programa.
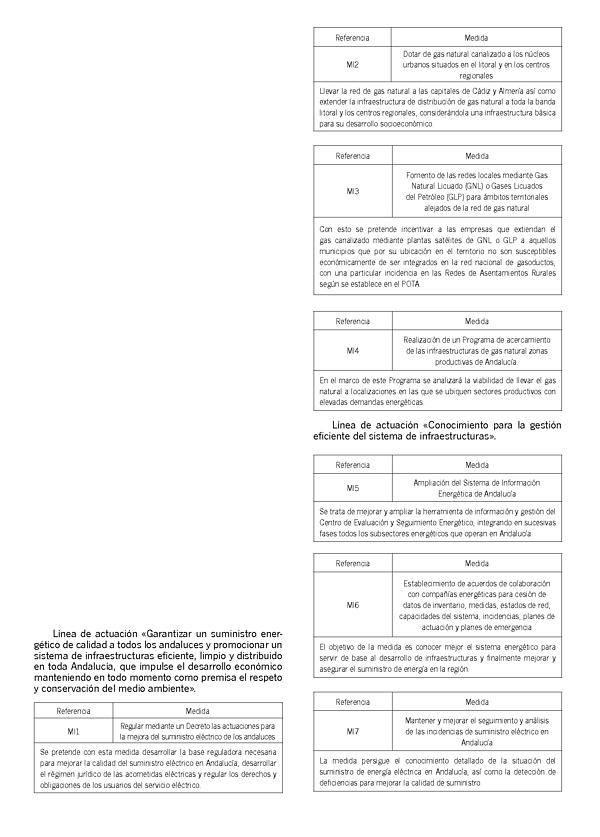
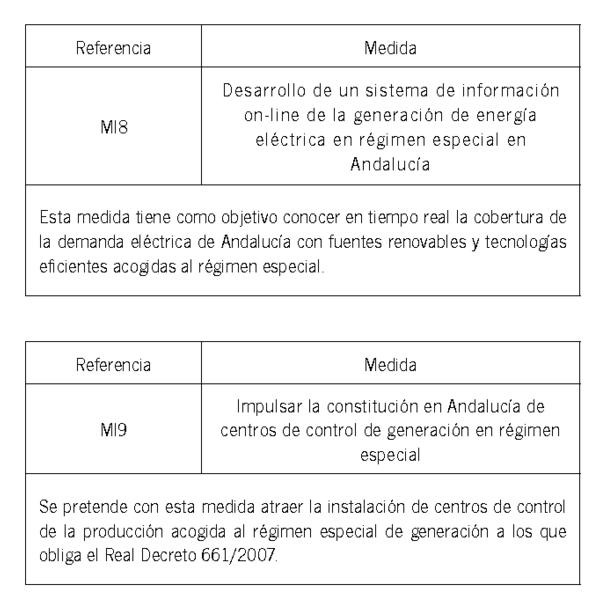
8. Incidencia del Plan.
Este Plan se distingue por su carácter innovador. Se está produciendo un cambio de ciclo en la historia de las energías y Andalucía tiene la oportunidad de protagonizar un nuevo modelo para resolver sus necesidades energéticas actuales y futuras y tratar de aprovecharla desencadenando una dinámica profundamente transformadora de su papel en el contexto internacional.
Este nuevo modelo se fundamenta en la valoración de la viabilidad de las nuevas demandas energéticas y en la adaptación del conjunto del sistema a las condiciones específicas de Andalucía, tanto en la dimensión ambiental como en la territorial.
En los diferentes apartados se pondrán de manifiesto las posibles afecciones tanto positivas como negativas de las distintas acciones programadas en el Plan, si bien en global la incidencia que tendrá la implantación de medidas de racionalización y modernización del sistema energético acorde con la implantación del nuevo modelo energético es netamente positiva.
La incidencia de dichas acciones sobre los distintos sectores se puede resumir tal y como se recoge en la siguiente tabla.
| Sector | Racionalización | Nuevo Modelo Energético |
| Agricultura | Optimización del transporte. Mayor reconocimiento social | Suministro de biomasa para usos térmicos o eléctricos |
| Racionalización del consumo en climatización de invernaderos y reducción de gases de efecto invernadero | Cultivos energéticos Biocarburantes | |
| Industria | Mayor autosuficiencia energética. Cogeneración | Innovación en procesos y productos adaptados al clima de la región |
| Reducción de gases de efecto invernadero (especialmente cementeras y ladrilleras) | Desarrollo del conglomerado energético andaluz en nuevos materiales | |
| Mayor reconocimiento social. Certificados energéticos | ||
| Urbanismo y Edificación | Mayor autosuficiencia energética. Renovables | Viabilidad energética desarrollos urbanísticos no endógenos |
| Mejora general de la calidad por incremento de generación distribuida | Desarrollo del modelo de ciudad adaptada al clima de la región | |
| Mejora de los costes mediante el ahorro y la eficiencia | Innovación en procesos y productos adaptados al clima de la región Recuperación del modelo de ciudad compacta | |
| energética en construcción | ||
| Servicios | Mejora de los costes mediante el ahorro y la eficiencia energética en comercios y hostelería | Innovación en procesos y productos adaptados al clima de la región |
| Transporte | Mejora de los costes mediante el ahorro y la eficiencia energética en vehículos y material móvil | Planificación territorial con menor movilidad. |
| Mejora de la eficacia general del sistema de transporte urbano por apoyo al transporte público | Sustitución del combustible de automoción por fuentes endógenas. Biocombustibles. Transporte no motorizado. | |
| Reducción de gases con efecto invernadero | ||
| Domestico | Reducción de gasto familiar por cambio de hábitos en ahorro y eficiencia | Mayor eficiencia en el uso de energía |
| Mayor autosuficiencia energética. Renovables |
La incidencia del Plan puede visualizarse también de la siguiente forma:
| Lineas | Actuaciones | |
| Política energética consolidada | Reducción de la dependencia externa | Fomento de energías renovables |
| Contribución a la reducción de emisiones | Fomento del ahorro y la eficiencia | |
| Sustitución de térmicas convencionales por ciclo combinado | ||
| Mejora de la calidad en el servicio | Fomento de la gasificación | |
| Reducción de pérdidas | ||
| Efecto demostración de la administración pública | Apoyo a las mejoras de gestión energética en servicios municipales | |
| Optimización en la administración autonómica | ||
| Nueva política energética | Control de demandas futuras no viables | Planificación territorial y grandes consumidores |
| Inclusión de la evaluación energética en planes urbanísticos y en proyectos de infraestructuras. Informe de Sostenibilidad | ||
| Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero | Sustitución de combustibles fósiles. Captura y almacenamiento de CO2 | |
| Incorporación del control de los consumos automoción | Promoción biocombustibles | |
| Reconocimiento social a la gestión optimizadora | Certificado energético | |
| Fomento de un Conglomerado productivo | Política estratégica | |
| Mayor correspondencia espacial entre producción y consumo | Generación distribuida, redes comarcales | |
| Convergencia de políticas autonómicas | Planes territoriales, evaluación ambiental, fomento productivo | |
| Gestión adaptativa | Diseño del sistema dotado de mayor flexibilidad | |
| Sistemas de seguimiento de procesos básicos, alerta temprana | ||
| Consolidación del sector público como promotor y difusor del nuevo modelo energético | Desarrollo de la Red de Energía de la Junta de Andalucía | |
| Incorporación del ahorro y la eficiencia energética en la planificación urbanística y de movilidad, en la compra de bienes o contratación de servicios |
8.1. Incidencia general sobre el desarrollo económico y empresarial.
La implementación del Plan supondrá una profunda activación del sector empresarial en Andalucía, alentada por una incipiente reordenación del mercado de empresas relacionadas con el ámbito energético.
En los próximos años, la ejecución de las distintas líneas de actuación recogidas en los diferentes Programas que conforman la planificación energética de Andalucía para los próximos siete años, así como el contexto legal en el que se desarrollará el sector de la energía dará lugar a un previsible incremento de la demanda de servicios energéticos por parte de los distintos sectores de consumo así como nuevas oportunidades de mercado.
La creación del Certificado Energético obligatorio en los centros de consumo con un cierto nivel de consumo de energía primaria derivado de la Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía junto con la realización de auditorías energéticas, la exigencia de planes de mantenimiento preventivo de equipos, procesos e instalaciones o la incorporación de nuevos procedimientos de regulación y control así como de sistemas de generación de agua caliente sanitaria con energías renovables; el certificado energético para edificios tal, y como recoge la Directiva relativa a Eficiencia Energética de Edificios, que establece la inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado; las obligaciones de limitación de emisiones en las actividades afectadas por el comercio de derechos de emisión, etc., generarán elevadas inversiones en actuaciones energéticas.
En este escenario la promoción de una amplia oferta de servicios energéticos de calidad impulsará a su vez la mayor demanda de éstos. Se creará así un conglomerado empresarial que abarque el diseño y producción de tecnologías y equipamientos energéticamente eficientes, el desarrollo de formas propias y adaptadas de producir energía renovable aprovechando las ventajas energéticas comparativas de Andalucía, la financiación de las inversiones en proyectos energéticos y la prestación de servicios en el uso final de la energía.
La consolidación de este mercado energético basado en la creación de una sólida red entre el sector empresarial y los potenciales clientes en el ámbito de la energía, ofrecerá valor añadido a todos los agentes del mercado energético de Andalucía, fomentando una sana competencia empresarial que favorezca la calidad de los servicios energéticos.
Como baluarte de esta competencia se erige el desarrollo de la oferta tecnológica y el I+D+i. Las empresas energéticas asumirán nuevas responsabilidades y reconducirán sus estrategias de mercado, sustentándose en las ventajas que les puede reportar el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en el campo de la eficiencia energética y la diversificación de la energía mediante fuentes renovables.
La consolidación de un cluster de empresas de estas características constituirá una excelente oportunidad de mejora de la competitividad empresarial andaluza, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de empleos.
En Andalucía ya se ha conseguido implantar con éxito un tejido de empresas instaladoras en el sector de la energía solar. En este respecto, la Administración andaluza tuvo un papel fundamental en la consolidación de dicho sector. La creación de la Red Virtual de Empresas del sector de la Energía en el marco del Portal de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se constituirá como instrumento dinamizador del sector de la energía, siendo un primer paso que tendría su continuación en el diseño y puesta en marcha de un cluster de empresas energéticas.
La apuesta de las empresas andaluzas por la eficiencia energética innovadora, además de la reducción de la factura energética como consecuencia de la racionalización del consumo energético, supondrá un incremento de la producción provocado por la adquisición de equipos más avanzados tecnológicamente, lo que repercutirá favorablemente en las cuentas de resultados de dichas empresas. Así, la tendencia a la baja de la intensidad energética, presumible en las empresas andaluzas con la materialización del Plan, se constituirá como un estímulo implícito que impulsará a las empresas en la búsqueda y adquisición de equipos y maquinarias eficientes. El efecto multiplicativo de esta influencia hará consolidar una actitud energética de las empresas acorde con los criterios de desarrollo sostenible.
8.2. Incidencia sobre el medio ambiente.
Las vinculaciones entre desarrollo económico, ecosistemas, cambio global y las políticas energéticas, son objetivo básico de una adecuada estrategia o planificación en materia de medio ambiente. Este principio marco se desarrolla en acuerdos como la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (EEDS) que se acordó en el Consejo Europeo que tuvo lugar en Gotemburgo en junio de 2001 y que se llevó en 2002 a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Este compromiso internacional en apoyo de la inclusión de la dimensión ambiental en la social y la económica, tiene en la EEDS especial relevancia en el ámbito de la energía. La Estrategia defiende la necesidad de prevenir, afrontar, controlar y revertir los problemas derivados del calentamiento global y la degradación de los sistemas naturales. De ahí que se considere como medida especifica la urgente necesidad de frenar el cambio climático y el reforzamiento de la generación mediante fuentes de energía renovables.
La justificación de incorporar una nueva cultura de la energía se soporta en el cambio del modelo de generación y de consumo energético, en una nueva orientación en materia de la movilidad y del transporte, en un análisis profundo del esquema urbanístico de los núcleos de población (tanto en el modelo de desarrollo territorial como en las técnicas de construcción empleadas), y en la concepción de nuevos métodos de gestión de los recursos naturales, basados en una mejor comprensión y capacidad de predicción sobre los impactos y repercusiones ejercidos en el entorno, especialmente a escala global.
En el ámbito de la Prevención Ambiental, la Junta ha aprobado la Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En ella se plantea actualizar el control sobre las incidencias e impactos sobre el entorno de proyectos y de infraestructuras del ámbito energético a la luz de la evolución del sector, de las nuevas tecnologías y de las limitaciones impuestas a nivel internacional. Como se recoge en su cuerpo, en la Exposición de Motivos, la Ley «...intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible -ambiental, social y económica- superando las originarias normas sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, hoy insuficientes».
8.2.1. Efectos sobre el medio ambiente y la salud pública.
El presente Plan nace bajo el principio de la sostenibilidad y por tanto, queda todo él impregnado de la necesidad de garantizar el máximo nivel de aportación al sistema energético de recursos renovables y minimizar los efectos dañinos sobre el medio natural y sobre la salud pública.
- Emisiones de CO2 evitadas.
Las medidas de ahorro y eficiencia energética y la mayor generación con energías renovables evitará la emisión a la atmósfera de un volumen importante de gases de efecto invernadero en la Comunidad andaluza.
El CO2 evitado por el Plan hasta el año 2013 se elevaría a 11 millones de toneladas (23) . En los años de vigencia del Plan, el CO2 evitado debido a las actuaciones anuales en ahorro y las hipótesis de nueva potencia instalada con energías renovables y de generación de energía eléctrica con esta fuente, así como las previsiones de demanda de fuentes renovables para uso final térmico, se recoge en las siguientes tablas:
Miles de toneladas de CO2 anuales evitadas - ahorro y eficiencia energética
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 704 | 522 | 485 | 483 | 491 | 487 | 490 |
Miles de toneladas de CO2 anuales evitadas - energías renovables.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1.648 | 675 | 1.257 | 865 | 1.262 | 546 | 972 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Nota: Emisiones de CO2 evitadas calculadas en base a los incrementos anuales previstos para los años 2007 a 2013 de demanda para uso final térmico y de producción eléctrica con fuentes renovables.
El total de emisiones de CO2 evitadas debido a la ejecución anual de las medidas de ahorro y eficiencia energética y de las actuaciones anuales previstas en renovables se recogen en la siguiente tabla:
Miles de toneladas de CO2 anuales evitadas.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.352 | 1.198 | 1.742 | 1.348 | 1.753 | 1.033 | 1.462 |
Miles de toneladas de CO2 acumuladas evitadas.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.352 | 3.549 | 5.292 | 6.640 | 8.393 | 9.426 | 10.888 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
- Reducción de otros gases.
El incremento de la implementación de energías renovables, las medidas de ahorro y eficiencia energética, la paulatina sustitución de carbón por gas en las nuevas centrales de ciclo combinado junto con la construcción de plantas de hidrodesulfuración, conllevará reducir la emisión de otros gases relacionados con las fuentes energéticas de origen fósil, principalmente carbón y petróleo. Estas reducciones serán especialmente significativas en los casos del SO2 y NOx.
La reducción en la emisión de otros gases precursores de la formación de ozono troposférico (CH4, NO2, COVNM, y CO), podría suponer una mejora considerable de los índices de calidad del aire en aquellos lugares donde con más frecuencia se suceden estos episodios, grandes aglomeraciones urbanas, agrupaciones de ciertas industrias, etc.
El tráfico urbano en las grandes ciudades andaluzas concentra en torno al 83% de las emisiones de CO y el 57% de las de NO2. Es por tanto este sector difuso, por la complejidad que supone su regulación y control, y la coordinación interadministrativa que exige, uno de los que debe concentrar los mayores esfuerzos en la reorientación de medidas destinadas a la reducción de emisiones. En cuanto a los gases responsables de la lluvia ácida, las medidas adoptadas por el sector de la automoción en los últimos años unido al efecto del Plan Renove han resultado efectivas en cuanto al recorte contabilizado en la producción de los mismos.
Las instalaciones industriales, son las responsables del 90% de las emisiones de SO2 y del 37% de las emisiones de NOx, y dentro de éstas, dos sectores de actividad son el origen del 70%: el sector energético (40%) y la industria petroquímica (31%) (24) . Además de estos dos sectores existe otros sectores que presentan problemas por este tipo de emisiones como son: la industria metalúrgica, papeleras, cementeras o agroalimentaria. El fenómeno urbanístico que se ha vivido en la Comunidad ha elevado de forma apreciable las emisiones vinculadas al sector del procesado de minerales, canteras y materiales de construcción (ladrillos, tejas, materiales cerámicos, etc.)
La Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación junto a la prolija normativa existente de regulación de valores límite, umbrales de alerta e información, apoyado en la Red de Medición Automática de Emisiones, suponen en la actualidad para la administración autónoma andaluza un conjunto de herramientas de control, en base a las cuales poder articular planes y estrategias específicas de reducción de emisiones.
- Efectos sobre la salud pública.
Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y complejas. Los efectos derivados del cambio climático (25) podrían resumirse en: cambios en la morbimortalidad en relación con la temperatura (efectos de las olas de calor, en particular en niños y personas mayores de 65 años, extensión geográfica de vectores subtropicales de enfermedades -mosquitos, garrapatas, etc.), efectos en salud relacionados con eventos meteorológicos extremos, contaminación atmosférica y aumento de los efectos en salud asociados, como los episodios habituales de concentración de ozono troposférico en el entorno de los núcleos urbanos, enfermedades transmitidas por alimentos y el agua y enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores.
La concentración de instalaciones de generación de energía eléctrica en zonas portuarias accesibles para los suministros de materias primas (carbón y fuel) han dado lugar a situaciones de calidad atmosférica de riesgo. A pesar de las conclusiones tranquilizadoras de los estudios epidemiológicos llevados a cabo en algunas de estas zonas, no cabe duda que es claramente preferible eliminar el riesgo o reducirlo de forma significativa.
Las medidas adoptadas en este Plan para apoyar la reducción del uso del vehículo privado, o la sustitución de combustible convencional por biocombustibles en automoción, debe redundar en la reducción de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades andaluzas y reducir las diversas afecciones a la salud pública que se desprenden de esta situación.
De especial importancia en lo que afecciones a la salud se refiere, es el control y limitación de la emisión de partículas en suspensión, con múltiples focos de origen (naturales, construcción, subproducto de los motores de combustión, desgaste por la rodadura de neumáticos, etc).
- Efectos sobre el medio natural y sobre el patrimonio cultural e histórico andaluz.
El incremento del aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, como el viento, va unido a un mayor riesgo de afección al patrimonio natural, por la necesidad de implantarse en espacios no urbanizados. Los procedimientos establecidos contemplan cada vez más los criterios de integración en el medio de los grandes aerogeneradores, tanto por posibles afecciones a la avifauna, como afecciones por desmontes y rellenos y, en el caso del eólico marino, por afecciones al medio poco conocidas (efecto sobre comunidades bentónicas, ictiofauna, poblaciones de cetáceos, etc.).
La implantación de parques fotovoltaicos y solares termoeléctricos requieren una extensa ocupación territorial. En la mayor parte de los casos, la ubicación preferente para este tipo de instalaciones se ha venido produciendo en terrenos de carácter agrícola, donde los impactos asociados suelen ser de escasa relevancia. El requerimiento de terrenos llanos y la necesidad de someterse a estudios de impacto ambiental, explican la tendencia a descartar los emplazamientos de tipo forestal.
Las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica dieron lugar a una de las principales afecciones a la población de avifauna, debido al riesgo de electrocución y colisión de las instalaciones antiguas. La regulación existente sobre esta materia ha reducido significativamente la mortandad de aves.
Las líneas eléctricas también conllevan una serie de afecciones sobre la vegetación. El trazado de los tendidos requiere el desbroce del terreno, lo que puede suponer un importante impacto negativo en las líneas que atraviesan zonas sensibles y de especial valor. Además, la presencia de líneas eléctricas lleva asociado el aumento del riesgo de aparición de incendios forestales, lo que por otro lado justifica el clareo de vegetación que su instalación requiere.
Sin embargo, hay que señalar un efecto positivo sobre el medio natural derivado de la valorización del espacio forestal y agrícola por el aprovechamiento de biomasa y por el incremento de los cultivos energéticos (biomasa, biocombustibles), que van a permitir corregir los efectos negativos del abandono de cultivo en terrenos marginales, contribuyendo en una importante labor de conservación de suelos y control de la erosión. Conviene prestar especial atención a las estrategias que promocionen el mercado interno andaluz de la biomasa para que este recurso no cargue con los costes económicos y medioambientales (emisiones) asociados a la logística (transporte y distribución).
La aplicación del Código Técnico y la sustitución de lámparas de vapor de mercurio por sodio alta / baja presión: reducción contaminación lumínica y alteraciones ecológicas en entornos naturales.
Tan importante como la protección de la riqueza natural es la protección del valioso patrimonio histórico y cultural andaluz. Cualquier actuación impulsada desde este Plan debe contemplar el análisis de la afección a los bienes patrimoniales. Es probable que dichas afecciones tengan un impacto positivo, en particular en el ámbito urbano ya que el sistema energético, las estrategias de ahorro y eficiencia energética o de movilidad están íntimamente ligados a la calidad del aire que es un factor clave a considerar en lo tocante a la conservación de los Conjuntos históricos y los bienes patrimoniales.
Tal y como se recoge entre los retos planteados en el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA) o en el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), se hace necesario establecer nuevas tipologías de protección que relacionen Patrimonio y Territorio, completar el inventario conocido de construcciones históricas, determinar su estado real y actualizado de conservación, estableciendo medidas y prioridades de actuación e intervención, fijando líneas de protección de los inmuebles y sus entornos, líneas de investigación, líneas de difusión y líneas de cooperación sobre este importante patrimonio. Es especialmente relevante por tanto que se contemple todo ello a la luz de los objetivos de expansión prevista de las redes e infraestructuras de transporte y distribución energética a lo largo del territorio regional. La permanencia de diferentes elementos patrimoniales en un territorio determinado, su interacción con el paisaje y los modos de vida son nuevas perspectivas que han de afrontarse desde la investigación y también desde la aplicación de nuevas formas de protección.
La adopción de las propuestas del PASENER 2007-2013 quiere tener muy presente el nuevo impulso que se quiere dar a la planificación territorial en materia de Patrimonio Cultural y a la cooperación entre agentes que actúan sobre el territorio, y por tanto, es fundamental desarrollar políticas de acción integrada que maximicen las sinergias y estimulen el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
8.3. Efectos sobre otras políticas públicas.
La incidencia del Plan se plasma en dos niveles bien diferenciados: los efectos inmediatos sobre el medio ambiente, ya comentados en el apartado anterior, sobre el empleo y la renta, sobre la innovación o sobre la ordenación del territorio, por un lado; y los efectos sobre la estructura económico-territorial de Andalucía y los fundamentos del bienestar de los andaluces.
| Niveles | Materia | Efectos |
| Inmediatos | Empleo | Empleo asociado a la inversión Empleo asociado a la explotación |
| Valor añadido | En inversión En explotación | |
| Medio ambiente | Gases Efecto Invernadero (GEI) | |
| Otras emisiones | ||
| Medio natural: avifauna y hábitats | ||
| Salud pública | Recuperación de condiciones atmosféricas en zonas saturadas | |
| Investigación y desarrollo | Nuevos procesos implantables y exportables | |
| Nuevos productos implantables y exportables | ||
| Ordenación del territorio | Racionalización de los nuevos desarrollos | |
| Estructurales | Competitividad | Reforzamiento de la robustez del sistema productivo |
| Diferenciación en bienes y servicios | ||
| Oportunidad para el conglomerado andaluz de la energía basada en el nuevo modelo energético | ||
| Bienestar | Reducción de la vulnerabilidad y dependencia | |
| Reforzamiento de la identidad | ||
| Seguridad del sistema energético | Mayor nivel de autosuficiencia | |
| Incremento de la capacidad de respuesta | ||
| Estructura territorial | Equilibrio de usos y aprovechamientos |
- Efectos sobre la innovación.
En torno a la innovación se generan toda una serie de beneficios, tanto de tipo directo, como la obtención de patentes o de derechos de diverso tipo aprovechables en oportunidades empresariales, como los de tipo indirecto relacionados con la renovación de procesos organizativos y la incorporación de elementos diferenciadores.
El sector de la energía es uno de los sectores económicos andaluces en los que tiene mayor importancia la I+D+i destacando en este aspecto por encima de otros sectores económicos. La mayor parte de la actividad innovadora en el sector energético se da en el campo de las energías renovables.
La innovación energética supone para Andalucía a la vez un reto y una oportunidad de futuro. Innovar es un requisito imprescindible para evolucionar hacia un modelo energético sostenible y adaptado a las condiciones específicas de Andalucía. En el campo de las nuevas tecnologías energéticas Andalucía parte ya con ciertas ventajas competitivas, si bien es preciso vencer aún una serie de obstáculos para que la innovación energética alcance el enorme potencial que tiene en Andalucía, para lo cual será un factor de apoyo la fuerte relación entre el esfuerzo en I+D+i y las ventajas competitivas explotables comercialmente.
El empeño de este Plan por la innovación y la propia singularidad del modelo energético pretendido van a contribuir a que Andalucía se establezca como una región de referencia en los campos de las nuevas tecnologías energéticas sostenibles, alcanzando un elevado grado de independencia tecnológica en el aprovechamiento de los recursos energéticos propios y convirtiendo esta actividad en un pilar de progreso intenso, sostenible y solidario.
- Efectos sobre la ordenación del territorio.
La incidencia de este Plan sobre la ordenación del territorio andaluz es, probablemente, una de sus principales novedades. Entre los efectos identificados se pueden distinguir aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento y desarrollo de los objetivos del Plan de Ordenación del Territorio del Andalucía (POTA) y otro tipo de efectos, de carácter específico, no relacionados directamente con dicho Plan. Esto efectos son los siguientes:
| Objetivos del POTA | Efectos del PASENER |
| 1. Consolidar en Andalucía un Sistema de Ciudades funcional y territorialmente equilibrado como base para la mejora de la competitividad global de la región, la difusión del desarrollo y el acceso equivalente a equipamientos y servicios. | - Contribución del sistema energético andaluz a la interrelación del sistema urbano andaluz. |
| 2. Definir un marco regional de coherencia para los planes y programas con incidencia urbana, aportando criterios que permitan la incorporación de las variables territoriales a los objetivos de dichos planes y programas. | - Incorporación de la dimensión de sostenibilidad energética en la ordenación territorial de la región. |
| 3. Contribuir desde las políticas urbanas a la sostenibilidad general del sistema. | - Mejora de la accesibilidad energética y reforzamiento de la fortaleza del bienestar apoyado en una mejor adaptación a las condiciones específicas de Andalucía. |
| 4. Favorecer la cohesión social y la mejora de la calidad de vida en las ciudades andaluzas. | |
| 44.3. Mejorar el balance ecológico de las ciudades con relación a los ciclos de consumo y procesamiento de recursos naturales (agua, suelo, energía y materiales). | Viabilidad energética de los desarrollos urbanísticos no endógenos. |
| 53.g) Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de carga de los territorios y a las posibilidades reales de acceso a recursos naturales escasos, particularmente hídricos. Los nuevos desarrollos deberán justificar y garantizar las dotaciones necesarias en materia de agua y energía. | Viabilidad energética de los desarrollos urbanísticos no endógenos y de la desalación de agua. |
| Otros Efectos Territoriales | |
| Recuperación del uso de tierras agrarias gracias a la implantación de grandes superficies de cultivos energéticos. | |
| Valorización de la biomasa y generación de nuevas actividades en el medio rural. | |
- Efectos sobre el empleo.
Como consecuencia de las medidas propuestas en el Plan se producirán unas inversiones propias de la Junta de Andalucía, se inducirán inversiones de las empresas y se propiciará el surgimiento de nuevas actividades en generación, transporte, distribución y mantenimiento de instalaciones.
Asimismo se contribuirá a la generación de empleos y valor añadido en investigación y desarrollo de procesos y productos y en el campo de los servicios tecnológicos avanzados.
La consecución de los objetivos en energías renovables representará la realización de importantes inversiones, creación de nuevas empresas y especialización de otras que en la actualidad se dedican a otras actividades, además de la creación de puestos de trabajos de un alto componente tecnológico. Destaca a este respecto el caso de la energía solar térmica, ya que la obligación que representará la inclusión de estas instalaciones en los edificios (según se recoge en el Código Técnico de la Edificación) inducirá a la creación de nuevas empresas para cubrir la demanda futura.
Por otra parte, la apuesta que se hace desde el Plan por la biomasa para usos térmicos supondrá una oportunidad importante para las empresas instaladoras así como las empresas de servicio y mantenimiento, que deberán surgir y consolidarse para cubrir la oferta del incremento de energía eléctrica de la biomasa.
La realización de los parques eólicos que se proyectan requerirá la presencia de empresas de montaje y posterior mantenimiento. Estas actividades representan oportunidades para las empresas locales. Además dará oportunidad a otro tipo de empresas que se dediquen a la fabricación de elementos para aerogeneradores y el desarrollo de sistemas de control. Similar situación que para la energía eólica se encuentra en las instalaciones fotovoltaicas.
Las instalaciones termosolares permiten poner a la cabeza de esta tecnología a Andalucía debido a los desarrollos que se vienen haciendo y especialmente con la existencia de la Plataforma Solar de Almería. Este centro de experimentación, ha permitido el despegue de este tipo de energía y goza de reconocido prestigio en el mundo.
El sector agrícola también debe ser favorecido con el impulso de las energías renovables. Especialmente influirá la producción de biocarburantes, que requieren unas altas cantidades de materias primas (oleaginosas, cereales y biomasa en general). La producción de cultivos energéticos se ha convertido en el eje que posibilitará el incremento y la consecución de los objetivos señalados para las tecnologías de la biomasa (eléctrica, térmica y biocarburantes).
El empleo que se creará, en general, presentará unas características de alto componente tecnológico, estable y sobre todo distribuido entre las zonas rurales y urbanas. En el período total del Programa se prevé un total de 105.000 empleos.
En la actividad laboral en renovables se distingue dos tipos de empleo: uno continuo debido al funcionamiento de las plantas, instalaciones habituales, venta de equipos, fabricación, etc. y otro de carácter anual que surge debido a las grandes obras civiles que son necesario acometer (caso por ejemplo de eólica, biomasa eléctrica, biocarburantes o termosolar). Del total del empleo generado el 23% corresponde a empleo continuo y el 77% al anual.
La energía eólica, debido a las necesidades de realizar de importantes obras para la instalación, ocupará al 68% del personal, descendiendo al final del período el volumen de empleo de esta actividad por lo tanto el empleo global correspondiente a renovables.
Por otra parte, la revitalización del tejido empresarial consecuencia del incremento de demanda de servicios energéticos que supondrá el fomento y apoyo de la optimización energética y gestión de la demanda, implicará un empuje nada desdeñable a la creación y consolidación de empleo, fundamentalmente de carácter regional. Las empresas energéticas requerirán numerosos empleados cualificados para poder afrontar el nuevo horizonte que se percibe en el sector energético conforme se materialicen las actuaciones apuntadas por el Plan.
En Andalucía existen precedentes en el ámbito energético de creación y consolidación de empleo. Así, la realización de Planes de Optimización Energética (POE) en numerosos municipios andaluces ha consolidado la creación de un importante número de empresas de servicios energéticos y de equipamiento que ofrecen sus servicios en el ámbito local.
También es de destacar el papel que la aplicación en el sector de la edificación tendrá la Directiva Europea 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la Eficiencia Energética de Edificios, que establece la obligatoriedad de todos los países miembros de la Unión Europea de poner a disposición de los compradores o usuarios de un edificio un certificado energético, reconocido por la Administración, que informe de la eficiencia energética del mismo, así como a la inspección periódica de calderas y de los sistemas de aire acondicionado.
Además de la generación de empleo asociada a este proceso, se crearán numerosas empresas especializadas en energética edificatoria, empresas de las que se carece actualmente. Sólo en Andalucía, según los estudios realizados por la Agencia Andaluza de la Energía, la implementación de la Directiva podría generar hasta 4.000 empleos directos de calidad (trabajadores cualificados).
Según estimaciones de la Comisión Europea (Programa SAVE), se prevé la creación de entre 10 y 20 nuevos empleos por cada millón de euros de la inversión total en eficiencia energética. Las inversiones derivadas de este Plan, con el apoyo administrativo, redundarán por tanto en la creación de entre 2.500 y 5.000 nuevos empleos.
8.4. Efectos estructurales.
De la aplicación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética se desprenderán una serie de efectos que van a contribuir a una modificación sustancial de la estructura económico-territorial de Andalucía. Estos efectos se refieren a las cuestiones siguientes:
- a) Mejora de la competitividad.
El Plan contempla toda una serie de medidas destinadas a innovar en el sistema productivo andaluz, propiciando el mayor nivel de desvinculación de los inputs energéticos en productos y procesos, por un lado, y realizando un esfuerzo particular en la adaptación a las condiciones específicas de Andalucía, tanto en climatología, como en agua o en materiales. De esta forma se va a lograr una reducción en la estructura de costes de las unidades productivas, pero sobre todo se va a producir un reforzamiento de la robustez del sistema productivo que redundará en una mejora de la competitividad de las empresas.
Por otro lado, las medidas de innovación dirigidas a la adaptación a la especificidad de Andalucía y la propia gestión adaptativa del Sistema Energético van a contribuir a la diferenciación en bienes y servicios de la región.
El Plan contempla toda una serie de medidas ligadas a la configuración de un nuevo modelo energético. No sólo es preciso desarrollar tecnología para generar energía de forma eficaz y eficiente en las condiciones andaluzas, sino que es preciso innovar en nuevos materiales mejor adaptados a estas condiciones y en la forma de utilización de los mismos. El desarrollo de soluciones tecnológicas válidas para este enfoque, la adquisición de nuevas capacidades para prestar servicios tecnológicos y, en general, la formación de un complejo y articulado núcleo de empresas ligadas a la prestación de bienes y servicios de este modelo, constituye una excelente oportunidad para el conglomerado andaluz de la energía (cluster) tanto para su consolidación en la región, como para la adopción de una posición de liderazgo en el entorno climático y otras zonas del planeta donde existen condiciones similares (Centroamérica, Sudamérica y sur de África). En el nuevo modelo energético, Andalucía debe dejar de ser una región importadora de recursos energéticos fósiles y convertirse en una región exportadora de conocimiento y tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía.
- b) Mejora del bienestar de los andaluces.
La creciente asociación entre bienestar y consumo de energía genera una posición de riesgo para los andaluces, ante un potencial endurecimiento de las condiciones de consumo de energía. En el marco del Plan se adoptan medidas tendentes a reducir la vulnerabilidad y la dependencia del bienestar respecto al consumo de energía. El incremento de autosuficiencia energética de los hogares, la mejora de la adaptación de las urbanizaciones y edificaciones a las condiciones climáticas de la región, junto con la introducción del modelo de ciudad compacta y los cambios de hábitos, especialmente en movilidad, deben provocar una percepción del bienestar menos ligado a consumos crecientes de energía.
En un entorno socioeconómico y cultural caracterizado por la tendencia a la homogeneidad global de parámetros de comportamiento y consumo, debe ser reseñado el efecto que este Plan puede tener sobre el reforzamiento de la identidad andaluza basado en la identificación de vectores propios de satisfacción (formas distintas de consumir o de desplazarse) a partir del empeño en la adaptación energética.
- c) Incremento de la seguridad del Sistema Energético Andaluz.
El conjunto de las medidas del Plan van a tener un efecto positivo indudable en lograr mayor nivel de autosuficiencia del sistema energético andaluz, tanto por la incorporación de energías renovables, como por las mejoras en ahorro y eficiencia y, especialmente, por la progresiva adaptación a las condiciones del entorno de la región. Esta autosuficiencia redunda en una menor dependencia de la garantía de abastecimiento exterior y una reducción de las consecuencias derivadas del posible endurecimiento de las condiciones de acceso a las materias primas energéticas.
En segundo lugar, hay que recordar que las medidas orientadas a lograr un modelo de generación más distribuido van a contribuir a reforzar la seguridad del sistema energético, al tiempo que mejoran la gestión de las redes.
En tercer lugar, hay que citar el efecto previsible del Plan en la mejora de la capacidad de respuesta del sistema energético andaluz a las perturbaciones y adversidades que puedan producirse. El conjunto de las medidas deben tener un efecto sobre este aspecto, pero especialmente la gestión adaptativa, mediante la cual se pretende otorgar robustez al sistema acompañada de una flexibilidad y agilidad ante los cambios que debe tener como efecto final la capacidad de respuesta y adaptación.
- d) Mejora de la cohesión territorial.
A los efectos más directos e inmediatos sobre la ordenación del territorio, fundamentalmente referidos a su contribución al cumplimiento de los objetivos y determinaciones del POTA es preciso incorporar un efecto estructural general sobre la mejora de la cohesión territorial gracias a las medidas del Plan que propician un mayor equilibrio de usos y aprovechamientos, gracias a los aprovechamientos de energías renovables ligados al medio rural y al efecto de contención sobre el proceso urbanizador desequilibrante protagonizado por la promoción de vivienda para los inmigrantes climáticos y la proliferación de la segunda residencia.
En definitiva, el PASENER 2007-2013 trata de dar un paso más en el camino iniciado por el PLEAN 2003-2006 hacia un modelo energético para Andalucía desde la óptica del desarrollo sostenible.
9. Presupuesto económico.
En este capítulo se presenta el marco financiero necesario para el adecuado desarrollo de las diferentes actuaciones que integran el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética. Dicho marco recoge el apoyo público, tanto de la Junta de Andalucía como de otras administraciones.
Para definir el marco financiero se distingue entre el origen de los fondos y el destino de los mismos. El origen de fondos se divide en las partidas aportadas por la Administración de la Junta de Andalucía y las aportadas por la Administración General del Estado, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
Los financiación de la Administración General del Estado se enmarca dentro de los dos grandes programas estatales «El Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) 2004-2012» y «El Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010». Actualmente esta en elaboración el «Plan de acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) 2004-2012», que completara el marco de actuación de la E4.
El IDAE, como entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se encargará de coordinar y gestionar conjuntamente con la Agencia Andaluza de la Energía, los fondos destinados a las dos planificaciones mencionadas.
El destino de los fondos se diferencia en cuatro grandes áreas: Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética, Difusión y Promoción e Infraestructuras. El desglose se ha realizado para permitir realizar el seguimiento y la redistribución, si procede, de los recursos, para conseguir los objetivos propuestos.
En la siguiente tabla se muestran las partidas necesarias, desglosadas en función de los cuatro grandes grupos y por origen de los fondos:
| Área | Origen de Fondos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total |
| Energías Renovables | Junta de Andalucía | 30.390,0 | 31.853,7 | 33.254,5 | 34.965,9 | 37.038,2 | 39.293,8 | 41.557,1 | 248.353,2 |
| I.D.A.E. | 4.507,3 | 4.642,6 | 4.781,8 | 4.925,3 | 5.073,1 | 5.225,2 | 5.382,0 | 34.537,3 | |
| Total | 34.897,3 | 36.496,2 | 38.036,4 | 39.891,2 | 42.111,3 | 44.519,0 | 46.939,1 | 282.890,5 | |
| Ahorro y Eficiencia Energética | Junta de Andalucía | 8.549,2 | 9.220,2 | 9.794,6 | 10.572,5 | 11.404,0 | 12.249,0 | 13.227,8 | 75.017,4 |
| I.D.A.E. | 23.937,8 | 24.225,1 | 24.515,8 | 24.810,0 | 25.107,7 | 25.409,0 | 25.713,9 | 173.719,2 | |
| Total | 32.487,1 | 33.445,3 | 34.310,4 | 35.382,5 | 36.511,6 | 37.658,0 | 38.941,7 | 248.736,6 | |
| Difusión y Promoción | Junta de Andalucía | 0,0 | 3.625,0 | 4.195,0 | 4.700,0 | 5.100,0 | 5.580,0 | 6.235,0 | 29.435,0 |
| I.D.A.E. | 1.709,8 | 1.730,4 | 1.751,1 | 1.772,1 | 1.793,4 | 1.814,9 | 1.836,7 | 12.408,5 | |
| Total | 1.709,8 | 5.355,4 | 5.946,1 | 6.472,1 | 6.893,4 | 7.394,9 | 8.071,7 | 41.843,5 | |
| Infraestructuras | Junta de Andalucía | 10.219,9 | 7.953,0 | 8.829,3 | 9.478,5 | 10.056,2 | 10.608,6 | 11.112,5 | 68.258,0 |
| I.D.A.E. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Total | 10.219,9 | 7.953,0 | 8.829,3 | 9.478,5 | 10.056,2 | 10.608,6 | 11.112,5 | 68.258,0 | |
| Total Junta de Andalucía | 49.159,1 | 52.651,9 | 56.073,4 | 59.716,9 | 63.598,4 | 67.731,4 | 72.132,4 | 421.063,6 | |
| Total I.D.A.E. | 30.155,0 | 30.598,0 | 31.048,8 | 31.507,4 | 31.974,2 | 32.449,2 | 32.932,6 | 220.665,1 | |
| Total | 79.314,1 | 83.249,9 | 87.122,2 | 91.224,4 | 95.572,6 | 100.180,6 | 105.065,0 | 641.728,7 | |
Unidad: Miles de euros
El 65,6% de los fondos corresponderá a la aportación de la Administración andaluza y el 34,4% restante a la Administración General del Estado.
Gráfico 23. Origen de los fondos
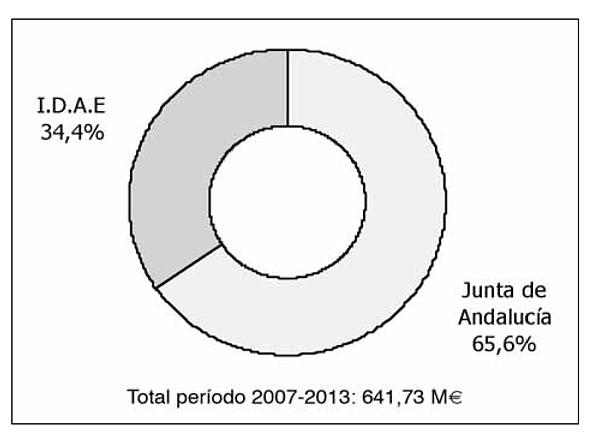
Gráfico 24. Desglose de la inversión pública
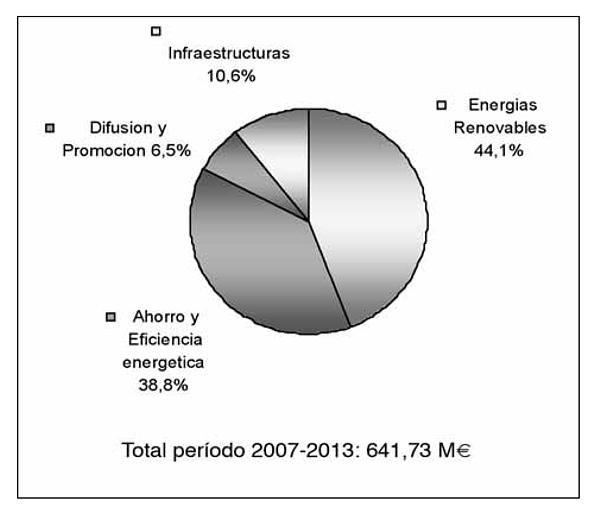
El global de las inversiones de la Junta de Andalucía se eleva a 421,06 M€, con un incremento acumulado del 46,7% en el período 2007-2013, y un crecimiento medio anual del 6,6%. El reparto por líneas se recoge en el siguiente gráfico:
Gráfico 25. Distribución de las inversiones correspondientes a la Junta de Andalucía
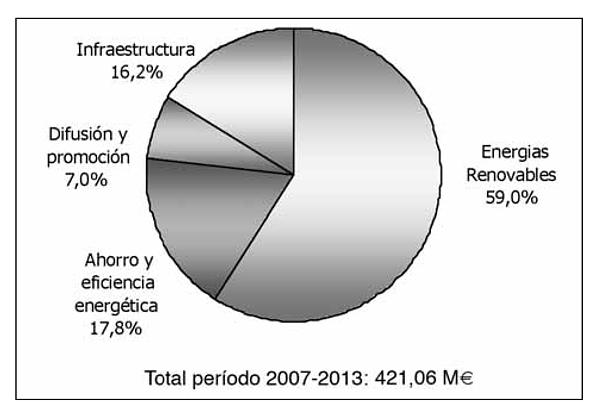
Las inversiones correspondientes a la Administración General del Estado ascienden a 220,67 M€, El crecimiento medio anual de las inversiones se prevé que se sitúe en un 1,5% con un incremento total en el periodo del 9,21%.
Gráfico 26. Distribución de las inversiones correspondientes al IDAE
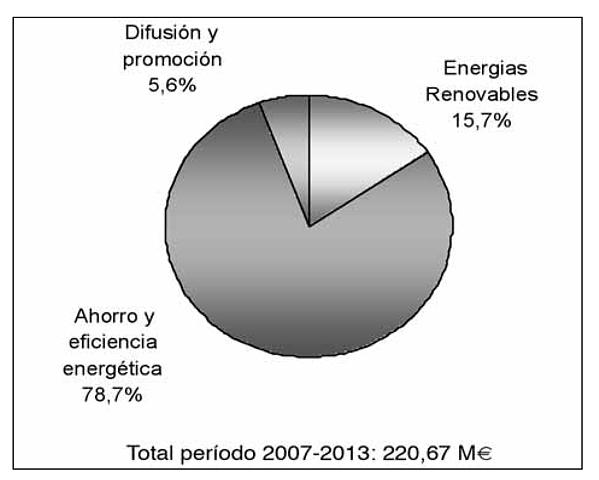
10. Seguimiento y evaluación.
Con el objeto de asegurar que este Plan contribuya eficazmente a la conservación de un sistema energético más sostenible basado en el ahorro, la eficiencia y las tecnologías energéticas renovables, y dado que, para alcanzar este propósito han de ponerse en juego recursos provenientes de fondos públicos, se hace preciso establecer un mecanismo sistemático, efectivo y transparente de seguimiento y evaluación.
En esta nueva planificación se ha querido prestar especial interés a la confección de un adecuado sistema de indicadores por considerarlos herramientas esenciales de información para la elaboración de informes sobre el estado, tanto del sistema energético andaluz en general como de la idoneidad de las políticas adoptadas para corregir las desviaciones que se detectasen, incorporando la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones.
La elaboración de un sistema de indicadores adecuado facilita la revisión regular de los progresos realizados en relación con los objetivos y medidas establecidos, posibilita valorar si los recursos invertidos están sirviendo adecuadamente a dichos objetivos y medidas y permite, en definitiva, difundir los resultados tanto a los responsables de dichas políticas como a los ciudadanos en general. El análisis de los informes derivados de dicho sistema de indicadores, facilitará la labor de confirmar la buena senda adoptada en las decisiones tomadas, o bien su corrección o reorientación, allá donde se detecten propuestas poco eficientes o mejorables en el cumplimiento de los objetivo marcados.
10.1. Metodología de seguimiento y evaluación propuesta.
El proceso de seguimiento y evaluación del PASENER 2007-2013 se va a articular sobre la base de los objetivos reflejados en el Capítulo 5 Objetivos del Plan, bajo el siguiente esquema:
- Análisis de las hipótesis de partida:
- a) Energías renovables.
En base a la tendencia en cada tecnología de producción energética renovable y a los valores horizonte recogidos en este Plan, se ha considerado una situación de partida (2007), una intermedia (2010) y una final (2013), sobre las que se hará un seguimiento de ajuste/desviación, tanto en lo que concierne a objetivos paramétricos (potencia instalada estimada, superficie de captadores prevista, etc.) como del grado de ejecución de la inversión económica planteada.
Respecto a estos escenarios hipotéticos conviene no obstante tener en cuenta las siguientes consideraciones:
No para todas las tecnologías renovables tabuladas se han realizado medidas específicas de promoción ya que se supone que poseen interés y rentabilidad económica propia en el marco actual para lograr los objetivos previstos.
Los valores paramétricos no son reflejo directo y exclusivo de la inversión de fondos públicos contemplados para ellos en el presente Plan, es necesaria la implicación de capital privado.
En conclusión, las hipótesis de partida están indudablemente sujetas a los vaivenes de la coyuntura socioeconómica, de legislación y normativa, y de situación general del sector energético a nivel nacional y trasnacional.
- b) Ahorros energéticos sectoriales.
Las previsiones de ahorro se han individualizado por sectores y valorado energéticamente en un parámetro único: toneladas equivalentes de petróleo (ktep).
De igual forma se han cuantificado las inversiones previstas año a año de manera que se podrá hacer un seguimiento anual de los gastos acometidos.
- Análisis de los objetivos:
Se han seleccionado 11 objetivos agrupados en 4 categorías: energías renovables, ahorro y eficiencia energética, infraestructuras y emisiones de CO2. En este caso se ha previsto sólo el cumplimiento de dichos objetivos a 2013 y no objetivos intermedios, tal y como se recoge a continuación.
Categoría energías renovables:
| Indicador | Objetivo a 2013 |
| Aporte de las energías renovables / energía primaria consumida | 18,3% |
| Potencia eléctrica instalada con energías renovables/potencia total instalada | 39,1% |
| Aporte de las energías renovables/ energía final consumida | 27,7% |
| Producción de energía eléctrica con fuentes renovables/ consumo neto de energía eléctrica de los andaluces | 32,2% |
| Consumo de biocarburantes/consumo de carburantes | 8,5% |
Categoría ahorro y eficiencia energética:
| Indicador | Objetivo a 2013 |
| Consumo de energía primaria/PIB | 1% en el período 2007-2013 |
| Ahorro de energía primaria / consumo de energía primaria en 2006 | 8% |
Categoría infraestructuras energéticas:
| Indicador | Objetivo a 2013 |
| TIEPI | zona urbana 0,86 horas , zona semiurbana 1,37 horas, zona rural concentrada 2,89 horas y zona rural dispersa en 3,81 horas |
| Porcentaje de acceso de los residentes en núcleos de ente 10.000 y 20.000 habitantes al suministro de gas natural | 80% |
Categoría emisión de CO2:
| Indicador | Objetivo a 2013 |
| Reducción de emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica | 20% |
| Emisiones de CO2 evitadas | 11 Mt |
10.2 Órganos de seguimiento y control.
Para que el proceso de seguimiento del Plan sea el adecuado, tan importante es contar con buen sistema de indicadores como con un proceso adecuado de recogida, análisis, evaluación y reformulación de las metas previstas. Por ello se ha previsto la configuración y puesta en marcha de una estructura orgánica y funcional para el seguimiento basada en tres grupos de trabajos u Órganos:
- - Órgano de Seguimiento del PASENER.
- - Órgano de Control y Coordinación del PASENER.
- - Órgano de Evaluación del PASENER.
Gráficamente puede representarse la estructura de seguimiento y evaluación del PASENER 2007-2013 de la siguiente manera:
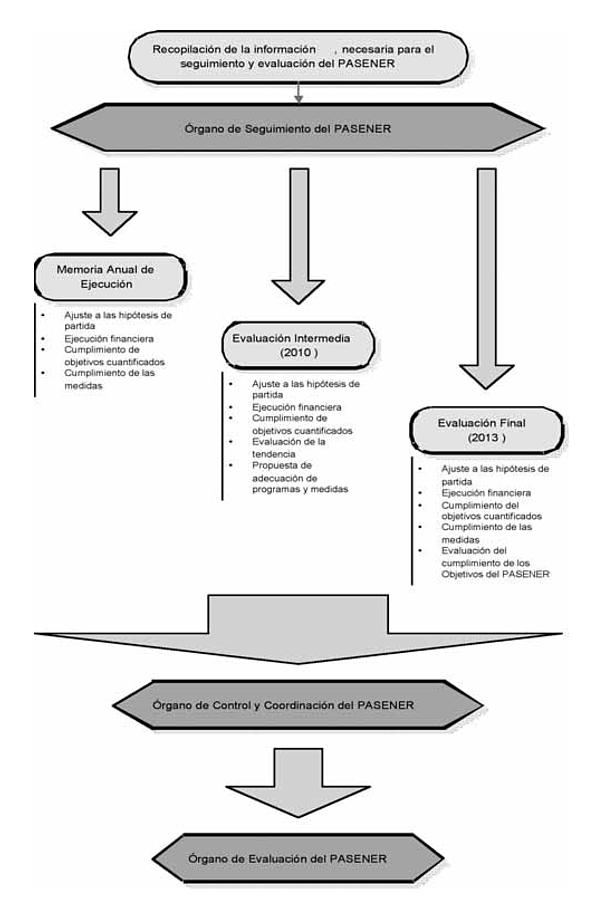
- Órgano de Seguimiento del PASENER:
Este órgano velará por la realización de las siguientes tareas:
Recopilación y tratamiento de la información proporcionada por el sistema de indicadores.
Efectuar el análisis de los mismos.
Difundir los datos con la confección de informes trimestrales de seguimiento, la memoria anual de ejecución y los informes de las evaluaciones intermedia y final del Plan.
Este nivel de actuación se asigna a la Agencia Andaluza de la Energía.
La elaboración de informes se realizará con arreglo al siguiente esquema:
- - Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento y una Memoria Anual de Ejecución, a modo de informe parcial, que permitirá comprobar la trayectoria de las hipótesis de partida y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a 2013.
- - La memoria anual correspondiente al año en que se haya recorrido la mitad del período operativo del Plan (2010); tendrá carácter de Evaluación Intermedia y recogerá una comparativa específica de la evolución histórica en referencia a los años precedentes. Conforme a los resultados de dicha evaluación se propondrá, si se considera oportuno para una mejor consecución de los objetivos previstos, la intensificación de medidas y presupuesto sobre aquellos que reflejen una mayor desviación.
- - Por último, es preciso que se efectúe una Evaluación Final del Plan en el año de conclusión de su período de vigencia que permita conocer, de forma exhaustiva y precisa, el grado de ejecución presupuestaria global, los logros conseguidos, la idoneidad de los Programas ideados a tal fin, así como los efectos que el desarrollo del PASENER 2007-2013 ha tenido para la región.
- - Órgano de Control y Coordinación del PASENER.
Son funciones de este órgano:
Efectuar el análisis de los informes de seguimiento del Plan, memorias anuales y evaluaciones intermedia y final.
Establecer los presupuestos públicos anuales destinados al Plan.
Coordinar con otras Administraciones, Consejerías y empresas privadas, la ejecución del Plan.
Especificar, si procede, las actuaciones necesarias para corregir las potenciales desviaciones de los objetivos planteados.
Definir o modificar, en caso necesario, los objetivos y el modo de lograrlos.
Este nivel de actuación se asigna a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
- Órgano de Evaluación del PASENER:
Este órgano evaluará los resultados y acciones emprendidas por los dos niveles anteriores.
El órgano de evaluación estará formado por el Grupo de Trabajo del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 establecido en el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
El Grupo de Trabajo estará formado por 26 miembros, a saber:
- 10 Representantes de la Junta de Andalucía.
- 8 Representantes de la CEA.
- 4 Representantes de CCOOA.
- 4 Representantes de UGTA.
Los 10 representantes de la Junta de Andalucía serán:
- El Secretario General de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
- El Director General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
- El Director General de la Agenda Andaluza de la Energía.
- Un representante de las siguientes Consejerías, con rango al menos de Director General:
- Consejería de Gobernación.
- Consejería de Economía y Hacienda.
- Consejería de Obras Públicas y Transporte.
- Conserjería de Empleo.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Medio Ambiente.
Las funciones del órgano de evaluación serán las siguientes:
- Conocer y evaluar los informes de seguimiento y las memorias anuales de ejecución del Plan.
- Conocer y valorar las propuestas de actuación previstas para, potencialmente, corregir las desviaciones detectadas en determinados objetivos.
- Proponer, en su caso, actuaciones para corregir potenciales desviaciones de los objetivos perseguidos.
- Conocer y valorar los presupuestos anuales relativos al PASENER 2007-2013.
- Conocer y valorar los proyectos normativos relacionados con el Plan.
- Proponer, en su caso, actuaciones normativas para conseguir el cumplimiento del PASENER 2007-2013.
- Conocer y valorar las evaluaciones intermedia y final del Plan.
El órgano de evaluación se reunirá trimestralmente, de acuerdo con los informes de seguimiento y memoria anual de ejecución.
El análisis y discusión del informe de Evaluación Final por el órgano de evaluación servirá para perfilar y perfeccionar instrumentos públicos de planificación en siguientes ediciones.
ANEXO
ESCENARIOS DEL PLAN
El sector energético se enfrenta en la actualidad a un contexto de fuertes fluctuaciones e incertidumbres asociadas a fenómenos de diversa índole que pueden alterar el buen funcionamiento del sistema. Por ello, cobra especial importancia el tratar de establecer el marco en el que se va a desenvolver la respuesta del sistema energético andaluz en los próximos años.
- - Determinar la evolución previsible de la demanda de energía en Andalucía en el período 2007-2013 y su posible cobertura en función de la oferta energética prevista por los diferentes agentes que componen el mercado energético.
- - Valorar los efectos que tendrán en dicha previsión las líneas de actuación básicas de la política energética andaluza diseñadas y consolidadas con el PLEAN 2003-2006 referentes a eficiencia energética y energías renovables principalmente.
- - Valorar la capacidad de respuesta del sistema energético andaluz, identificar los posibles límites del mismo y establecer medidas para facilitar el buen funcionamiento de las diferentes infraestructuras energéticas necesarias en función de la demanda y oferta de energía prevista en el período de vigencia del Plan.
A.1. Componentes de la evolución de la demanda.
- Crecimiento demográfico.
El primer factor de previsión a considerar es la evolución de la demanda de energía relacionada con el crecimiento demográfico. En esta componente ya se observa una tendencia al alza, por encima de los crecimientos endógenos propios de las características de la población.
| Proyecciones de población en Andalucía | |||
| Año | Población | Año | Población |
| 2007 | 7.800.138 | 2011 | 8.072.842 |
| 2008 | 7.874.080 | 2012 | 8.134.603 |
| 2009 | 7.943.952 | 2013 | 8.195.197 |
| 2010 | 8.010.213 | - | - |
Unidad: habitantes Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Aunque estas previsiones fueron publicadas en mayo de 2005, las cifras de población actuales ya superan a las proyectadas (26) . Estas diferencias entre las población registrada y previsible responden a fenómenos de inmigración laboral, puesto que las entradas de inmigrantes asociadas a las oportunidades de trabajo están siendo poco a poco registradas en las estadísticas y tendrán una influencia creciente en la evolución demográfica.
Es preciso recordar que en estas cifras sólo se incluye la población que se empadrona y, como se ha señalado anteriormente, Andalucía está registrando nuevos fenómenos de captación de población estable (inmigrantes climáticos) que no se registran en las estadísticas.
- Crecimiento productivo.
Las previsiones de crecimiento económico para los próximos años son de mantenimiento de la situación actual con unas tasas de crecimiento real del VAB en Andalucía superiores a la media española y comunitaria.
| Previsiones de crecimiento económico del VAB | ||||
| Ámbitos | Sectores | 2006 | 2007 | 2008 |
| Andalucía | 3,7 | 3,4 | 3,0 | |
| Agricultura | 2,8 | 1,2 | 1,8 | |
| Industria | 1,8 | 2,4 | 1,2 | |
| Construcción | 5,4 | 4,3 | 3,4 | |
| Servicios | 3,8 | 3,6 | 3,3 | |
| España | 3,6 | 3,3 | 3,0 | |
Fuente: HISPALINK, febrero 2007 Tasas de variación de los correspondientes índices de volumen encadenados. Base 2000
Las perspectivas para los años 2007 y 2008 se muestran bastante favorables, aunque señalan cierta tendencia a la ralentización del crecimiento económico. Una vez más, destaca el dinamismo de Andalucía que se posiciona a la cabeza de los crecimientos económicos regionales, tras Madrid, Murcia, Aragón y Castilla la Mancha.
En 2006 el crecimiento se sigue sustentado, como en 2005, en la Construcción (5,4%), los Servicios (3,8%) y la rama de Energía (3,0%), si bien a ellos se une la Agricultura (2,8%) tras dos años de tasas negativas. Para 2007 la previsión del VAB total es superior en una décima a la media nacional, destacando la aportación positiva de la Industria (2,4%) junto con la del resto de sectores. En 2008 las predicciones apuntan un crecimiento del VAB total en torno al 3,0%, debido a la ralentización del crecimiento esperado de todos los sectores, especialmente de la Industria (1,2%). Para los años siguientes (2009-2013) se supone un crecimiento anual medio de 3%.
En los sectores con mayor incidencia en la demanda energética se prevé a corto plazo una caída de Bienes Intermedios con tasas de variación real del 1,8% en 2006, 2,4% en 2007 y 1,1% en 2008; en Bienes de Equipo se prevé un crecimiento del 2,1%, 3,2% y 1,5% en esos años; y en un discreto crecimiento de Bienes de Consumo del 0,9%, 1,8% y 1,2% en 2006, 2007 y 2008 respectivamente. En conjunto, la tasa de crecimiento del sector industrial andaluz prevista para 2008 es del 1,2%, si bien en las actuales circunstancias y con la información disponible sólo debe tomarse como un pronóstico tentativo.
La evolución de los servicios será de una ligera desaceleración del crecimiento tanto en la actividad turística y de transporte asociada a la misma, como en el sector comercial. No obstante, las cifras de incremento interanual de ocupados indican un fuerte efecto sobre la ocupación de las familias y un efecto significativo sobre la incorporación de inmigrantes al mercado laboral, factores ambos que inciden sobre la demanda doméstica de energía.
A pesar de la fuerte incidencia de los servicios en la generación de empleo, el sector que más empuja el crecimiento en la ocupación y en el VAB en Andalucía es la construcción. La promoción inmobiliaria mostrará un comportamiento de cierta desaceleración, pero manteniendo el impulso de los últimos años. Esta dinámica alcista se nutre de la promoción inmobiliaria de viviendas vacacionales y de la promoción destinada a nuevos residentes europeos.
- Cambios en las pautas de consumo energético: la senda europea.
Los andaluces se sitúan en estos momentos en un estadio de consumo final y de ahorro propio de una región europea en situación de transición hacia los niveles más elevados de desarrollo continentales. El nivel actual de renta y de bienestar es elevado en términos absolutos y, mucho más si se compara con el entorno o en una perspectiva mundial. No obstante, se ha observado cómo la evolución socioeconómica sigue pautas regidas por el deseo de más y mayores niveles de riqueza y bienestar.
Todo parece indicar que Andalucía se va mantener por la senda del desarrollo económico y que ello supondrá la adquisición de hábitos de consumo y de capacidad de compra asimilables a los que muestran hoy los residentes en otras regiones europeas. Esta trasformación económica y social se traducirá en una marcada tendencia de aproximación a los niveles de consumo energético por habitante, de consumo por vivienda y de consumo energético unitario asociado a la movilidad, que se registran en los países europeos del norte. El diferencial actual de consumo de energía por hogar (Andalucía cerca de la mitad de la media europea) y de la movilidad (la motorización en Andalucía es un 75% de la europea).
El ritmo de convergencia entre los indicadores de consumo unitario en Andalucía y en Europa se mantendrá en los próximos años, aunque se producirá una lógica desaceleración a medida que las diferencias se hagan menores. El incremento de consumo energético en el sector doméstico y en movilidad derivado exclusivamente del cambio de patrones puede alcanzar un valor del 40% al final del período.
- Nuevos fenómenos sobrevenidos.
En Andalucía se están gestando nuevos fenómenos que pueden tener serias consecuencias sobre el equilibrio del sistema energético andaluz en el plazo de algunos años. Los dos más destacados son, sin duda, la implantación de plantas desaladoras para la satisfacción del déficit de agua existente en Andalucía y la llegada de una gran cantidad de nuevos residentes procedentes del norte del país y de otros países de Europa (inmigrantes climáticos).
En cuanto a la desalación de agua para los diferentes usos, se carecen de previsiones ciertas, debido a que no están formalizadas las propuestas de intervención en este sentido. No obstante, es preciso considerar que sólo el balance hídrico de la Cuenca Sur mediterránea, realizado con datos de hace más de diez años, arrojaba un déficit de casi 200 Hm³-año y que la política actual es paliar este déficit mediante desalación.
Una planta tipo con capacidad de tratamiento de 40 Hm³-año consume unos 160.000 MWh/año (27) . Si se instalaran, por ejemplo, antes de 2013 unas diez plantas de este tipo en Andalucía la demanda de energía eléctrica podría incrementarse en 1.600 GWh/año, lo cual se traduciría en una solicitación adicional al sistema energético en torno a 300 ktep de energía primaria.
La incidencia de los inmigrantes climáticos, por su parte, sobre la demanda de energía se produce como combinación de dos factores: su gran dimensión y sus patrones de conducta energética. En cuanto a estos últimos es preciso recordar que provienen de regiones europeas con un consumo energético por hogar situado por encima de 1,74 tep por hogar (Andalucía 0,7 tep por hogar) y con mayor propensión a la movilidad. Aunque se reduzca algo su propensión al consumo debido a menores necesidades de climatización, es altamente probable que mantengan unas pautas de consumo superiores a las medias andaluzas, tanto por consumo energético en el hogar como por movilidad.
Se estima que un millón de viviendas para los inmigrantes climáticos podría llegar a requerir un consumo energético adicional de 1.800 ktep anuales (doméstico, servicios municipales y privados asociados y movilidad). Este incremento de la demanda podría suponer en energía eléctrica, en concreto, un incremento de casi un 20% en el consumo, contando con obtener el agua demandada mediante desalación.
La actuación conjunta de estos factores pone en serio peligro el cumplimiento de los compromisos de Kioto en relación con la emisión de gases de efecto invernadero, diluye el esfuerzo realizado en renovables y ahorro energético e incrementa de forma considerable la dependencia energética de la región.
- Incertidumbres: clima y contexto internacional de las fuentes externas.
El funcionamiento del sistema energético andaluz en los próximos años estará sometido a otros factores con influencia más incierta que los citados anteriormente. Uno de ellos está ligado indisolublemente a la región andaluza: la variabilidad del clima y el surgimiento de perturbaciones naturales.
Las variaciones de temperatura, propias del clima andaluz, influyen de forma creciente sobre el funcionamiento del sistema energético debido a la progresiva climatización en edificaciones y la consiguiente aparición de mayores consumos anuales y puntas en época estival. Las oscilaciones debidas a este factor de variación en el consumo no son desdeñables.
Desde hace algunos años, el aumento y la volatilidad de los precios de las materias primas energéticas y el efecto que éstos tienen sobre la economía y el comportamiento de los distintos consumidores dificulta el análisis prospectivo, si bien es cierto que no se prevé a corto plazo un cambio en la tendencia creciente de la demanda aunque sí una moderación de ésta dependiendo del nivel alcanzado por los precios y su estabilidad en el tiempo, ya que lo que sí parece seguro es que no se volverá a los niveles de precios existentes antes de que comenzara la escalada del crudo.
Según Organismos Internacionales, la oferta existente a corto plazo será suficiente para cubrir la demanda mundial de petróleo al ritmo actual de crecimiento, a pesar de las tensiones existentes en los mercados derivadas de la fuerte subida del crudo y la cada vez mayor necesidad de inversiones para aumentar la capacidad de extracción.
El precio del gas natural, indexado al del petróleo, se prevé que se mantenga estable ya que las reservas existentes serán suficientes para cubrir la demanda mundial prevista en el período temporal de la planificación. Por otra parte, el precio del carbón seguirá siendo inferior al del crudo y gas natural.
Sin embargo, el marco energético actual se encuentra en un momento de inestabilidad e incertidumbre que acentúa la dificultad que todo ejercicio de prospectiva energética lleva asociada. Así, podrían producirse variaciones significativas en las hipótesis sobre las que se fundamenta el escenario tendencial probable, ralentizando o impulsando la demanda de energía en Andalucía.
Un recrudecimiento de los actuales conflictos entre países productores, comercializadores y consumidores de fuentes energéticas, en un contexto de demanda creciente, acentuaría la actual escalada de precios con el consecuente impacto que en la economía, en el poder adquisitivo de los andaluces y en los hábitos de consumo de éstos.
A.2. Escenarios del Plan.
Los factores anteriormente analizados constituyen las variables básicas de escenario, cuya variabilidad en el tiempo y el hecho de comportar demandas cuya estimación o proyección a futuro resulta extremadamente difícil en muchos casos, dificultan el análisis prospectivo y condicionan su validez en el período de vigencia del Plan.
El estudio de la situación pasada y el análisis de la evolución futura de las principales variables que influyen en la demanda de energía en Andalucía, combinación de las tendencias socioeconómicas y energéticas pasadas, de las proyecciones de crecimiento económico, de población, de evolución de los mercados de energía y de los organismos y empresas consultados (distribuidores, comercializadores y demás operadores), así como de las posibles implicaciones que otras políticas puedan tener sobre la demanda de energía, esbozan el escenario tendencial de energía para el período 2007-2013 en Andalucía.
El escenario tendencial constituye el marco de referencia donde evaluar los efectos que sobre la demanda de energía prevista tendría el ahorro de energía alcanzado derivado de las distintas medidas propuestas en las líneas de actuación dirigidas a la administración, empresas, ciudadanos e infraestructuras. Se obtendría por tanto un nuevo escenario, el escenario de ahorro (28) .
Ambos escenarios comparten proyecciones de población, previsiones de crecimiento económico y de evolución de los mercados energéticos, así como el cumplimiento de las directrices del marco político internacional.
Este último escenario conlleva un mayor compromiso social derivado de una política de gestión de la demanda y de la introducción en la sociedad andaluza de una nueva cultura energética que suponga una mayor concienciación de los diferentes agentes implicados -administraciones, empresas y ciudadanos en general- ante la elección de fuentes de energía renovable frente a los combustibles fósiles y un consumo más racional basado en la optimización de la demanda energética.
A.2.1. Escenario tendencial.
- Evolución de la demanda de energía final:
En este escenario se prevé que la demanda de energía final se sitúe en 18.317 ktep en el año 2013 -incluyendo usos no energéticos, creciendo a una media del 3,6% entre 2007 y 2013. Esto supondría un incremento del 28,3% en todo el período, 4.040 ktep.
| Demanda de energía final en el escenario tendencial (ktep) | Crecimiento medio anual (%) | ||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 |
| 14.276 | 16.460 | 18.317 | 3,6 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Se incluyen los usos no energéticos)
La cobertura de la demanda de energía final por fuentes se presenta en la siguiente tabla:
| Demanda de energía final por fuentes en el escenario tendencial | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Carbón | 35 | 0,2 | 80 | 0,5 | 80 | 0,4 | 18,9 |
| Productos petrolíferos | 8.903 | 62,4 | 9.527 | 57,9 | 10.165 | 55,5 | 1,9 |
| Gas natural | 1.819 | 12,7 | 2.127 | 12,9 | 2.342 | 12,8 | 3,7 |
| Energías renovables | 480 | 3,4 | 898 | 5,5 | 1.217 | 6,6 | 14,6 |
| Energía eléctrica | 3.039 | 21,3 | 3.828 | 23,2 | 4.512 | 24,6 | 5,8 |
| Total | 14.276 | 100 | 16.460 | 100 | 18.317 | 100 | 3,6 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Carbón.
El carbón mantendrá su peso dentro de la estructura final de demanda, cubriendo el 0,4% del total de la energía final.
La demanda de esta fuente de energía seguirá concentrándose en la industria cementera mayoritariamente y en la siderúrgica y fundiciones en menor medida.
Productos petrolíferos.
A pesar de la creciente evolución de la demanda en el sector transporte, se prevé que se incremente su consumo a razón del 1,9% anual en el período 2007-2013, por debajo del resto de las fuentes de energía, perdiendo peso dentro de la estructura de demanda final aunque con un 55,5% en 2013 seguirá siendo la principal fuente de energía.
En 2013 la demanda de derivados de petróleo podría alcanzar los 10.165 ktep, un 14,2% más que al comienzo del período de vigencia del Plan lo que en términos absolutos representaría un aumento de 1.262 ktep en estos años, el 31% del crecimiento total de la demanda de energía final en estos siete años.
La demanda de fuelóleos en la industria descenderá como consecuencia de la sustitución por otros combustibles fósiles más limpios, principalmente gas natural. Dada la progresiva dieselización del parque andaluz de turismos, la evolución de la demanda de gasolinas será a la baja, mientras que el gasóleo de automoción crecerá aunque a un ritmo menor que en años pasados.
En cuanto a la demanda de gasóleo C en los sectores residencial y de servicios, se prevé que ésta se reduzca, al igual que la demanda de los gases licuados del petróleo, GLP, como consecuencia de la llegada generalizada de la red de gas natural.
El gasóleo A para el sector primario aunque con una demanda creciente, presentará una evolución más moderada que en años anteriores.
Gas natural.
La extensión de las redes de gas natural en la Comunidad andaluza posibilitará la diversificación y sustitución de otros combustibles fósiles por esta fuente de energía, dado el mayor rendimiento y el menor impacto ambiental que conlleva su consumo frente a las primeras sobre todo en la industria.
Su uso más limpio y cómodo hará que la llegada de gas a zonas sin suministro y el aumento de la demanda en zonas ya abastecidas, incremente la demanda de este combustible en sectores como el residencial o servicios.
Así, entre los años 2007 a 2013 la demanda de gas natural crecerá un 3,7% medio anual, pasando de 1.819 ktep a comienzos de 2007 a 2.342 ktep en el horizonte del Plan, lo que supone un incremento del 28,8%. Esta tendencia creciente será más significativa en los primeros años del periodo coincidiendo con la llegada del gas a las zonas sin suministro anterior, mientras que en los últimos años se producirá una estabilización de la demanda, con crecimientos más moderados de ésta.
Con todo, las previsiones apuntan a que el gas natural cubrirá en 2013 el 12,8% de la demanda de energía final andaluza.
Energías renovables.
El incremento experimentado por la demanda de las fuentes de energía renovables entre los años 2007 y 2013 será del 153,4%, creciendo a una media del 14,6% anual, alcanzando los 1.217 ktep en el horizonte del Plan.
En 2013 la demanda de energías renovables constituirá el 6,6% del total de la demanda de energía final, incluido usos no energéticos.
Energía eléctrica.
La generalización del uso de equipos de climatización y aire acondicionado y de ofimática tanto en el sector residencial como en el de servicios, así como el mayor equipamiento de electrodomésticos de elevado consumo medio en los hogares andaluces, hace prever que la demanda de energía eléctrica presentará en los próximos años una tasa media de crecimiento del 5,8% anual situándose en 4.512 ktep en 2013, un 48,5% más que a comienzos de 2007.
A finales del período de vigencia del Plan la energía eléctrica cubrirá el 24,6% del total de la demanda de energía final.
La demanda de energía final por sectores se recoge en la siguiente tabla:
| Demanda de energía final por sectores en el escenario tendencial | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Industria | 4.669 | 32,7 | 5.304 | 32,2 | 5.641 | 30,8 | 2,8 |
| Transporte | 5.514 | 38,6 | 6.292 | 38,2 | 7.057 | 38,6 | 3,6 |
| Primario | 1.152 | 8,1 | 1.226 | 7,4 | 1.385 | 7,6 | 2,8 |
| Servicios | 1.131 | 7,9 | 1.485 | 9,0 | 1.765 | 9,6 | 6,6 |
| Residencial | 1.810 | 12,7 | 2.153 | 13,1 | 2.468 | 13,5 | 4,5 |
| Total | 14.276 | 100 | 16.460 | 100 | 18.317 | 100 | 3,6 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
- Evolución de la demanda de energía primaria.
La demanda de energía primaria en este escenario está condicionada no sólo por el crecimiento experimentado por la demanda de energía en los sectores consumidores finales, sino también por la mayor generación eléctrica con energías renovables. Esto modificará sustancialmente la estructura de abastecimiento de energía primaria por fuentes en el período de vigencia del Plan, donde se observa el desplazamiento del carbón y derivados de petróleo a favor del gas y las fuentes renovables.
De acuerdo con lo anterior, la demanda de energía primaria se situaría en 2013 en 26.109 ktep, creciendo a una media anual del 3,9% entre 2007 y 2013. Esto supondría un incremento del 30,8% en todo el período, 6.151 ktep.
| Demanda de energía primaria en el escenario tendencial (ktep) | Crecimiento medio anual (%) | ||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 |
| 19.958 | 23.013 | 26.109 | 3,9 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
La cobertura de la demanda de energía primaria por fuentes se recoge en la siguiente tabla:
| Demanda de energía primaria por fuentes en el escenario tendencial | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Carbón | 2.792 | 14,0 | 2.638 | 11,5 | 2.547 | 9,8 | -1,3 |
| Petróleo | 10.055 | 50,3 | 10.639 | 46,2 | 11.280 | 43,2 | 1,7 |
| Gas natural | 6.249 | 31,3 | 7.624 | 33,1 | 8.465 | 32,4 | 4,5 |
| Energías renovables | 830 | 4,2 | 2.591 | 11,3 | 4.282 | 16,4 | 27,5 |
| Saldo eléctrico* | 32 | 0,2 | -478 | -2,1 | -464 | -1,8 | - |
| Total | 19.958 | 100 | 23.013 | 100 | 26.109 | 100 | 3,9 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
*Importaciones - exportaciones
| Potencia (MW) | |||
| 2006 | 2010 | 2013 | |
| Total Régimen Ordinario | 8.936,2 | 9.087 | 9.887 |
| Hidráulica | 464,2 | 476 | 476 |
| Bombeo | 570 | 570 | 570 |
| CCTT carbón (1) | 2.051 | 2.051 | 2.051 |
| CCTT bicombustible | 1.061 | 0 | 0 |
| Ciclos combinados | 4.790 | 5.990 | 6.790 |
| Total Régimen Especial | 1.869,6 | 6.113 | 7.858 |
| Eólica | 607,9 | 4.000 | 4.800 |
| Hidráulica | 129,8 | 137,8 | 148 |
| Cogeneración (2) | 903,5 | 1.244,5 | 1.400,2 |
| Biomasa (3) | 149,3 | 209,9 | 256 |
| Biogás (4) | 15,2 | 17,1 | 20,1 |
| Residuos (5) | 31,7 | 33,7 | 33,7 |
| Solar fotovoltaica | 21,2 | 220 | 400 |
| Termosolar | 11 | 250 | 800 |
| Total RO + RE | 10.805,7 | 15.200 | 17.745 |
(1) Se incluye potencia prevista de co-combustión con biomasa.
(2) No incluye biomasa.
(3) Incluye la generación y cogeneración.
(4) EDAR y RSU.
(5) Residuos industriales y gas residual.
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Carbón.
El consumo de carbón se concentra prácticamente en su totalidad en las centrales térmicas ubicadas en la Comunidad andaluza. La mayor generación de energía eléctrica con gas y las implicaciones que en la producción pudiera tener los condicionantes medioambientales harán que el carbón pierda peso en la estructura de abastecimiento de energía primaria, disminuyendo su demanda a razón del 1,3% anual hasta situarse en 2013 en 2.547 ktep. En este año el carbón cubrirá el 9,8% del total, por debajo del resto de las fuentes de energía.
Petróleo.
La demanda de petróleo se situará en el año 2013 en torno a los 11.280 ktep, y aunque seguirá siendo la fuente de energía de mayor demanda con una cuota del 43,2%, perderá peso dentro de la estructura al crecer a una tasa media anual del 1,7%, por debajo del total de la demanda primaria.
Esto se deberá principalmente a la menor demanda final de derivados de petróleo y al menor peso de éstos en la estructura de generación eléctrica.
Gas natural.
El gas natural será junto con las renovables la fuente de energía primaria que experimentará un mayor crecimiento en el período 2007-2013, del 35,5%, situándose en torno a los 8.465 ktep en este último año, alcanzando un peso en la estructura de abastecimiento del 32,4%.
La mayor generación eléctrica con esta fuente de energía y la extensión de la red de gasoductos por el territorio andaluz hará que la demanda primaria de gas natural crezca a razón del 4,5% anual.
Energías renovables.
De acuerdo con las previsiones de este escenario, las energías renovables, excluyendo el bombeo, aportarán en torno a 4.282 ktep en 2013. Esto supondrá una contribución del 16,4% a la demanda total de energía primaria, porcentaje que se elevará al 17,6% en caso de no considerar los usos no energéticos.
A.2.2. Escenario de ahorro.
Una vez analizado el escenario tendencial se recoge el efecto que sobre dicho escenario tendrá el desarrollo de las medidas a favor del ahorro y la eficiencia energética.
- Evolución de la demanda de energía final.
La realización de las medidas recogidas en el Plan dirigidas a la mejora de la eficiencia y el fomento del ahorro energético repercutirían en una reducción de la demanda de energía final respecto al escenario tendencial del 5,8% en 2013, situándose en 17.257 ktep. Esto supondría un crecimiento del 20,9% en todo el período, 2.980,6 ktep.
| Demanda de energía final en el escenario de ahorro (ktep) | Crecimiento medio anual (%) | ||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 |
| 14.276 | 15.832 | 17.257 | 2,7 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Se incluyen los usos no energéticos).
Gráfico 27. Evolución de la demanda de energía final en los escenarios tendencial y de ahorro en Andalucía
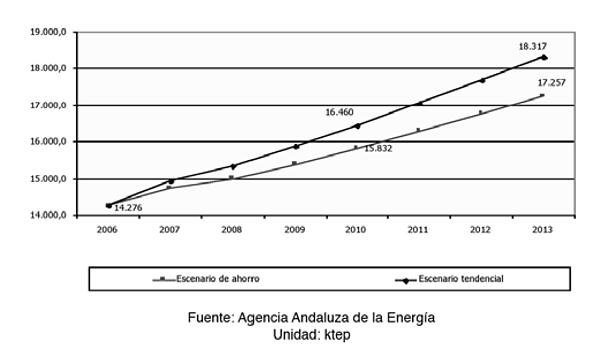
La cobertura de la demanda de energía final por fuentes en el escenario de ahorro se presenta en la siguiente tabla:
| Demanda de energía final por fuentes en el escenario de ahorro | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Carbón | 35 | 0,2 | 77 | 0,5 | 74 | 0,4 | 17,6 |
| Productos petrolíferos | 8.903 | 62,4 | 9.084 | 57,4 | 9.419 | 54,6 | 0,8 |
| Gas natural | 1.819 | 12,7 | 2.064 | 13,0 | 2.223 | 12,9 | 2,9 |
| Energías renovables | 480 | 3,4 | 898 | 5,7 | 1.217 | 7,1 | 14,6 |
| Energía eléctrica | 3.039 | 21,3 | 3.709 | 23,4 | 4.324 | 25,1 | 5,2 |
| Total | 14.276 | 100 | 15.832 | 100 | 17.257 | 100 | 2,7 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Carbón
La demanda de carbón se reducirá en torno al 7,1% con respecto al escenario tendencial, con un peso en la estructura final de demanda del 0,4% del total de la energía final en 2013.
Productos petrolíferos.
Los productos petrolíferos supondrán la fuente que registrará el mayor ahorro en el período de planificación, como resultado de la aplicación de las medidas de ahorro y eficiencia energética que se prevé poner en práctica en los años 2007 a 2013. Así, el ahorro acumulado de productos petrolíferos en estos siete años se elevaría a 742 ktep, lo que supone el 70% del total del ahorro de energía final acumulado en 2013.
Esto se debe fundamentalmente al mayor ahorro en el sector transporte, que se reflejará en una menor demanda de gasolinas y gasóleos para automoción, en torno a los 583 ktep en todo el período. El resto provendrá de las actuaciones llevadas a cabo en el resto de sectores.
Con todo, la demanda final de derivados de petróleo se situará en 2013 en 9.419 ktep, un 7,3% menos que en el escenario tendencial, resultando un incremento del 5,8% en todo el período, a razón de una tasa media anual de crecimiento del 0,8%.
Su peso en la estructura final de demanda decrecerá hasta el 54,6% en 2013. Esta pérdida de la cuota de participación de los derivados de petróleo supondrá un paso importante en la reducción de la dependencia de esta fuente de energía de la que tradicionalmente la Comunidad ha dependido en mayor medida, aunque mantendrá todavía una gran diferencia con respecto a las demás fuentes energéticas.
Gas natural.
Las actuaciones en ahorro y eficiencia energética contemplan un ahorro en gas natural derivado de una reducción de la demanda en los sectores correspondientes, teniendo en cuenta el mayor consumo derivado de la nueva potencia instalada de cogeneración, cifrado en 110 ktep, lo que supondrá una reducción de la demanda final de esta fuente en 2013 del 5,1% con respecto al escenario tendencial, situándose en este año en 2.223 ktep, un 22,2% más que a comienzos del período. La participación del gas natural en la estructura de demanda final se elevaría en 2013 al 12,9%.
- Energías renovables.
Las energías renovables que mantienen su demanda con respecto al escenario tendencial. Sin embargo, debido a la reducción de la energía final total en estos años, su tasa de participación asciende al 7,1% en 2013, incluyendo usos no energéticos.
Energía eléctrica.
La energía eléctrica mantendrá su tasa de crecimiento elevado aunque más moderado debido a la puesta en práctica de medidas de ahorro y eficiencia energética. Dichas medidas supondrían un ahorro de 189 ktep en el conjunto de los sectores de industria, residencial y servicios entre 2007 y 2013, lo que supone el 17,8% del total del ahorro de energía final acumulado al final del período.
La demanda final de energía eléctrica se situará en 2013 en 4.324 ktep, un 4,2% menos que en el escenario tendencial, resultando un incremento del 42,3% en todo el período, a razón de una tasa media anual de crecimiento del 5,2%.
La pérdida de participación de los productos petrolíferos y el mayor crecimiento de la demanda de electricidad supondrá que esta última incremente su peso relativo en la estructura final de demanda hasta el 25,1% en 2013.
En relación a los sectores finales de consumo, la siguiente tabla recoge la demanda prevista en cada uno de ellos.
| Demanda de energía final por sectores en el escenario de ahorro | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Industria | 4.669 | 32,7 | 5.166 | 32,6 | 5.396 | 31,3 | 2,1 |
| Transporte | 5.514 | 38,6 | 5.950 | 37,6 | 6.473 | 37,5 | 2,3 |
| Primario | 1.152 | 8,1 | 1.202 | 7,6 | 1.346 | 7,8 | 2,3 |
| Servicios | 1.131 | 7,9 | 1.401 | 8,8 | 1.629 | 9,4 | 5,4 |
| Residencial | 1.810 | 12,7 | 2.113 | 13,3 | 2.412 | 14,0 | 4,2 |
| Total | 14.276 | 100 | 15.832 | 100 | 17.257 | 100 | 2,7 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
- Evolución de la demanda de energía primaria.
La reducción de la demanda de energía final junto con las medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector transformador, harán que la demanda de energía primaria se vea reducida con respecto al escenario tendencial en un 3,7% en 2013, cifrándose en 25.154 (29) ktep. Esto supone un crecimiento del 26% en los años 2007 a 2013, a una tasa media anual del 3,4%.
| Demanda de energía primaria en el escenario de ahorro (ktep) | Crecimiento medio anual (%) | ||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 |
| 19.958 | 22.463 | 25.154 | 3,4 |
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Se incluyen los usos no energéticos).
Gráfico 28. Evolución de la demanda de energía primaria en los escenarios tendencial y de ahorro en Andalucía
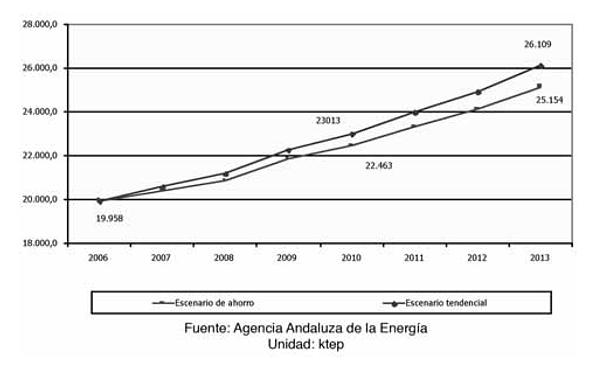
La cobertura de la demanda de energía primaria por fuentes se recoge en la siguiente tabla:
| Demanda de energía primaria por fuentes en el escenario de ahorro | Crecimiento medio anual (%) | ||||||
| 2006 | 2010 | 2013 | 2007-2013 | ||||
| ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ktep | Estructura (%) | ||
| Carbón | 2.792 | 14,0 | 2.633 | 11,7 | 2.539 | 10,1 | 1,3 |
| Petróleo | 10.055 | 50,3 | 10.174 | 45,3 | 10.499 | 41,7 | 0,6 |
| Gas natural | 6.249 | 31,3 | 7.829 | 34,9 | 8.731 | 34,7 | 5,0 |
| Energías renovables | 830 | 4,2 | 2.591 | 11,5 | 4.282 | 17,0 | 27,5 |
| Saldo eléctrico* | 32 | 0,2 | 764 | 3,4 | 896 | 3,6 | - |
| Total | 19.958 | 100 | 22.463 | 100 | 25.154 | 100 | 3,4 |
*Importaciones - exportaciones
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
Carbón.
El mayor peso de la generación de energía eléctrica con carbón en el total de la demanda de energía primaria de esta fuente, hará que ésta apenas varíe con respecto al escenario tendencial, aunque si lo hará ligeramente su peso relativo en la estructura primaria de demanda, cubriendo 10,1% en 2013.
Petróleo.
El petróleo es la fuente de energía primaria que presenta un mayor descenso frente al escenario tendencial, debido fundamentalmente al uso más racional que se pretende en el transporte a través de las actuaciones que se llevarán a cabo en este sector. Así, el ahorro acumulado de petróleo entre 2007 y 2013 sería de 777 ktep, el 53% del total del ahorro de energía primaria acumulado en 2013 (1.465 ktep).
La demanda a finales del período de planificación se cifraría en 10.499 ktep, inferior en un 7,0% a la registrada en el escenario tendencial, resultando un incremento del 4,4% en estos siete años a razón del 0,6% de variación media anual.
El mayor ahorro se traducirá en una menor participación del petróleo en la demanda de energía primaria, pasando del 50,3% en 2006 al 41,7% en 2013. Esta pérdida de casi ocho puntos de la cuota de participación de los derivados de petróleo supondrá un paso importante en la reducción de la dependencia de esta fuente de energía de la que tradicionalmente la Comunidad ha dependido en mayor medida, aunque mantendrá todavía una gran diferencia con respecto a las demás fuentes energéticas.
Gas natural.
Las actuaciones en ahorro y eficiencia energética contemplan un ahorro en gas natural derivado de una reducción de la demanda en los sectores correspondientes, a lo que hay que añadir una mayor demanda procedente de la diversificación de fuentes y nueva potencia instalada en cogeneración. Esto supondrá un aumento de la demanda final de esta fuente en 2013 del 3,1% con respecto al escenario tendencial, situándose en este año en 8.731 ktep, un 39,7% más que a comienzos del período. La participación del gas natural en la estructura de demanda primaria se elevará en 2013 al 34,7%.
Energías renovables.
Las energías renovables mantienen su demanda con respecto al escenario tendencial. Sin embargo, debido a la reducción de la energía final total en estos años, su tasa de participación asciende del 4,2% en 2006 al 17% en 2013, incluyendo usos no energéticos, 18,3% si se excluyen estos.
En las tablas siguientes se recogen las previsiones de demanda de energía tanto primaria como final en el horizonte del Plan, en los dos escenarios anteriores:
| Demanda de energía final (2013) | |||||
| Escenario tendencial (ET) | Escenario de ahorro (EA) | EA / ET | |||
| Por fuentes | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Variación demanda (%) |
| Carbón | 80 | 0,4 | 74 | 0,4 | 7,1 |
| Productos petrolíferos | 10.165 | 55,5 | 9.419 | 54,6 | 7,3 |
| Gas natural | 2.342 | 12,8 | 2.223 | 12,9 | 5,1 |
| E. renovables | 1.217 | 6,6 | 1.217 | 7,1 | 0,0 |
| Energía eléctrica | 4.512 | 24,6 | 4.324 | 25,1 | 4,2 |
| Por sectores | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Variación demanda (%) |
| Industria | 5.641 | 30,8 | 5.396 | 31,3 | 4,3 |
| Transporte | 7.057 | 38,6 | 6.473 | 37,5 | 8,3 |
| Primario | 1.385 | 7,6 | 1.346 | 7,8 | 2,8 |
| Servicios | 1.765 | 9,6 | 1.629 | 9,4 | 7,7 |
| Residencial | 2.468 | 13,5 | 2.412 | 14,0 | 2,3 |
| Total | 18.317 | 100 | 17.257 | 100 | 5,8 |
| Demanda de energía final (2013) | |||||
| Escenario tendencial (ET) | Escenario de ahorro (EA) | EA / ET | |||
| Por fuentes | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Demanda (ktep) | Estructura (%) | Variación demanda (%) |
| Carbón | 2.547 | 9,8 | 2.539 | 10,1 | 0,3 |
| Productos petrolíferos | 11.280 | 43,2 | 10.499 | 41,7 | 6,9 |
| Gas natural | 8.465 | 32,4 | 8.731 | 34,7 | 3,1 |
| E. renovables | 4.282 | 16,4 | 4.282 | 17,0 | 0,0 |
| Energía eléctrica | 464 | 1,8 | 896 | 3,6 | - |
| Total | 26.109 | 100 | 25.154 | 100 | 3,7 |
- (1)
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, «Una Política Energética para Europa, 2007».
- Ver Texto
- (2)
Programa de trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible.
- Ver Texto
- (3)
La cuota de energías en el consumo de energía primaria en la UE 25 en el año 2005 se situó en el 6,38%, según datos del 6.º Informe del Estado de las energías renovables en Europa realiza-do por Obser'er: Observatorio de las Energías Renovables.
- Ver Texto
- (4)
Orden de 21 de enero de 2000, Orden de 22 de junio de 2001, Orden de 31 de julio de 2003 y Orden de 24 de enero de 2003.
- Ver Texto
- (5)
Para el cálculo de la evolución del consumo de energía final en los dos escenarios propuestos en el Plan Energético de Andalucía 2003-2006 se incluyeron los consumos propios del sector energético. Según la nueva metodología adoptada, estos consumos no se contabilizan dentro de la demanda final, por lo que las cifras reales de consumo final no los incluyen. La revisión de los datos correspondientes a la demanda de querosenos en Andalucía derivada de la información facilitada por las fuentes consultadas (CLH y Petresa) modifican el balance energético recogido en el Plan Energético de Andalucía para el año 2000, por lo que los consumos de energía primaria y final en el escenario real difieren del recogido en los escenarios tendencial y de ahorro para ese año.
- Ver Texto
- (7)
La energía primaria consumida en Andalucía (excluidos consumos no energéticos) ascendió en 2006 a 18.488,9 ktep. Según los datos recabados de las distintas compañías que operan en nuestra región y suponiendo que la fuerte apuesta llevada a cabo por la Junta de Andalucía en políticas de ahorro y eficiencia energética da los frutos esperados, el consumo de energía primaria en 2007 estaría próximo a los 18.750 ktep, un 1,4% superior a la cifra de 2006.
- Ver Texto
- (8)
Clasificación de las distintas zonas:
- Urbana: Municipios con más de 20.000 suministros
- Semiurbana: Municipios entre 2.000 y 20.000 suministros
- Rural Concentrada: Municipios entre 200 y 2.000 suministros
- Rural Dispersa: Municipios con menos de 200 suministros
- Ver Texto
- (9)
Los límites establecidos en el artículo 106 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, para el cumplimiento de la calidad zonal han sido modificados por el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, no recogiéndose aquí los nuevos valores.
- Ver Texto
- (10)
Residentes climáticos. Contingente de población que se traslada a vivir a Andalucía durante la mayor parte del año sin que esta decisión esté vinculada al puesto de trabajo. Las razones son fundamentalmente climáticas y por eso se les denomina de esta forma.
- Ver Texto
- (11)
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte/Indicadores Turísticos/Movimiento Hotelero INE.
- Ver Texto
- (13)
Fuente: Estadística de Construcción de Edificios (licencias municipales de obra)
Dirección General de Programación Económica. Ministerio de Fomento.
- Ver Texto
- (20)
Datos referidos a 2006 para Andalucía y España y a 2004 para la Unión Europea. Fuente: Eurostat, Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) y Agencia Andaluza de la Energía. Para el cálculo de la intensidad energética primaria se incluyen las fuentes de energías renovables.
- Ver Texto
- (21)
Gases de efecto invernadero (GEI): dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre.
- Ver Texto
- (23)
Los factores de emisión considerados en el cálculo para usos térmicos han sido tomados del Informe Inventarios GEI 1990-2004 (mayo 2006) (Tabla A8.2.- Decisión de la Comisión 2004/156/ CE Directrices de seguimiento y notificación), remitido por España a comunicación a la Secretaría del Convenio Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. En generación eléctrica las emisiones evitadas de CO2 se han calculado frente a la generación con ciclo combinado a gas natural, a excepción de las relativas a la co-combustión con biomasa, calculadas frente a la generación en una central térmica de carbón.
- Ver Texto
- (25)
Según clasificación recogida en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de la Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente.
- Ver Texto
- (27)
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 2004 Avances Técnicos en la desalación de aguas.
- Ver Texto
- (28)
Los balances energéticos se han realizado siguiendo las indicaciones de la Oficina Estadística de la Comunidad Europea, metodología EUROSTAT. Estos balances son del tipo denominado «energía final», en el que todos los flujos energéticos -producción, comercio exterior, movimiento de existencias, transformaciones, consumo- se expresan atendiendo al contenido energético real de cada fuente de energía.
- Ver Texto
- (29)
La menor demanda de energía eléctrica derivada de las medidas de ahorros se traducirá en un aumento del saldo exportador de electricidad en la Comunidad andaluza, al mantenerse la producción en régimen ordinario y aumentar la del régimen especial debido a la mayor potencia instalada en cogeneración. Esto supone que el ahorro alcanzado con las medidas de ahorro difiera de la cifra obtenida en la presentación del balance energético correspondiente a 2013, dado que según la metodología empleada, Eurostat, el saldo eléctrico imputa en términos de energía eléctrica generada, sin tener en cuenta la eficiencia o rendimiento con el que se ha generado ésta, mientras que la cifra de ahorro está calculada en función de un mix de generación, en términos de energía primaria.
- Ver Texto